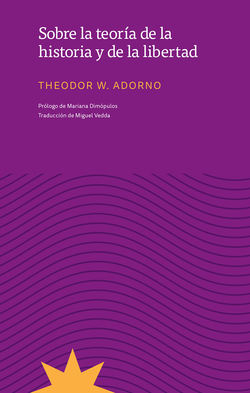Читать книгу Sobre la teoría de la historia y de la libertad - Theodor W. Adorno - Страница 10
LECCIÓN 3
Оглавление17/11/1964
Damas y caballeros, hoy recibí la noticia de la muerte de uno de mis amigos más íntimos y más antiguos.32 Es para mí casi imposible concentrarme hoy en esta lección tal como debería en consideración a ustedes y a mí mismo. Pero no quisiera cancelar la clase, y les pido indulgencia.
En la última clase les hablé de la dificultad para una teoría filosófico-histórica que se le presenta a la conciencia ingenuamente científica, pero filosóficamente precrítica: a saber, comprender la supremacía de algo objetivo frente los seres humanos, que creen tenerse a sí mismos como lo más seguro. Con esto se corresponde la concepción de la historia, y la interpretación de la filosofía de la historia orientada según dicha concepción, como un conjunto de hechos que, entonces, deben ser interpretados solo en su contexto como un contexto mediato y derivado. Indagar su contexto es considerado, en todo caso, como legítimo, aunque este último (el contexto) en verdad ya presuponga algo que abarca, de manera preponderante, a los sujetos individuales. Ahora bien, justamente porque la dialéctica se ocupa, de modo persistente y necesario, de la crítica de la mera facticidad, de la mera inmediatez, no quisiera, a través de esa crítica, descuidar, pasar por alto aquello que es verdadero en el concepto de hecho. Todo ser humano que, por ejemplo, como yo a comienzos del régimen nacionalsocialista, ha tenido la experiencia de un registro domiciliario, se dará cuenta de que un hecho tal es, para la experiencia, más inmediato que, por ejemplo, la deducción de este hecho solo a partir de contextos relativamente tan palpables como aquellos que aparecen en el diario; así, por ejemplo, que los nacionalsocialistas han tomado el poder, que la policía ha adquirido atribuciones de este tipo y otras cosas similares. Un hecho tal como un registro domiciliario, durante el cual uno no sabe si será secuestrado y saldrá con vida es, para el sujeto del conocimiento, algo más inmediato que un saber político general, basado él mismo en el plano fáctico, para no hablar de los así llamados grandes contextos históricos, de los cuales solo tenemos certeza realmente gracias a la reflexión y, finalmente, a la teoría. Pero esta inmediatez para nosotros, que es preciso retener como un momento, y que no puede pasar por alto ninguna teoría de la dialéctica, es justamente, al mismo tiempo, tan solo una inmediatez para nosotros; en sí, el hecho de un tal registro domiciliario, aunque sea muy desagradable y aunque contenga amenazas tan espeluznantes, a pesar de que se me enfrente como lo inmediato, por su parte es solo la expresión del cambio de gobierno, de la abolición de las garantías legales bajo el estado de excepción elevado a permanencia por los nazis y de otras cosas semejantes; y, en última instancia, está justamente condicionado por los cambios en la estructura social que condujeron, bajo la constelación particular de la situación alemana entre 1929 y 1933, a la dictadura fascista. El propio concepto de factum, probablemente, solo podrá ser realmente captado en la medida en que esté mediado como un momento tal dentro de la corriente global; solo es posible hablar realmente de hechos individuales en la medida en que se experimenta, al mismo tiempo, también un contexto que se manifiesta, pues, en esos hechos individuales. El concepto de factum, ya según su propio sentido, no puede ser separado de ningún modo de lo preponderante; así como yo mismo no podría haber tenido la experiencia de aquel registro domiciliario si no la hubiera pensado en conexión con los acontecimientos políticos de la primavera; del invierno y de la primavera de 1933. Si no hubiese sido más que el hecho de que dos funcionarios, por lo demás, relativamente inofensivos de la vieja policía aparecieron en mi casa; si no hubiese estado implicado en ello ya, al mismo tiempo, el saber acerca del cambio en toda la forma de dominio político, entonces esa experiencia no habría sido lo que es, así como, por otro lado, uno no puede representarse el horror de un régimen totalitario si no ha experimentado inmediatamente un factum tal como aquel fatal timbre de una cuadrilla policial frente a la puerta.
Quisiera aprovechar esto para defenderme frente a un ataque o una crítica a la que se expone la dialéctica cuando simplemente se la toma como aparece, por cierto, en amplios pasajes de Marx: es decir, solo como una crítica a la inmediatez de lo inmediato; es decir, solo como la demostración de que aquello que a uno se le enfrenta como factum brutum es él mismo algo devenido, algo condicionado y, en esa medida, no un absoluto. No hay que olvidar aquí –y creo que es muy importante que uno retenga esto si no quiere hacer realmente de la dialéctica algo así como una superstición o un juego vacío– que, a través de esa relación con sus condiciones que demuestra que la inmediatez es algo condicionado, queda quebrada sin duda la inmediatez, pero al mismo tiempo también se la retiene. Pues solo en la medida en que existe una inmediatez tal, en la medida en que existe una experiencia primaria tal, es posible hablar realmente de mediación. Y si, por ejemplo, se pretendiera exigirle a la historia que se concentre solo en los así llamados contextos o grandes condiciones, sería, pues, tan necio como que la historiografía se limite a la exposición de la mera facticidad. La mera construcción de los contextos, que se sustrae a la confrontación con los hechos, puede justamente conducir realmente a sistemas demenciales como, digamos, la deducción del destino histórico de los seres humanos, de la división en pobres y ricos y cosas similares, sobre la base del principio racial, como fue realizado ya en el siglo XIX, por ejemplo, por Gobineau.33 En la dialéctica no se trata, pues, de renunciar al concepto de factum en favor de la mediación, o de hipostasiar la mediación, sino solo de decir que la propia inmediatez es algo mediado; pero que en ella es preciso retener también la inmediatez. Damas y caballeros, lo que les digo aquí, y que posiblemente les parezca, en un primer momento, como si fuera un capítulo de una lógica dialéctica o especulativa, posee la relevancia más inmediata para el tema del que nos ocupamos en esta lección. Pues si aquí nos ocupamos, en una amplia medida, de la relación entre lo universal y lo particular, entre la corriente histórica y la individualidad, entonces la individualidad allí posee, naturalmente, frente a aquella tendencia preponderante, frente a aquella corriente preponderante, justamente siempre algo de aquella inmediatez de la experiencia humana individual de la que les hablé. Y si, como se pondrá al descubierto en el curso de esta lección, se retiene aquí este concepto de lo particular justamente en oposición a lo universal por el hecho de que lo universal, en su forma actual, no es un universal verdadero, entonces el fundamento para un procedimiento tal reside en que, aunque se sabe que el individuo es él mismo una forma de manifestación, que la propia individualidad es una categoría histórica, igualmente hay que saber que esta categoría producida, devenida no puede ser simplemente pasada por alto; que, por el contrario, la inmediatez de la individualidad –es decir, del ser individual que se conserva con vida– es un momento en la dialéctica tanto como lo es la universalidad preponderante; justamente es solo un elemento, que no debe ser hipostasiado abstractamente, como tampoco debe serlo, por otro lado, la universalidad. Esta es la razón de por qué abordo este punto.
Como quiera que sea, para el modo de ver dominante, en todo caso, ocurre que el contexto preponderante, e incluso el mayor, que no puede ser captado inmediatamente, digamos, por los informes fácticos, es considerado una construcción y, de esa forma, de acuerdo con la división del trabajo, es consignado a la filosofía y al ámbito de las controversias; en cierto modo, es relegado por la conciencia científica general a la condición de una especie de salsa, o a una especie de último capítulo en la exposición de la historia que no debería ser considerado incluso con demasiada seriedad. Un ejemplo de esto es el libro de Simmel sobre filosofía de la historia,34 del que les he hablado ya varias veces.35 En esa obra pareciera como si toda especulación sobre la filosofía de la historia, e incluso, en el fondo, toda construcción conceptual acerca de la historia, fuera caracterizada como una estilización subjetiva sin duda inevitable, pero expuesta a todos los riesgos de la relatividad. Este modo de ver –que se encuentra, por lo demás, de manera extremada en el libro de Theodor Lessing sobre La historia como asignación de sentido a lo carente de sentido,36 que quisiera recomendar, de todos modos, a la atención de ustedes como un libro muy curioso en su género, exponente de una filosofía de la historia negativa–, esta concepción me parece ser la que, de hecho, hay que criticar. En relación con esto quisiera anticipar que el así llamado idealismo de un semikantiano como Simmel y el idealismo absoluto de Hegel se diferencian hasta en lo más íntimo y que, justamente en la construcción de la historia, desembocan en lo opuesto; y, por cierto, de manera paradójica, justamente de modo que, allí, la construcción hegeliana de la objetividad del proceso histórico es mucho más realista, en el sentido de que a esta objetividad se le atribuye mucha más validez real que la que se le asigna en Simmel. Para la crítica de esta teoría de Simmel quisiera decirles que, en este, toda la problemática, tal como apareció en la gran filosofía, de un modo, por lo demás, característico del final del siglo XIX y el comienzo del XX, se desarrolla dentro de aquello que, para la gran filosofía, entra dentro del concepto de constitutum; que, pues, los auténticos problemas de constitución, tanto de los objetos como de la verdad, en esta filosofía no son planteados radicalmente, sino que, en realidad, las consideraciones se desarrollan en un mundo ya constituido, en que seres humanos ya constituidos se relacionan con objetos del conocimiento ya constituidos; y en ese mundo son examinadas, a continuación, estas formas de relación, de manera análoga, por ejemplo, al modo en que la así llamada economía subjetiva, la economía de la utilidad marginal,37 analiza las relaciones de intercambio dentro de la sociedad de intercambio ya constituida, pero sin indagar en absoluto la constitución de la relación de intercambio, es decir, su propio sentido objetivo. En el fondo, en estas consideraciones de Simmel, más allá de todas sus sutilezas, se trata de indagar irreflexivamente cómo se relaciona una conciencia existente con hechos ya existentes.
Ahora bien, a esto habría que responder –y quiero circunscribirme realmente, en esta crítica, solo a la quintaesencia; únicamente con vistas a acercarlos a nuestro problema también desde esta perspectiva–: aquello que, de acuerdo con su teoría, es lo derivado, es decir, lo que solo se debe a la conciencia que conoce, es decir, la corriente histórica, la tendencia histórica, la dinámica de la historia que se realiza pasando por encima de los seres humanos, es en verdad algo objetivamente constitutivo. Justamente, la objetividad de la historia, en la que viven los sujetos individuales, tiene la supremacía sobre todos los sujetos que, de acuerdo con Simmel, han de ser los encargados de estilizar la historia. En toda esta filosofía, pues, cabe presumir una especie de ὓστερον πρότερον de carácter metódico. Yo diría que esto pertenece a las experiencias que han producido los procesos históricos de nuestra propia era –Simmel murió en 1918; en realidad ya no pertenece, pues, a nuestra época–, mientras que él se relaciona todavía con la historia un poco como en la broma del Fausto de que allá lejos, en Turquía, los ejércitos combaten entre sí.38 Entonces, lo que es posible estilizar muy bien y contemplar como una especie de colección de porcelana en una linda vitrina ha llegado, entretanto, a acosar a los seres humanos a tal punto que, frente a esto, aquella representación del investigador que estiliza soberanamente las cosas y elige de acuerdo con su propio gusto y su propio interés se ha convertido, justamente, en aquel mito por el cual Simmel tomó, en los buenos tiempos del pasado, a la tendencia objetiva de la historia. Solo es posible, en realidad, experimentar de manera adecuada la objetividad de la historia, frente a las presuntas estilizaciones subjetivas, desde el momento en que uno se conoce a sí mismo como potencial víctima; y esto solo se ha vuelto realmente posible de este modo, para el ser humano individual, a partir de las guerras y de las formas de dominio totalitarias. Pueden ver en esto, pues, hasta qué punto tales constelaciones históricas se trasladan también a nuestra propia relación reflexiva con la historia misma. El sistema de una sociedad en una situación dada y, ante todo, la dinámica inmanente a este sistema tienen la supremacía incondicionada sobre los sujetos que lo conocen y portan, según Simmel, sus categorías históricas primarias. Y quisiera incluso ir más lejos y decir: como, en general, las experiencias históricas ejercen una especie de efecto retroactivo, así ocurre también con esta; es decir, aquella prioridad valió también, en verdad, en la fase de Simmel y no llegó a hacerse visible solo a causa de la aparente distancia del observador respecto de los acontecimientos históricos. Si en la tesis del realismo ingenuo –tal como la ha defendido el materialismo en su así llamada forma vulgar– hay un momento de verdad también de acuerdo con la reflexión epistemológica, tal momento reside exactamente en este punto. En esto han pensado esencialmente los materialistas dialécticos que defendieron la realidad de la sociedad en contra del subjetivismo psicológico. Y su error fue solo que intentaron expresar eso con medios epistemológicos, con lo cual cayeron entonces en la afirmación dogmática del ser en sí de la historia, sin haber en realidad reflexionado, a la vez, sobre los problemas de constitución de los que les hablo justamente ahora. Quisiera decir esto a fin de salvar honrosamente aquellos escritos en varios aspectos vulgares –así llamados vulgares– y epistemológicamente ingenuos que, en realidad, aparecen de un modo totalmente diferente a la luz de una autorreflexión y autocrítica justamente propia de la epistemología tradicional, de orientación subjetiva. Y también frente a Hegel sería, naturalmente, insostenible la tesis vulgar, la tesis no menos vulgar, por ejemplo, acerca de la constitución meramente subjetiva de la historia.
Incluso la resistencia del sujeto frente a las categorías que le han sido prescriptas está mediada en sí por esas categorías que le fueron prescriptas, a las que él está sujeto. En consecuencia, incluso en los presuntos tiempos de la sociedad burguesa desarrollada, en los que habría existido la libertad soberana del sujeto del conocimiento, esa libertad se halla dispuesta de manera infinitamente más mezquina de lo que parece de acuerdo con su autocomprensión. Les menciono, a fin de aclarar esto, tan solo el nombre del filósofo de la Restauración Joseph de Maistre, que es en realidad una figura muy curiosa, con quien relacionarse, Dios lo sabe, es algo que vale la pena para la filosofía. Este de Maistre, pues, en el período de la así llamada Restauración francesa, intentó, y habría que decir con una extraordinaria penetración, criticar la sociedad democrática; pero es posible demostrar –debo limitarme nuevamente aquí a la indicación formal– que la argumentación extraordinariamente racional, refinada con la que de Maistre ataca la sociedad racional-liberal, presupone en sí, para ser realmente posible, todo el aparato de pensamiento, sumamente especificado, justamente, de la conciencia ya emancipada. En el siglo XVIII, o incluso en tiempos en los que el feudalismo estaba inmediatamente seguro de sí mismo, no habría sido realmente posible imaginar un pensamiento tal como el de de Maistre. Es que él emplea necesariamente, para defender al Antiguo Régimen, todas las categorías racionales que derribaron a este; y, a través de ello, si es posible decirlo así post festum, colabora con el socavamiento de los poderes conservadores que defiende, por el hecho de que las categorías de su propia defensa son exactamente del mismo tenor que aquella racionalidad, también necesariamente igualitaria, que él, en el plano del contenido, combate. Este es, por lo demás, un estado de cosas que aquí solo les demuestro en passant; que me limito a recordarles, pero que, sin embargo, yo pensaría que es de una relevancia muy vasta y muy general para la construcción de la historia. La resistencia contra la especulación, o su limitación epistemológica, es, frente a esta primacía de la historia, a la cual y a cuya corriente uno está sujeto, algo derivado y algo meramente secundario. Diría incluso que hoy esta resistencia contra la especulación, como el modo de pensar positivista en su conjunto, es más bien la ideología como cuya antítesis se considera dicho modo de pensar. Cuanto menos libres son los seres humanos en la historia, cuanto más constreñidos se sienten por la necesidad universal que, en la cerrada coherencia del sistema social de una fase histórica, marca al mismo tiempo la dinámica histórica, la tendencia histórica, tanto más desesperadamente insisten en afirmar su propia inmediatez como algo último y absoluto; y tanto mayor es su interés en tergiversar las circunstancias y convertir en una mera puesta en escena, por parte de la especulación o del pensamiento arbitrario, aquello que, en realidad, es el ens realissimum; solo que aquí justamente no se puede asociar tan simplemente con el concepto de ens realissimum, como suele ser el caso en la tradición de la filosofía, el concepto del summum bonum. La experiencia precrítica lo sabe y no debería dejarse anular confundiendo el fundamento del conocimiento con el fundamento real. Así pues, para retornar una vez más, si me lo permiten, a aquello que les dije al comienzo de esta lección: la experiencia que tuve cuando se realizó aquel registro domiciliario en mi casa que habría podido costarme la vida y habría sido para mí, en esa medida, lo más real, pero que en realidad ha sido inmediato para mí solo como fundamento del conocimiento acerca de un horror que se me demostró a mí, de esta manera, en forma inmediata y drástica, mientras que el fundamento real de ello, naturalmente, no era que sonó el timbre y que ese par de funcionarios, por orden de sus superiores, aparecieron ante la puerta, sino justamente la construcción total del sistema que los condujo a hacer eso. Y si asumo una posición crítica frente a la falsa inmediatez, frente a la absolutización de la inmediatez, entonces me refiero justamente, en primera línea, a aquella confusión del fundamento del conocimiento o, mejor, a la confusión de lo inmediato para la experiencia con el fundamento real; es decir: con la totalidad del contexto histórico y su tendencia, de la que en realidad dependemos en todo esto.
En Hegel, estas cosas aparecen al menos registradas, justamente bajo la forma del idealismo objetivo, que, pues, sobre la base de la identificación de todo lo existente con el espíritu, también tiene entonces como objeto la libertad de concederle aquel poder real a lo existente que este realmente posee sobre nosotros. Y esta no ha sido, seguramente, una de las últimas razones para que, a partir de la dialéctica idealista, quisiera decir yo, en un abrir y cerrar de ojos, haya podido surgir la dialéctica materialista. Creo que hoy no podemos darnos cuenta de cuán fácil fue ese abrir y cerrar de ojos; Feuerbach debe de haberlo intuido cuando le escribió aquella famosa carta a Hegel en la que intentaba demostrarle que él ya era en verdad un materialista antropológico;39 la respuesta, en el caso de que realmente haya tenido lugar, desgraciadamente se ha perdido. Ahora bien, lo que en la metafísica de Hegel se llama espíritu del mundo, se impone no menos que los hechos como algo que se realiza pasando por encima de las cabezas, como la supremacía de la corriente a la que están sujetos los seres humanos; solo que se impone justamente de manera más dolorosa y por ello es reprimido. Pero creo que es aquí importante, y es especialmente importante que no consideren la teoría de aquella corriente que se realiza pasando por encima de las cabezas de los seres humanos como una especie de prejuicio especulativo y que, por ende, se resignen demasiado fácilmente a eso, es decir que lo despachen demasiado fácilmente; es importante, digo, que se rindan cuentas a sí mismos acerca de que este realizarse-por-encima-de-las-cabezas de los seres humanos siempre es, al mismo tiempo, un realizarse pasando a través de ellos. Es, creo, uno de los más usuales equívocos en relación con Hegel, que es preciso en primer término eliminar si uno quiere lograr el acceso a toda la problemática, lo que he designado recientemente con el título de primacía del sujeto;40 es necesario que, en aquellos contextos en que se trata acerca del espíritu o de la razón, ustedes no crean, por ejemplo, que se trata simplemente de una secularización, digamos, del plan universal divino; un plan que flota sobre los seres humanos y del que es eliminada, por cierto, la personalidad de Dios, de modo que existe una Providencia, pero ya ningún providente, y así el plan se realiza por lo demás, por así decirlo, independientemente de los seres humanos; la cuestión no es tan simple. Creo que si ustedes, ante todo, a fin de aproximarse realmente a aquello sobre lo cual quisiera proporcionarles alguna representación y de lo que considero la tarea auténtica de esta lección, no se atienen en absoluto a esta supuesta autonomización de la razón más allá de los seres humanos, sino que se representan aquí, ante todo, de manera muy simple, lo que se designa como espíritu de la época; algo que ustedes pueden ver, pues, si hacen un viaje por algún lugar de Franconia, o por algún otro lugar del sur de Alemania o por Austria, y constatan que todas las iglesias y capillas románicas y góticas conservadas han sido ataviadas en el siglo XVII, por así decirlo, como por hechizo, según el estilo barroco; o si ustedes piensan en cómo hoy incluso el más pequeño café se avergüenza de su carácter acogedor y, solo a fin de estar up to date, coloca en lugar de ese carácter una iluminación de neón más o menos funcional. Si ustedes piensan, ante todo, en esta clase de espíritu del tiempo, se acercan más al estado de cosas que si piensan en esta objetividad del espíritu que se realiza como algo demasiado cargado de sentido y teológico; frente a lo cual, naturalmente no quisiera impugnar que, en términos genéticos, se trata de algo así como la secularización del plan universal teológico. Pero Hegel y la visión dialéctica de la historia, naturalmente, eran en sí demasiado reflexivos y demasiado críticos como para no advertir que, si ha de imponerse una secularización tal, ella no es posible si se permite que el plan universal o la objetividad que se realiza conserven simplemente los predicados que poseyeron alguna vez en las visiones teológicas del mundo. Por el contrario, Hegel era un verdadero filósofo de la mediación y un verdadero aristotélico al intentar definir justamente esto que se realiza por encima de los seres humanos como algo que se realiza, al mismo tiempo, en ellos mismos.
Creo que es muy importante –quiero decir: en la medida en que tales cosas son en realidad importantes; pero, como ustedes vinieron aquí en tan gran número, hagámonos, ustedes y yo, en primer lugar, en igual medida la ficción de que aquí se trata de cosas muy importantes, y por ello puedo también seguir partiendo de esta ficción–; creo, pues, con esta reserva, que es muy importante tener presente que esta objetividad de la corriente histórica se realiza tanto por encima de las cabezas de los seres humanos –es decir, de modo tal que ninguna conciencia individual y ninguna voluntad individual bastan para oponerse a ese proceso de manera verdadera y eficaz– como, al mismo tiempo, a través de los seres humanos: es decir, por el hecho de que ellos mismos se apropian, convirtiéndolo en asunto suyo, de lo que en principio quisiera designar, con una expresión anglosajona, un poco vaga y desprovista de compromiso, como trend [tendencia]. Y esto se encuentra expresado de manera demasiado superficial, pues, en realidad, y este es el punto en el que la filosofía hegeliana de la historia se relaciona igualmente con la economía política clásica, así como Marx se relaciona con esta, sucede que justamente por el hecho de que persiguen sus propios intereses, sus propios intereses individuales, los seres humanos se convierten en exponentes, en ejecutores justamente de aquella objetividad histórica que, en la medida en que ella está a cada instante dispuesta a volverse también en contra de sus intereses, entonces justamente se convierte también en lo que se realiza por encima de ellos. Esta es una contradicción: que aquello que se realiza por encima de los seres humanos se realice en virtud de ellos mismos, en virtud de sus propios intereses. Pero, como la sociedad en la que vivimos es antagónica, como el curso del mundo al que estamos sujetos es antagónico, esta contradicción, si ustedes quieren, lógica a la que hice referencia no es justamente una mera contradicción, una contradicción que se basaría en una construcción conceptual insuficiente y no lo bastante limpia; sino que es una contradicción que se deriva de la cosa misma. Tan solo dice que –si he de expresarme en términos metafísicos– justamente la limitación que impone a los seres humanos el curso del mundo: percibir sus propios intereses y nada más que sus propios intereses, es justamente la misma fuerza que se vuelve en contra de los seres humanos y se realiza justamente como fatalidad sobre sus cabezas, como una fatalidad que se les enfrenta de manera ciega y casi ineludible. Y esta estructura, creo, bastará en realidad para proporcionar aquello hacia lo cual quiero conducirlos; a saber: una concepción sobre la filosofía de la historia que, al mismo tiempo, permita concebir la historia; pero concebirla –por lo tanto, ir más allá de su mera existencia– como algo igualmente carente de sentido. El momento de la carencia de sentido que hay que concebir aquí no es otra cosa que la calamidad antagónica que he intentado exponerles ahora. Lo que se llama la supremacía de la razón universal no debe ser pensado como la supremacía de alguna clase de razón sustancial externa a los seres humanos y que dirige a estos; en cambio, ustedes pueden –y quisiera llamar la atención nuevamente sobre esto, ya que considero este punto realmente central para la construcción de la historia– aproximarse quizás del mejor modo a esto si recuerdan expresiones que se les han impuesto con total certeza en su experiencia sin que les hayan atribuido demasiado peso filosófico, como, por ejemplo: “la lógica de las cosas”; o como aquello que Franz von Sickingen (he mencionado ya este ejemplo en lecciones anteriores) dijo, en su lecho de muerte, luego de recibir una herida mortal durante un asedio –que, podría decirse, ha sido el accidente propio de un condottiere–: “Nada hay sin causa”.41 Esto: que en nada hay gato encerrado, que todo puede ser entendido como una operación contra entrega y que incluso el padecimiento más extremo y absurdo que experimenta el individuo en sí mismo puede ser concebido al mismo tiempo en su necesidad partir de la marcha de las condiciones globales; esto y nada diferente hay que entender realmente por aquel espíritu del mundo del que habló Hegel. Y coloco aquí enseguida el gran signo de interrogación sobre si este espíritu del mundo es realmente espíritu del mundo, o si no es más bien la estricta antítesis de eso. Pero a través de la supremacía de esto que se realiza por encima de las cabezas y a través de las cabezas, están mediados todos los hechos; o, debo decir con exactitud: esta supremacía a través de la cual son mediados los hechos se caracteriza por aquello que solo se realiza por encima de las cabezas a causa de que se realiza en los seres humanos mismos. Y esta supremacía tiene primacía sobre los hechos; no es un mero epifenómeno, como ustedes pueden reconocerlo, por ejemplo, en que, si en un régimen totalitario un ser humano es dejado en libertad, como yo, durante un registro domiciliario o si es asesinado, es una casualidad. En cambio, la tendencia que vela porque ocurra algo así y que domine un horror universal que impide que los seres humanos tengan en claro si serán o no secuestrados; podría casi decirse: la casualidad misma no es ninguna casualidad, sino que depende justamente de la tendencia objetiva de la que les he hablado en este contexto. Y eso, justamente eso, debe ser penetrado por el pensamiento; y penetrar esto es la verdad de aquello que hoy es vilipendiado tan frecuentemente como metafísica de la historia. Pero, al mismo tiempo –y hay que retener esto aquí; también se los he indicado, pero quisiera volver a decirlo–, es también impenetrable porque, de hecho, los sujetos no están allí, como Hegel lo ha afirmado; porque el sentido que la historia tiene qua lógica de las cosas no es el sentido del destino individual, sino que realmente se presenta ante el individuo siempre como algo ciego, heterónomo y potencialmente destructor. Y esta unidad de lo que debe penetrarse y de lo impenetrable; o, si puedo formularlo así, esta unidad de la unidad y la discontinuidad es realmente el problema de la construcción de la filosofía de la historia.
32 El 11 de noviembre de 1964 murió en Nueva York el compositor y pianista Eduard Steuermann; cf. el obituario de Adorno “Tras la muerte de Steuermann” (GS 17, pp. 311 y ss. [Escritos musicales IV. Moment musicaux. Impromptus, trad. de Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2008, pp. 333 y ss.]), así como la selección de la correspondencia entre ambos (Die Komponisten Eduard Steuermann und Theodor W. Adorno. Aus ihrem Briefwechsel, en Adorno-Noten, Mit Beiträgen von Theodor W. Adorno [et al.], ed. de Rolf Tiedemann, Berlín, 1984, pp. 40 y ss.).
33 Joseph Arthur, conde de Gobineau (1816-1882), diplomático, escritor y orientalista francés, afirmaba –y esto lo convierte en un precursor intelectual de los nazis– la diversidad espiritual de las razas, de las cuales solo pretendía destacar a la “aria” como capaz de desarrollar la cultura; cf. su Essai sur l’inégalité des races humaines, 4 vols., París, 1853-1844, entre otras obras.
34 Cf. Georg Simmel, Die Probleme der Geschichtsphilosohie. Eine erkenntnistheoretische Studie, Leipzig, 1892; 5ª ed., 1923.
35 Cf. también, sobre el libro de Simmel, la conferencia “Über das Problem der individuellen Kausalität bei Simmel” [“Sobre el problema de la causalidad individual en Simmel”], que Adorno dio en Nueva York en 1940 y que fue publicada en Frankfurter Adorno Blätter VIII, Munich, 2003.
36 Primera edición: Munich, 1919.
37 Por economía de la utilidad marginal o teoría de la utilidad marginal se entiende una teoría económica desarrollada en el último tercio del siglo XIX que, para la determinación del valor de cambio de las mercancías, no parte del trabajo objetivamente necesario para su producción, sino de las valoraciones o “sentimientos de utilidad” de los sujetos que realizan actividades económicas; “utilidad marginal” significa la utilidad global que decrece con la cantidad de bienes consumidos en cada caso [la expresión “utilidad marginal” se refiere al hecho de que el incremento en la oferta de un bien disminuye su valor; si a un bien disponible ya en abundancia se le agrega una nueva unidad, esta solo tendrá una utilidad marginal; N. del T.].
38 Cf., en la primera parte del Fausto de Goethe, la escena “Ante el portal de la ciudad”: “En los domingos y feriados, para mí no hay nada mejor / que una conversación sobre la guerra y el griterío de la guerra, / mientras allá lejos, en Turquía, / los ejércitos combaten entre sí” (Johann Wolfgang von Goethe, Fausto. Una tragedia, ed., trad., introd. y notas de Miguel Vedda, Buenos Aires, Colihue, 2015, p. 48, vv. 860-863).
39 Cf. Feuerbach a Hegel, 22/11/1828, en Briefe von und an Hegel, ed. de Johannes Hoffmeister, vol. 3: 1823-1831, 3ª ed., Hamburgo, 1969, pp. 244 y ss.
40 Cf. GS 6, pp. 125, 188 [Dialéctica negativa, pp. 119, 175]; también GS 5, p. 259 [Tres estudios sobre Hegel, p. 26] y GS 11, p. 478 [Notas sobre literatura, trad. de Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2003, p. 459].
41 Cf. NaS IV-10, p. 244; la misma cita también en GS 6, p. 313 [Dialéctica negativa, p. 293]. Franz von Sickingen (1481-1523): caballero imperial y saqueador; como partidario de Lutero, atacó en 1522 el arzobispado de Tréveris y, en el sitio de su castillo en Landstuhl, fue mortalmente herido por las tropas de Tréveris en mayo de 1523.