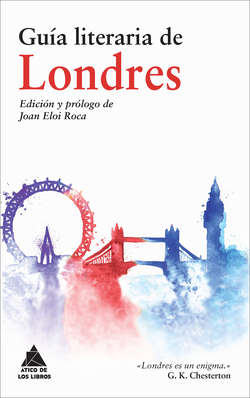Читать книгу Guía literaria de Londres - Varios autores, Carlos Beristain - Страница 11
La abadía de Westminster Libro de apuntes de Geoffrey Crayon Washington Irving
Оглавление
Historiador y escritor norteamericano, Washington Irving (1783-1859) no solo fue embajador en España durante unos años (1842-1846), sino que fue el primer escritor estadounidense, quizá junto a Fenimore Cooper, en alcanzar fama universal. El fragmento sobre la abadía de Westminster que reproducimos forma parte del Libro de apuntes, una popular compilación de relatos, folclore y textos sobre viajes que Irving escribió bajo el seudónimo de Geoffrey Crayon y que se publicó por entregas entre 1819 y 1820. Uno de los capítulos del libro está dedicado por entero a la abadía de Westminster, uno de los lugares más visitados de Londres y que permanece prácticamente igual desde que lo visitó el escritor estadounidense, hace casi dos siglos.
En uno de esos sobrios y melancólicos días de finales de otoño en que las sombras de la mañana y las de la tarde tiñen la última decadencia del año de melancolía, pasé varias horas paseando por la abadía de Westminster. En la lúgubre belleza de aquel antiguo edificio hay algo que congenia bien con la estación y, al cruzar su umbral, sentí como si me hubiera trasladado de súbito a los parajes de la Antigüedad y fuera a perderme entre las sombras de épocas pasadas.
Entré desde el patio interior de la escuela de Westminster3 a través de un largo pasadizo abovedado de aspecto subterráneo e iluminado solamente por unos agujeros circulares realizados en sus gruesos muros. Por esta oscura avenida entreví el claustro, en el que un viejo sacristán, vestido con su hábito negro, se movía entre sus bóvedas lóbregas, como si fuera un espectro salido de alguna de las tumbas cercanas. Acercarse a la abadía a través de estos tenebrosos restos monásticos prepara la mente para su solemne contemplación. El claustro todavía conserva algo de la tranquilidad y la reclusión de antaño. Las paredes grises están descoloridas por la humedad y el tiempo las ha agrietado; una capa de moho velludo cubre las inscripciones de los monumentales murales y oscurece las inscripciones de las lápidas y otros emblemas funerarios. De la rica tracería de los arcos han desaparecido los agudos golpes del cincel; las rosas que adornaban las dovelas han perdido su belleza vegetal; todo padece la marca del gradual desgaste del tiempo, pero, aun así, hay algo conmovedor y agradable en esa decadencia.
El sol otoñal bañaba con un rayo dorado el recinto del claustro, iluminando la poca hierba que crecía en el centro del patio y proyectando sobre un ángulo del pasillo abovedado una especie de esplendor polvoriento. Por entre los arcos, el ojo atisbaba un trozo de cielo azul o una nube pasajera, y contemplaba los pináculos de la abadía, dorados por la luz, recortándose contra el azul celeste.
Mientras caminaba por el claustro, en ocasiones recreándome en su combinación de gloria y declive, y otras veces esforzándome por descifrar las inscripciones en las tumbas que formaban el suelo bajo mis pies, atrajeron mi atención tres figuras toscamente talladas en relieve que los pasos de muchas generaciones habían desgastado. Eran las efigies de tres de los primeros abades; los epitafios estaban completamente borrados y solo quedaban los nombres, que sin duda habían sido restaurados en tiempos más recientes; («Vitalis. Abbas. 1082», «Gislebertus Crispinus. Abbas. 1114» y «Laurentius. Abbas. 1176»). Me quedé allí un rato, meditando sobre aquellas inesperadas reliquias de la Antigüedad, abandonadas como pecios en esta lejana orilla del tiempo, que solo contaban la historia de que aquellos seres habían existido y fallecido; que no pretendían ofrecer ningún consejo moral más allá de la futilidad del orgullo que todavía persigue conseguir homenaje a sus cenizas y que pervive en la inscripción. Solo habrá de pasar un poco más de tiempo para que incluso estos escasos restos desaparezcan, y con ellos se pierda el recuerdo que se trató de inmortalizar en piedra. Mientras seguía mirando las lápidas me sobresaltó el sonido del reloj de la abadía, cuyas campanadas reverberaron entre los contrafuertes creando ecos en el claustro. Casi resulta sorprendente escuchar ese aviso de la partida del tiempo sonando entre las tumbas, anunciando el paso de una hora más que, como una ola, nos ha empujado un poco más hacia la muerte.
Grabado de J.P. Neale (1828) que muestra el lado norte del claustro de la abadía de Westminster y la entrada, con las puertas abiertas, al lado sur de la nave principal de la iglesia. Por este mismo arco, por el que en la actualidad pasan multitudes de turistas, pasó también Irving para salir del claustro y entrar en el templo.
Seguí mi paseo a través de un arco que me llevó al interior de la abadía. Al entrar allí la mente comprende la magnitud del edificio gracias al contraste entre el tamaño de la bóveda de la nave y el de la de los pasillos del claustro. El ojo contempla maravillado los grupos de columnas de dimensiones gigantescas, de las que se elevan arcos de altura asombrosa y junto a cuyas bases caminan hombres a los que el producto de su propia industria reduce a la insignificancia. El espacio y la solemnidad de este gran edificio provoca un profundo y misterioso deslumbramiento. Caminamos con cautela, pisando con suavidad, como si temiéramos perturbar el sagrado silencio de las tumbas, pero cada paso susurra a lo largo de los muros y resuena entre los sepulcros, haciéndonos todavía más conscientes del silencio que hemos quebrado.
Parece como si la horrible naturaleza del lugar oprimiera el alma y obligara al visitante a reverenciarla en silencio. Tenemos la impresión de estar rodeados por una congregación de restos de los grandes hombres de tiempos pasados, cuyos hechos forjaron la historia y cuya fama alcanza el orbe entero.
Y, sin embargo, la vanidad de la ambición humana casi hace sonreír al ver cómo están allí reunidos y amontonados entre el polvo; qué poca prodigalidad se ha observado al otorgar solo un recodo, un rincón sombrío, solo una fracción insignificante de tierra a aquellos a los que, en vida, no bastaban reinos, y cuántas formas y figuras y artificios se han diseñado para intentar atraer la mirada pasajera del visitante y salvar del olvido, durante unos pocos y cortos años, un nombre que en sus tiempos aspiró a ocupar eras enteras de los pensamientos y admiración del mundo.
La tumba de Charles Dickens, en el Rincón de los Poetas de la abadía de Westminster, según un grabado publicado el 15 de junio de 1870 en The Illustrated London News, poco después de que falleciera el poeta, el día 9 de ese mismo mes. Esta es, por supuesto, una tumba que Irving no pudo ver en su visita, que se produjo cincuenta años antes.
Pasé bastante tiempo en el Rincón de los Poetas, que se encuentra en el extremo de uno de los transeptos de la abadía. Las tumbas son, por lo general, sencillas, pues la vida de un hombre de letras ofrece pocos motivos espectaculares al escultor. Shakespeare y Addison tienen estatuas erigidas en su memoria; pero la mayor parte de los poetas son recordados con bustos en relieve, medallones y, en algunos casos, solo inscripciones. A pesar de la simplicidad de estos monumentos, me he fijado que es el lugar en el que más tiempo pasan los visitantes de la abadía. Un sentimiento más cálido y cercano substituye a la fría curiosidad o vaga admiración con la que contemplan los espléndidos mausoleos de los grandes y poderosos. Se quedan junto a estas como si fueran las tumbas de amigos o compañeros, pues de hecho existe una relación entre el autor y el lector. A otros hombres la posteridad los conoce solamente por medio de la historia, que continuamente se desvanece y olvida, pero la relación entre el autor y sus congéneres se renueva constantemente, siempre está activa y siempre es inmediata. El autor ha vivido para ellos más que para sí mismo; ha sacrificado gozos y se ha apartado de las delicias de la vida en sociedad para poder entrar en más estrecha comunión con mentes y épocas lejanas. Y hace bien el mundo en celebrar su fama, pues no fue adquirida mediante la violencia y la sangre, sino por el diligente reparto de placer. Que la posteridad honre el recuerdo de los escritores, pues han dejado una herencia no de nombres y actos vanos, sino auténticos tesoros de sabiduría, perlas brillantes de pensamiento y venas de lenguaje de oro puro.
Desde el Rincón de los Poetas continué mi paseo hacia la parte de la abadía que contiene los sepulcros de los reyes. Caminé entre lo que fueron capillas, ahora ocupadas por las tumbas y monumentos de los grandes. A cada paso me topaba con un nombre ilustre o reconocía un apellido de una familia célebre. El ojo, al adentrarse en aquellas oscuras cámaras mortuorias, capta siluetas de extrañas efigies: algunas arrodilladas en nichos, como rezando; otras estiradas sobre las tumbas, con las manos piadosamente unidas; guerreros vestidos con armadura como si reposaran tras la batalla; prelados, con báculos y mitras, y nobles vestidos con togas y coronas, tendidos como en capilla ardiente. Al contemplar esta escena, tan extrañamente poblada y, sin embargo, en la que todas las siluetas están quietas y en silencio, parece como si estuviéramos caminando por una mansión de aquella ciudad de fantasía en la que todos los seres se habían convertido de súbito en piedra.
Me detuve a contemplar una tumba sobre la que había una efigie de un caballero vestido con armadura completa. En un brazo sostenía un gran escudo; las manos las tenía unidas ante el pecho en actitud de súplica; el morrión le cubría casi por completo el rostro y tenía las piernas cruzadas indicando que había participado en la guerra santa. Era la tumba de un cruzado; de uno de aquellos entusiastas militares que de forma tan extraña mezclaban la religión y el romanticismo, y cuyas hazañas son el vínculo que conecta la realidad y la ficción, la historia y la fantasía. Hay algo extrañamente pintoresco en las tumbas de estos aventureros, decoradas con toscos escudos de armas y esculturas góticas. Se condicen con las anticuadas capillas en las que se suelen hallar; y, al pensar en ellas, la imaginación se dispara con las asociaciones legendarias, las románticas ficciones, la caballerosa pompa y el boato con que la poesía ha bañado las guerras por el señorío sobre el Sepulcro de Cristo. Son reliquias de tiempos irremediablemente pasados, de seres cuya existencia se ha olvidado, de costumbres y modales con los que ya no tenemos ninguna afinidad. Son como objetos de alguna tierra extraña y distante de la que nada sabemos a ciencia cierta, y sobre la cual todas nuestras concepciones son vagas y aventuradas. Hay algo solemne y horrible en extremo en las efigies de las tumbas góticas, tendidas como en el sueño de la muerte o en la súplica de la hora postrera. Causan sobre mí una impresión mucho más fuerte que las posturas atléticas, los gestos exagerados y los grupos alegóricos que tanto abundan en los monumentos modernos. Me sorprende también lo mucho que superan las inscripciones de los antiguos sepulcros a las actuales. En otros tiempos se conocía la manera de decir las cosas con sencillez y al mismo tiempo con orgullo: no conozco ningún epitafio que proyecte mejor la valía de una familia y el honor de su linaje que uno de una familia de nobles que afirma que «todos los hermanos fueron valientes y todas las hermanas, virtuosas».
Mientras se camina bajo aquellas sombrías bóvedas y silenciosos pasillos, estudiando los registros de los muertos, el sonido de la bulliciosa existencia exterior alcanza solo muy ocasionalmente el oído —el traqueteo de los carruajes que pasan; el murmullo de la multitud o quizá alguna suave risa de placer—. Cuando esos ruidos se abren paso, el contraste con el reposo semejante a la muerte que lo envuelve todo es sorprendente. El oír cómo las oleadas de la vida cotidiana se apremian a romper contra los mismos muros de aquel sepulcro induce un ánimo extraño.
Continué de tumba en tumba y de capilla en capilla. El día se apagaba gradualmente; el sonido de pasos dentro de la abadía se hizo menos y menos frecuente; la campana llamaba con su voz dulce a las oraciones vespertinas y, a lo lejos, vi a los miembros del coro, vestidos con sus sobrepellizas blancas, cruzar la nave en dirección al coro. Me detuve frente a la entrada de la capilla de Enrique VII. Un tramo de escaleras conduce hasta ella, a través de un arco profundo y oscuro y, sin embargo, majestuoso. Las grandes puertas de bronce, rica y delicadamente talladas, giran pesadamente sobre sus bisagras, como si se negaran con orgullo a admitir los pies de los mortales comunes en el más precioso de los sepulcros.
Interior de la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster, según un grabado de 1879. En la capilla están enterrados, además del propio Enrique VII y otros monarcas ingleses, las reinas María I e Isabel I que, enfrentadas en vida, comparten reposo eterno a pocos metros una de otra. La capilla, de estilo gótico, cuenta con espectacular tracería en el techo.
Al entrar, la suntuosidad de la arquitectura abruma al ojo, que contempla anonadado la elaborada belleza de los detalles escultóricos. Las mismas paredes se han convertido todas ellas en ornamento, recubiertas de tracería y de nichos que albergan estatuas de santos y mártires. Pareciera que el cincel le hubiera robado con su arte a la piedra el peso y la densidad, haciéndola flotar en lo alto como por arte de magia, y que hubiera tallado la tracería del techo con el intrincado detalle y la etérea seguridad de una tela de araña.
En los lados de la capilla está la noble sillería de los caballeros de la orden del Baño, bellamente tallada en roble, aunque con todos los grotescos adornos de la arquitectura gótica. En el pináculo de cada una de las altas sillas están tallados los yelmos y divisas de los caballeros, con sus bufandas y espadas, y sobre ellos están suspendidas sus banderas con su escudo de armas estampado, cuyo esplendor color oro, púrpura y carmesí se contrapone al gris de la piedra de la tracería del techo. En medio de este gran mausoleo se erige el sepulcro de su fundador. Su estatua, junto con la de su reina, está tendida sobre una suntuosa tumba, toda ella rodeada de un exquisito e imponente enrejado.
Hay cierta tristeza en toda esta magnificencia, en esta extraña mezcla de tumbas y trofeos, en la presencia de estos emblemas de la ambición más viva y desbocada junto a mementos que muestran el polvo en que nos convertiremos y el olvido que a todos, más tarde o más temprano, nos aguarda. Nada impregna la mente de mayor sensación de soledad que caminar por un lugar silencioso y desierto otrora abarrotado y festivo. Al mirar la sillería vacante de caballeros y escuderos, y al posar la mirada en las filas de polvorientas pero hermosas banderas, mi imaginación creó una escena en la que aquella sala estaba iluminada por los más valientes y más bellos, refulgentes con el esplendor de su enjoyado rango militar, mientras la multitud los admiraba entre murmullos. Todo eso había desaparecido; el silencio de la muerte se había aposentado en el lugar, interrumpido solo por algún ocasional canto de varios pájaros que habían conseguido abrirse paso hasta el interior de la capilla y habían formado sus nidos entre sus frisos y sus pendones —signo inequívoco de abandono y soledad—. Cuando leo los nombres inscritos en las banderas veo que son de hombres que viajaron hasta los confines del mundo; algunos surcaron mares lejanos; otros guerrearon en tierras distantes; otros se mezclaron en las afanosas intrigas de las cortes y los gobiernos: todos buscaban conseguir una distinción más en esta mansión de vanos honores, la melancólica recompensa de un monumento.
Dos pequeños pasillos a ambos lados de esta capilla presentan una conmovedora prueba de la igualdad ante la muerte, que pone al opresor al mismo nivel que el oprimido y mezcla el polvo de los más enconados enemigos. En uno de los pasillos está el sepulcro de la orgullosa Isabel, en el otro el de su víctima, la adorable y desgraciada María. No hay hora del día en que no se pronuncie alguna frase de piedad por el destino de esta última, que se mezcla con la indignación hacia su opresora. Las paredes del sepulcro de Isabel resuenan continuamente con el eco de los suspiros de simpatía de los que visitan la tumba de su rival.
Una peculiar melancolía reina sobre el pasillo en el que está enterrada María. La luz pugna por atravesar los ventanales cubiertos de polvo. La mayor parte del lugar está envuelto en sombras y las paredes están manchadas y marcadas por el tiempo y el clima. Una figura en mármol de María está tendida sobre la tumba, alrededor de la cual hay una verja de hierro, muy oxidada, en la que se observa su emblema nacional, el cardo. Cansado de caminar, me senté junto al monumento para descansar un instante, mientras mi mente repasaba la accidentada y desastrosa historia de la desdichada María.
El sonido de los pasos había cesado en la abadía. Ahora solo oía, de forma esporádica, la voz lejana del sacerdote oficiando el servicio vespertino y las suaves respuestas del coro; estas cesaron por unos instantes y todo quedó en silencio. La quietud, la soledad y la oscuridad que me rodeaban conferían a la abadía un interés más profundo y solemne.
Pues en la tumba silenciosa no hay conversación
ni se oyen alegres los pasos de los amigos
ni las voces de los amantes
ni el consejo cuidadoso del padre. No se oye nada,
pues nada es sino olvido
polvo y una infinita tiniebla.
De repente las notas profundas del órgano estallaron sobre el oído, desgranándose cada vez con mayor y redoblada intensidad y desencadenando, por así decirlo, grandes nubes de sonido. ¡Qué bien concuerda su volumen y grandiosidad con este magnífico edificio! ¡Con qué pompa recorren sus grandes bóvedas y respiran su horrible armonía a través de estas catacumbas, haciendo hablar a los silenciosos sepulcros! Y ahora se elevan en triunfante aclamación, ascendiendo cada vez más en una torre de notas concordantes, amontonando sonidos sobre otros sonidos. Y en este instante se detienen, y las suaves voces del coro rompen en una melodía que es como una brisa suave que asciende gorjeando hasta el techo y parece sonar por estas grandiosas bóvedas como si fuera un viento venido del cielo. De nuevo el repique del órgano descarga su sobrecogedor trueno, comprimiendo el aire hasta volverlo música y desplegándolo sobre el alma. ¡Qué cadencias continuadas! ¡Qué solemnes y arrebatadores acordes! Se torna cada vez más denso y poderoso, llena la vasta pila y parece estremecer a los mismos muros, el oído se aturde, los sentidos se ven desbordados. ¡Y ahora está tocando con júbilo absoluto, elevándose desde la tierra hasta el cielo, y parece que el alma entra en rapto y flota hacia las alturas empujada por esa creciente marea de armonía!
Grabado de Wenceslav Hollar hacia 1650 que representa la antigua abadía de Westminster y los antiguos edificios del parlamento. Nótese la ausencia de las dos características torres cuadradas de la abadía, que se construirían entre 1722 y 1745.
Abadía de Westminster, pintada por Thomas H. Shepherd (1792-1864). Nótese al fondo que todavía aparecen los antiguos edificios del parlamento que fueron destruidos en un incendio en 1834.
Panorámica aérea actual que muestra la abadía, el palacio de Westminster reconstruido, que sigue albergando el Parlamento, el Támesis y la noria gigante llamada London Eye, construida en 1999 para celebrar la llegada del nuevo milenio.
Me quedé sentado durante un tiempo perdido en ese tipo de ensoñación que a veces inspira la música: las sombras del crepúsculo se alargaban a mi alrededor, las tumbas empezaron a parecer cada vez más lúgubres y el distante reloj dio fe de que el día se desvanecía lentamente.
Me levanté, dispuesto a salir de la abadía. Al descender el tramo de escaleras que llevaba a la nave principal atrajo mi atención la tumba de Eduardo el Confesor, así que ascendí la pequeña escalera que lleva hasta ella para desde allí contemplar aquel páramo de tumbas. El sepulcro está elevado sobre una especie de plataforma y cerca de él están los de varios reyes y reinas. Desde su eminencia, el ojo abarca desde pilares y trofeos funerarios hasta capillas y cámaras, abarrotadas de tumbas, en las que guerreros, prelados, cortesanos y estadistas yacen descomponiéndose en sus «lechos oscuros». Cerca de mí estaba el gran trono de coronación, toscamente tallado en roble, según el gusto bárbaro de una remota época gótica. La escena parecía casi artificial, como un escenario de teatro diseñado para producir el efecto deseado en el espectador. Aquí se encontraba el principio y el fin del poder y la pompa humanos; aquí, literalmente, solo había un paso del trono al sepulcro. ¿No se siente uno tentado de pensar que todos aquellos recuerdos se han reunido para que sirvan de lección a los grandes y poderosos, para mostrarles, incluso en el momento de exaltación más suprema, el olvido y deshonor al que llegarán? ¿Lo pronto que esa corona que ciñe sus sienes desaparecerá y tendrá que yacer entre el polvo y la desdicha de la tumba, y que caminen sobre él hasta los más viles de la multitud? Pues, aunque parezca extraño, ni la tumba es ya santuario seguro. En algunas naturalezas existe una levedad aberrante que les permite jugar con cosas que son terribles y sagradas; y hay mentes abyectas que se deleitan cobrando venganza en los difuntos ilustres el innoble homenaje y la servil docilidad que muestran ante los vivos. El ataúd de Eduardo el Confesor había sido abierto y sus restos desposeídos de sus ornamentos fúnebres; a la imperiosa Isabel le han robado su cetro y la efigie de Enrique V está descabezada. No hay una sola tumba real que no sea prueba de lo falso y pasajero que es el homenaje de la humanidad. Algunas han sido saqueadas, otras mutiladas; algunas cubiertas de obscenidades e insultos… ¡Todas han sido en mayor o menor grado deshonradas!
Los últimos rayos de sol penetraban tenuemente por las multicolores vidrieras de las altas bóvedas. La parte más baja de la abadía ya estaba envuelta en la oscuridad crepuscular. La luz se retiró poco a poco de las capillas y las naves. Las figuras de los reyes se sumergieron en las sombras y las estatuas de mármol de las tumbas asumieron formas extrañas en la dudosa luz; la brisa de la tarde corría por las naves como el frío aliento del ultramundo e incluso los lejanos pasos de un sacristán pasando por el Rincón de los Poetas tenían algo de extraño y amenazador. Rehíce lentamente mis pasos y, al salir por el portal del claustro, la puerta, que se cerró a mis espaldas con un sonido desgarrador, llenó de ecos el edificio entero.
La abadía de Westminster se salvó de la disolución y destrucción de los monasterios ordenada por Enrique VIII a pesar de ser la segunda más rica de Inglaterra, solo por detrás de la abadía de Glastonbury. El pedigrí literario de la abadía, no obstante, va mucho más allá de su célebre Rincón de los Poetas, donde descansan muchos de los grandes de las letras británicas, pues hasta el siglo xix fue el tercer centro universitario del país tras Oxford y Cambridge y en ella se tradujo el primer tercio de la Biblia del rey Jaime y la segunda mitad del Nuevo Testamento.