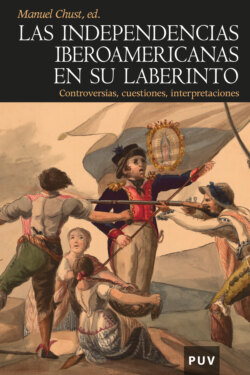Читать книгу Las independencias iberoamericanas en su laberinto - Varios autores - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDAVID BUSNHELL
1. ¿Cuál es su tesis central sobre las independencias?
Siendo historiador de vieja escuela, abordé el tema de la independencia latinoamericana hace ya muchos años, cuando incluso colegas de avanzada la consideraban una cosa simplemente natural e inevitable, aspecto intrínseco del desarrollo de las naciones –y sin gastar mucha energía, tratando de precisar qué tipo de naciones eran las latinoamericanas. Nadie se preocupaba todavía por eso de las «comunidades imaginadas», y para un norteamericano en particular no parecía nada raro que las colonias vecinas hubieran imitado el glorioso ejemplo de su propio país. El hablar de «las independencias» habría implicado por supuesto toda una visión hemisférica, de la América española en general junto con los casos brasileño, norteamericano y haitiano. Y de vez en cuando se especulaba y discrepaba sobre el posible carácter prematuro del proceso latinoamericano: si los sucesos europeos detonaron una explosión ya preparada por el propio desarrollo de las colonias o más bien empujaron a los criollos a actuar antes del tiempo adecuado. Mas a mí no me llamaron mucho la atención este tipo de preguntas teóricas al redactar mi tesis doctoral sobre la Gran Colombia, sino que me dediqué a compilar datos de su política interna, dejados de lado por una historiografía centrada en las hazañas de los libertadores; a lo sumo, trataba de averiguar hasta qué punto las medidas del gobierno patriota se ajustaban a los patrones del temprano liberalismo atlanticista.
Posteriormente, me di cuenta de que existían mayores complejidades, pero seguía aferrado (¿por pura pereza intelectual?) al enfoque original, pensando en las independencias americanas como un aspecto normal del desarrollo histórico de sus pueblos. El proceso bien podía conllevar resultados diferentes de un pueblo a otro, pero en un principio el proyecto emancipador de Bolívar o Washington era el mismo que el de Dessalines y Pedro I, sin decir nada de la posterior independencia tardía de Canadá y las Antillas Británicas u Holandesas y hasta de los países africanos en la posguerra del siglo XX. Huelga decir que dentro del sistema mundial no ha existido nunca una independencia absoluta, pero sus límites y modalidades se prestan muy bien al análisis comparativo, que siempre me ha llamado la atención.
2. ¿Qué provocó la crisis de 1808?
En una perspectiva de corto plazo la respuesta a este interrogante es demasiado obvia y además muy tradicional: la acefalía del trono español, que obligó a los españoles americanos a decidir entre una obediencia al nuevo régimen bonapartista, el reconocimiento de las autoridades de la resistencia española o el autogobierno (aunque fuera concebido sólo como una solución temporal). En este sentido, el artífice de la independencia viene a ser el propio Napoleón, pero es menos obvio lo que impulsó a los futuros «patriotas» a escoger la tercera de estas opciones: en una perspectiva más larga, nos toca explicar por qué un recurso en apariencia fidelista frente a la crisis imperial desembocó en revolución separatista. Los consabidos agravios americanos (impuestos, discriminación en materia de empleos, etc.) constituyen una parte de la razón, pero aun más relevante en un último análisis fue la convicción de la elite criolla (por lo menos una parte importante de ella) de merecer una mayor voz sobre su propio destino. Por consiguiente, no pudo descartarse la oportunidad creada por el cautiverio del rey legítimo. Dicho de otra manera, pues, el origen hay que buscarlo también en el desarrollo paulatino entre los americanos de un incipiente nacionalismo, generalmente latente pero molesto con los intentos borbónicos de centralización administrativa (aquella «segunda conquista» en palabras de John Lynch) y capaz de reaccionar frente a una crisis.
Si volvemos la mirada sobre las otras dos independencias latinoamericanas, se nota igualmente la importancia de un choque externo como detonante: la Revolución francesa para Haití y las peregrinaciones de la corte portuguesa para el Brasil.
3. ¿Se puede hablar de revolución de independencia o, por el contrario, primaron las continuidades del Antiguo Régimen?
A mi modo de ver, se trata realmente de una falsa disyuntiva. Que haya habido revolución es para mí una verdad demasiado obvia, aunque tampoco niego que la palabra se presta a diferentes interpretaciones. Hay revoluciones con mayúscula, como la Revolución cubana, o en época más cercana a las latinoamericanas, la francesa, que conllevaron no sólo un cambio de gobierno, sino profundos cambios en el orden social y económico. Me parece que, de las independencias latinoamericanas, una sola, la haitiana, revistió similar profundidad. Pero las otras no fueron simples cuartelazos, con la sencilla sustitución de una camarilla gobernante por otra de casi idénticas características. Además de la ruptura con la metrópoli –de manera que las anteriores colonias ya no estaban sujetas a un control remoto desde el otro hemisferio–, las independencias significaron la llegada al poder de una nueva clase dirigente. Ésta no era necesariamente muy diferente de la colonial en cuanto a sus intereses personales, mas era de tamaño más amplio (por la propia naturaleza del tipo de nuevas instituciones republicanas y representativas), lo que sí constituía un cambio social. Incluso gente que no pertenecía a la «clase dirigente» se involucró (no siempre por propia voluntad) en la vida política, marcada ya por enérgicas discusiones y debates además de balas y atropellos. Si todo esto no equivalía a una suerte de «revolución», yo no sabría de qué otra manera designarla.
Así y todo, las continuidades también son obvias. El ímpetu reformista de la Monarquía borbónica no contemplaba la separación de las colonias, ni siquiera una mayor participación de los americanos en la toma de decisiones fundamentales, pero significaba una apertura a nuevas ideas e innovaciones diversas en lo económico, eclesiástico, etc., lo cual no podía sino desbordarse hacia inquietudes políticas. Algo similar podría decirse del reformismo pombalino en el caso del Brasil y hasta de ciertos antecedentes franceses de la Revolución haitiana. Por otra parte, muchas medidas de las tomadas por los primeros gobiernos independientes –cercenando poderes de la Iglesia, por ejemplo– fueron una continuación de otras de la colonia tardía. Sin embargo, una continuidad aun más importante consiste en lo mucho que no cambió (con la acostumbrada salvedad de Haití) ni en la colonia tardía ni durante la independencia. En la América española y Brasil, seguía en pie el subdesarrollo económico, a pesar de los cambios de política comercial, e igualmente la esclavitud, salvo donde no tenía importancia. A lo sumo, se atenuó algún tanto la desigualdad social por el aumento de puestos públicos y las posibilidades de ascenso mediante el servicio militar. En cualquier caso, para una mayoría de habitantes, la vida familiar cotidiana continuó más o menos como antes.
4. ¿Cuáles son las interpretaciones más relevantes, a su entender, que explican las independencias americanas?
Creo que mis ideas a este respecto se hallan implícitas en los comentarios anteriores. Es decir, que las independencias constituyeron un fenómeno histórico de importancia real, aun cuando de una importancia principalmente política, dejando una impronta no muy profunda en otros varios aspectos de la vida humana; y, además, que semejante fenómeno no fue un simple episodio más dentro de procesos de larga duración, sino un hito histórico en sí mismo. Formaba parte, eso sí, del movimiento más amplio que sacudió el mundo ibérico a partir de 1808 –movimiento cuya expresión americana desembocó en lucha por la independencia–. En este último aspecto me adhiero, con ciertas salvedades, a la corriente actual de interpretación que encabeza (por así decirlo) Jaime Rodríguez y que se expone en varias publicaciones recientes tales como las actas del simposio que él organizó en California en el 2003. La interpretación tiene sus desaciertos: es demasiado eurocéntrica, minimiza indebidamente el independentismo anterior a 1808 que en la primera etapa de la revolución se disfrazó con «la máscara de Fernando» (terminología de autores de otra generación ya caída aparentemente en desuso) y, lo que hoy en día es más grave, no tiene lo suficientemente en cuenta el papel de grupos subalternos. Pero incluso éstos, en la América española, se aprovecharon de la oportunidad que les abrió la crisis de la monarquía. Y en cuanto al eurocentrismo, ¿no era un rasgo incluso del libertador Bolívar, sin disminución de su propio fervor americanista?
5. ¿Qué temas quedan aún por investigar?
Supongo que la respuesta convencional a este interrogante sigue siendo la necesidad de rescatar del olvido a toda la gama de esos grupos subalternos, aun cuando últimamente han aparecido muchos más estudios sobre ellos. Claro que han llamado más la atención de los investigadores los grupos de color (negros, pardos, indígenas) que los blancos o mestizos pobres que también había, pero incluso para aquéllos la atención ha resultado desigual: para Colombia, por ejemplo, ya tenemos unas magníficas obras sobre los pardos de la costa del Caribe, pero muy poco sobre el papel de los indígenas. Obviamente, hacen falta también mayores investigaciones sobre cambios y continuidades en la vida de las mujeres. Por otra parte, hay aspectos de la vida cotidiana material hasta de los estratos altos que se han tratado casi siempre sólo anecdóticamente, confiando en gran medida en los relatos de visitantes extranjeros. Bien sé que los temas que acabo de mencionar (y otros similares o relacionados) son difíciles de manejar, ya que no figuran sino de pasada en las fuentes más utilizadas No pienso personalmente afrontar ese reto, sino quizá entretenerme algún día repasando periódicos de la época, de los cuales muchos se han reeditado (aunque no fuera sino para guardar polvo en las estanterías), y utilizarlos para contabilizar menciones femeninas, anuncios de género importados y cosas por el estilo. Semejante investigación arrojaría sólo una visión desde lo alto de la sociedad, pero no es nada difícil de hacer y, en fin, algo es algo.
La historia militar y política de la independencia ha recibido siempre mayor atención y las fuentes por supuesto son más accesibles. Incluso hay superávit de documentación editada sobre ciertos subtemas y sobre los grandes próceres. No toca repetir ahora el trabajo de Lecuna sobre las campañas del Libertador. Sin embargo, la obra de Clément Thibaud sobre los ejércitos bolivarianos –su composición y su conducta aun fuera del campo de batalla, y las implicaciones políticas de todo eso– merecería la imitación para otros teatros del conflicto. Además, la historiografía política del período se ha centrado en los proyectos de los jefes principales y las alianzas o rivalidades entre facciones mucho más que sobre las acciones administrativas (si es que el aparato estatal siquiera funcionaba) o sobre los decretos y leyes que iban emitiendo los nuevos gobiernos revolucionarios. La historia administrativa es relativamente accesible, ya que se han conservado grandes cantidades de documentos burocráticos en los archivos, y puede contribuir al esclarecimiento de una cuestión importante: hasta qué punto sobrevivieron las instituciones coloniales (ya con ropaje republicano) o pudieron edificarse otras nuevas –o si el andamiaje institucional simplemente se derrumbó–. (Tengo la impresión de que los polititólogos de hoy valoran mucho las evidencias de institucionalidad).
En cuanto a las leyes y los decretos, su estudio goza de mala fama por cierta presunción de que se quedaron sobre el papel, mas aunque así fuera, el mero hecho de que alguien se tomó el trabajo de elaborarlos es indicativo de ideas e intenciones. Por añadidura, son de las fuentes más accesibles, por aparecer en las gacetas oficiales y recopilaciones que conservan las bibliotecas principales y que, en muchos casos, se han reeditado para generaciones posteriores. Muchas veces estas reediciones casi no se leen, lo que es lamentable, porque su contenido se presta a medir el grado de innovaciones intentadas o, por lo menos, pensadas en casi todos los campos de la vida nacional. Se presta también a las mil maravillas al estudio comparativo, en especial para las ex colonias de España, que nacieron a la vida independiente con una legislación homogénea de origen colonial y después fueron insertando innovaciones, cada una a un ritmo propio, aunque las más de las veces esgrimiendo las mismas formulaciones jurídicas. El averiguar si las leyes y los decretos se cumplieron cabalmente es cuestión bien complicada; pero se comienza contabilizando lo legislado.
6. Cuestiones que desee formular y que no hayan quedado registradas anteriormente.
Habiendo dedicado la mayor parte de mis propias investigaciones al período de la independencia, me es grato constatar el incremento reciente del interés por el tema entre investigadores latinoamericanos y latinoamericanistas. Sin duda, obedece en parte al bicentenario que se acerca, en especial en lo que se refiere a apoyo financiero de entidades oficiales y privadas. Pero seguramente representa también el reconocimiento de que, en años recientes, los estudiosos habían ido demasiado lejos en su reacción justificada contra las exageraciones patrioteras de la antigua historiografía y, a la vez, habían cometido excesos propios al huir de la historia política como si consistiera sólo en anécdotas irrelevantes en comparación con la realmente importante social y económica. Incluso parece abrirse paso ahora una mayor conciencia de que en los acontecimientos políticos yace siempre algún contenido social y cultural, etc. En todo caso, dentro de la historia intelectual latinoamericana –en particular de la historia de la historiografía–, quisiera que alguien rastreara los altibajos del tema de la independencia, desde los tiempos de Alamán y Restrepo hasta los de quienes lean estas páginas.
Otra cuestión para mí de verdad interesante que apenas toqué antes de paso es el de las independencias comparadas. Es verdad que abundan comparaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos –o sea, Bolívar y Washington–, no siempre bien concebidas, pero que resaltan los principales paralelismos y diferencias. Mas que yo sepa casi no se ha intentado nada similar con respecto a Latinoamérica y Canadá (que, por supuesto, encierra en sí mismo un bloque de latinidad) o Latinoamérica y la miscelánea de nuevas naciones del Caribe. Más fascinante todavía sería realizar un esfuerzo de comparación con los países africanos independizados desde mediados del siglo XX: fueron otro tipo de colonia, pero han exhibido en forma a veces exagerada muchos de los problemas que afligieron a los latinoamericanos después de su propia independencia. Una vez me comprometí con un colega africanista a ofrecer un seminario conjunto sobre este tema; no se realizó, pero sigo pensando que constituiría por lo menos un magnífico ejercicio mental.