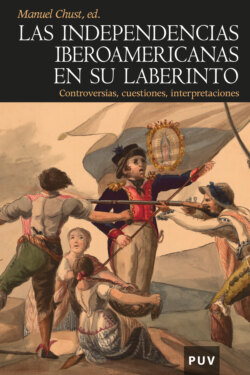Читать книгу Las independencias iberoamericanas en su laberinto - Varios autores - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGERMÁN CARRERA DAMAS
Universidad Central de Venezuela
Advertencias previas
Mis respuestas corresponderán, sobre todo, al estudio de la que denomino La disputa de la Independencia, en Venezuela, y en la que fuera la República de Colombia; si bien sus planteamientos, al responder también, en cierto grado, a un enfoque latinoamericano y euro occidental, es posible que tengan algún valor referencial para la comprensión de otros procesos sociohistóricos de la región. Debo precisar que con la denominación arriba expresada intento compendiar el prolongado juego de conflictos políticos, sociales, militares e ideológicos, que se desarrolló a partir de la abolición de la monarquía y de la proclamación de la república, en 1810-1811; y que se extendió, en Venezuela, a lo largo de los siglos XIX y XX, hasta el presente, configurando La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia.
Lo dicho suscita otra aclaratoria: Por La disputa de la Independencia entiendo, consecuentemente, un proceso sociohistórico que no sólo es la columna vertebral de la historia de la Venezuela republicana, sino que forma parte esencial de su contemporaneidad. Esto, por guardar respecto del presente histórico una doble relación: de cercanía y de proximidad. Por la primera entiendo el relativamente breve período histórico del que se trata; por la segunda, la supervivencia de sus cuestiones básicas, es decir, de la correlación entre soberanía nacional y soberanía popular, como fundamento de los valores inherentes a la libertad y la democracia.
Mi conclusión, en este terreno, es que toda consideración histórico-crítica sobre la independencia, en el caso de Venezuela, requiere un enfoque global del proceso sociohistórico republicano –necesariamente apoyado en la persistente formación colonial– que lo hace propio de nuestra historia contemporánea.
1. ¿Cuál es su tesis central sobre las independencias?
El factor que disparó, y la nutrió de manera perdurable, La disputa de la Independencia, dándole su marcado y perdurable carácter de guerra civil, fue la abolición de la Monarquía, mediante la proclamación e instauración primera y primaria de la República; si bien la guerra mostró una creciente inclinación hacia su conversión en guerra internacional, sobre todo a partir de la ratificación, el 20 de noviembre de 1818, de la Declaración de la Independencia formulada el 5 de julio de 1811; y la consiguiente invasión del Virreinato de Nueva Granada por las fuerzas de «la República de Venezuela [que] por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española, y constituida en un Estado independiente, libre y soberano».
El resultado inmediato fue visto por Simón Rodríguez, en 1828, cuando invitó a los habitantes de los recién creados Estados –que iniciaban su difícil conversión de súbditos en ciudadanos, ya fueren activos, ya pasivos, en razón de su capacitación política– a decidir sobre si querían una república monárquica o una monarquía republicana. No escapaba, al agudo crítico, la comprobación de que no existía incompatibilidad entre la independencia y la monarquía, pero sí entre ésta y la república, salvo que se adoptasen fórmulas poco menos que aberrantes. Por su parte, Simón Bolívar, consecuente con las consideraciones constitucionales que hiciera en su discurso inaugural del II Congreso de Venezuela, reunido en Angostura, el 15 de febrero de 1819, concibió la fórmula constitucional mixta que propuso, el 25 de mayo de 1826, al Congreso Constituyente de la República Bolívar.
De hecho, la república liberal autocrática, surgida de la ruptura selectiva del nexo colonial, estuvo –¿y está?– más cerca de la monarquía absoluta que de la república liberal moderna diseñada por el Congreso general o constituyente reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta, y contenida en la Constitución de la República de Colombia, promulgada el 6 de octubre de 1821; dándose cumplimiento con ello a lo establecido en la Ley Fundamental de Colombia, aprobada el 17 de diciembre de 1819 en el Congreso de Venezuela, reunido en Angostura, y ratificada en la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, aprobada por el mismo Congreso constituyente reunido en Cúcuta, y promulgada el 18 de julio de 1821. La aprobación de la Ley Fundamental de Colombia buscó legitimar, sin lograrlo de manera convincente, la invasión del Virreinato de Nueva Granada, al considerarlo parte del nuevo Estado independiente.
La denominada cómodamente Constitución de Cúcuta, vigente en Venezuela hasta 1830, fue jurídica e institucionalmente la primera constitución venezolana efectiva. Marcó una continuidad con los proyectos constitucionales precedentes, pero adaptó, en aspectos cruciales, las galas de la monarquía constitucional contempladas en la Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Quedaron sentadas, de esta manera, algunas de las bases para que funcionase la dinámica de continuidad y ruptura que rigió la que he denominado demolición selectiva de la Monarquía.
2. ¿Qué provocó la crisis de 1808?
La crisis de 1808 se gestó en lo colonial interno, como resultado del progresivo agotamiento del proceso de implantación de las nuevas sociedades, en sus dos sentidos, interrelacionados, el espacial y el social. En sentido espacial, por haber menguado, desde finales del siglo XVIII, el establecimiento de núcleos primeros y primarios de implantación que hicieran avanzar la frontera del área implantada. En sentido social, por la incapacidad del régimen socioeconómico colonial para generar factores dinámicos cuyo juego se tradujese en la evolución de la clase dominante colonial hacia su conformación como una burguesía primaria –lo que constituía una meta contemplada en la Constitución de la República de Colombia–. De esta manera, se configuró un área que aún requiere investigación sistemática: la de los fundamentos socioeconómicos de la sociedad colonial venezolana, comenzando por la valoración crítica de la productividad y, sobre todo, de la rentabilidad, de sus bases agropecuarias, aceleradamente agotadas casi desde el inicio de La disputa de la Independencia.
El factor crítico de origen colonial metropolitano se manifestó como la crisis del poder colonial, en el sentido de que el componente criollo de ese poder perdió rápidamente confianza en que el componente metropolitano de éste pudiese continuar cumpliendo, eficazmente, en tan complejo organismo políticoespiritual, su papel de fuente de la legalidad, representada por la Corona, y de la legitimidad, como expresión de la voluntad divina. Quedaría afectado, así, el requisito indispensable para preservar la estructura de poder interna de la sociedad colonial; fundada, en su versión «interna», en la condición del criollo como dominador cautivo, es decir, la de un súbdito cuya identificación –más que subordinación– con la Corona legitimaba la dominación por él ejercida sobre las demás clases y sectores de la sociedad colonial. El tener clara esta correlación parece haber sido determinante en el hecho de que la porción mayoritaria de los criollos venezolanos defendió su privilegiada ubicación en la estructura de poder interna de la sociedad colonial, enfrentándose tanto a los proyectos autonomistas-independentistas, en el seno de la colonia, como a los avances liberalizadores procedentes, primero de la Metrópoli, a partir de 1812, y luego de la República de Colombia, moderna y liberal.
Creo que se ha sobrevalorado el papel de los condicionamientos ideológicos, elaborados y sistemáticos. El estudio crítico de La disputa de la Independencia revela que el verdadero escenario ideológico-social estaba ocupado por las creencias, y que éstas giraban en torno a la conciencia monárquica cristiana católica. Estas consideraciones valen también para las repercusiones de la propia crisis de la Corona, interpretadas en su única expresión, metropolitano-colonial, en el marco de la monarquía colonial americana, que regía la condición genuinamente monárquica de la sociedad colonial. Simón Bolívar, ocupado en justificar su aparatosa derrota en el denominado año terrible, dejó una altisonante constancia de la fortaleza de esta condición de la sociedad colonial en el llamado Manifiesto de Carúpano, fechado el 7 de setiembre de 1814:
«La destrucción de un gobierno, cuyo origen se pierde en la obscuridad de los tiempos: la subversión de principios establecidos: la mutación de costumbres, el trastorno de la opinión, y el establecimiento en fin de la libertad en un país de esclavos, es una obra tan imposible de ejecutar tan súbitamente, que está fuera del alcance de todo poder humano...».
3. ¿Se puede hablar de revolución de independencia o, por el contrario, primaron las continuidades del Antiguo Régimen?
La historiografía materialista marxista elemental negó el carácter revolucionario de La disputa de la Independencia. Para este fin incurrió en excesos doctrinarios que aún perduran en la visión de los marxistas arcaizantes. Los expondré muy sumariamente:
a) Abrazó esa historiografía el concepto de que la tradicionalmente denominada guerra de independencia fue una guerra civil, señalado –que no descubierto– por Laureano Vallenilla Lanz. Al hacer esto, tales materialistas marxistas no sólo no advirtieron que toda revolución es, por definición de la lucha de clases, una guerra civil, sino que, lo que resulta más desconcertante aún, pagaron tributo a la historiografía patria, necesitada como estaba de desvincular drásticamente las guerras civiles, auténtica prolongación de la fase inicial de La disputa de la Independencia, pero consideradas no gloriosas, de la sí gloriosa guerra de independencia. No era admisible la semejanza que de otra manera se establecería entre Simón Bolívar y los caudillos abigeos.
b) Imposibilitados tales historiadores para adoptar la tesis de Laureano Vallenilla Lanz –además, por haber sido éste el más destacado teórico de la dictadura del general Juan Vicente Gómez Chacón (1909-1935)–, pero impedidos por razones doctrinarias marxistas para utilizar el concepto de revolución, como también obligados a preservar este concepto de su vulgarización al ser extrapolado para denominar las guerras civiles que sacudieron el siglo XIX y entraron en el XX, los historiadores marxistas primarios utilizaron el concepto de rebelión popular, para contraponerlo al de República mantuana, y explicar así los levantamientos de pardos y esclavos en defensa del nexo colonial, brotados tan pronto fue abolida la monarquía al ser instaurada la república.
c) La persistencia de este enfoque puede apreciarse en el hecho de que un marxista, que fue en lo fundamental crítico y creativo, y nada lego en el estudio de la historiografía venezolana de su tiempo, Rómulo Betancourt, sentenció el 24 de junio de 1945, a tres meses escasos de ascender revolucionariamente al poder: «La independencia se frustró como revolución burguesa y antifeudal precisamente porque la gran propiedad agraria no fue quebrantada en sus propios cimientos, y el latifundio pasó sin solución de continuidad de los terratenientes coloniales a los patricios civiles y caudillos militares de la República». Se reveló, de esta manera, su enfoque de nuestra historia republicana, la secuela de la tesis sobre la revolución agraria antiimperialista, predicada por la III Internacional Comunista, tan combatida por el citado.
De hecho, los observantes del historicismo marxista se basaron, al desconocerle a esa guerra civil el carácter de revolución, en la negación de haber transformado el sistema de producción, particularmente en lo concerniente a la liquidación del latifundismo, como tocaba a una sociedad por ellos clasificada como semicolonial. Esto, pese a que el estudio histórico crítico revela que, como resultado de La disputa de la independencia, ocurrieron resultados y cambios revolucionarios fundamentales, en diversos órdenes, que deben ser apreciados sin rendir tributo a todo inmediatismo, por ser éste esencialmente ahistórico:
a) La disputa de la Independencia significó el fin legal de la esclavitud en Venezuela; primero mediante la prohibición de la trata desde 1810 y luego al abrir el camino hacia la abolición definitiva, pasando por la manumisión, en 1854; es decir, apenas treinta años después de terminada la fase bélica primaria de La disputa de la Independencia (1824) y nueve años después de haber sido reconocida la independencia por nuestra Corona, el 30 de marzo de 1845. Recuérdese que en las colonias de la Francia revolucionaria, la esclavitud, abolida en 1794 y restablecida por Napoleón, fue abolida definitivamente en 1848 (¿?), es decir tan sólo seis años antes que en Venezuela.
b) La abolición definitiva de la monarquía, aun en los términos señalados de guerra esencialmente civil, ¿ocurrió de manera muy diferente en la Francia reconocidamente revolucionaria? ¿No fue, en sí, un hecho revolucionario?
c) El basar la estructura de poder interna de la sociedad no ya en la legalidad y la legitimidad derivadas de la ecuación Rey-Corona-Voluntad Divina, sino en la vigencia procurada de los principios liberales de libertad, seguridad (en el sentido de Estado de derecho), propiedad e igualdad, cual lo hiciera expresamente el Congreso constituyente de la República de Colombia, en 1821, es un hecho revolucionario de orden mayor, que forzaba la conversión del súbdito en ciudadano.
d) El diseño y montaje de una república moderna liberal, asociada con la búsqueda institucionalizada de una articulación modernizadora con el sistema capitalista en fase de formación-expansión, buscaba abrir la senda hacia la formación y el desarrollo de la burguesía –mediante la recuperación de la vigencia del derecho de propiedad y la liberación del comercio, la creación de las condiciones para el desenvolvimiento de la economía y la promoción de la empresa privada moderna–, clase que recibió en el Manifiesto comunista de 1848 la siguiente mención: «La burguesía ha jugado en la Historia un papel altamente revolucionario» (I. Burgueses y proletarios).
e) La separación del Estado y de la Iglesia cristiana católica y el establecimiento del Estado laico como principio rector de las relaciones del ciudadano con la esfera de lo religioso fueron función de la subordinación institucional de la Iglesia al poder republicano, del desmantelamiento de su poder socioeconómico y de su puesta, como institución, al servicio de las políticas liberales, particularmente en la educación.
En cuanto a la continuidad respecto al erróneamente denominado Antiguo Régimen –prefiero hablar de continuidad de la sociedad colonial en el planteamiento constitucional y la institucionalización del régimen sociopolítico republicano–, ésta fue resultado ineludible de la acción de tres factores que conformaron la que he denominado abolición selectiva de la monarquía, determinada, sobre todo, por la urgente necesidad de restablecer la estructura de poder interna de la sociedad. Este proceso fue particularmente visible en los siguientes aspectos:
a) La ineludible observancia del principio de la continuidad jurídica en el sistema jurídico social de la estructura de poder interna de la sociedad, que concierne a la familia, la propiedad y el trabajo, es decir, a la reproducción y preservación de la sociedad; si bien en correlación con los dramáticos cambios realizados y procurados en el sistema jurídico político de esa estructura, atinentes a la organización del Estado y de la Administración pública.
b) La urgente necesidad de restablecer la estructura de poder interna de la sociedad. Este objetivo, que en el estadio colonial de esa estructura fue procurado mediante el proceso inicialmente autonomista de 1810-1811, resultó profundamente dislocado por La disputa de la Independencia, en su primera fase; lo que obligó a adoptar la estrategia legislativa que he denominado meter al rey en la república; especialmente en dos áreas fundamentales: la instauración de un régimen presidencialista que no poco debía a la monarquía absoluta en cuanto a su presencia en la estructura del Estado y de la Administración pública, hasta en sus más bajos niveles, y la no menos urgente necesidad de montar la Administración pública republicana, lo que hizo necesario articular viejas estructuras –tales como los estancos, las intendencias y los consulados– con nuevos principios –tales como la libertad de comercio, la empresa privada, las empresas estatales y los privilegios exclusivos concedidos a posibles inversionistas extranjeros, en ocasiones con participación local.
En toda circunstancia, para apreciar el significado de la dialéctica de continuidad y ruptura así generada al romperse el nexo colonial, parece necesario tomar en consideración el siguiente conjunto de factores:
a) El fundado temor a los intentos externo-internos de restablecer el nexo colonial perduró, en Venezuela, hasta el reconocimiento de su independencia por la que fuera hasta entonces, en lo jurídico, nuestra Corona, en 1845.
b) La apremiante situación fiscal-hacendaria, agravada por la costosa invasión del Virreinato del Perú, estratégicamente necesaria para la consolidación de la independencia de la República de Colombia.
c) La grave y generalizada ruina de la economía colonial, resultado directo de las operaciones militares, y afectada por la insuficiencia de las estructuras de vialidad y comunicaciones, el desorden monetario, la escasez de crédito, el servicio de las deudas, tanto internas como externas, y la dispersión de la mano de obra.
d) La generalizada precariedad derivada de la instauración del Estado republicano en el seno de una sociedad perdurablemente monárquica y de la construcción de una Administración pública teniendo que superar el estado de desorganización social y la escasez de recursos de todo orden.
4. ¿Cuáles son las interpretaciones más relevantes, a su entender, que explican las independencias iberoamericanas?
Esta cuestión parece haber sido tratada, básicamente, en la respuesta a la tercera pregunta. En todo caso, quizá cabría añadir algunas consideraciones del siguiente tenor. Parece razonable apuntar la necesidad de afinar la valoración del significado de los acontecimientos y factores que se suelen considerar influyentes en las conductas históricas, viéndolos en su doble efecto de estímulo y de disuasión. Valga citar: 1.º El ejemplo de la rebelión revolucionaria de las colonias británicas de América del Norte, apoyada (¿imprudentemente?) por coronas continentales europeas, al culminar con la instauración de una república liberal. 2.º Las repercusiones sociales e ideológicas de la globalmente denominada Revolución francesa en las mentalidades criollas, celosas del mantenimiento de la estructura de poder interna de la sociedad colonial e imbuidas de los valores cristianos católicos. 3.º Los efectos, en la conciencia monárquico-cristiana católica, de la notoria vinculación de las gestiones de Francisco de Miranda con la política antirrevolucionaria británica; igualmente los de la expresa admiración de Simón Bolívar por los regímenes sociopolíticos y los niveles culturales y políticos de las sociedades anglosajonas, y del recurso a los mercenarios británicos. 4.º La valoración del liberalismo, tanto por los independentistas como por los defensores del nexo colonial, regida en ambos casos, aunque de manera diferenciada, por la conciencia cristiana católica y el pensamiento abolicionista de la esclavitud. 5.º Las repercusiones de la Revolución haitiana, percibida como una guerra de razas, y de los planteamientos abolicionistas de Simón Bolívar, particularmente en el Proyecto de Constitución para la República Bolívar. 6.º El monarquismo sui géneris de las sociedades aborígenes, de los canarios y de los esclavos de procedencia subsahariana.
De manera global, me atrevo a pensar en la posibilidad de explorar la casi peregrina idea de que para percibir, a comienzos del siglo XIX, lo que habría de suceder en las colonias hispanoamericanas, bastaba con tener una razonable comprensión crítica informada de lo contemporáneo, si nos atenemos a una carta del destacado político y experimentado funcionario colonial inglés, Thomas Pownall (1722-1805), amigo de Francisco de Miranda y simpatizante de su empresa, en una carta dirigida a éste, fechada el 19 de septiembre de 1802: «En cuanto a los Suramericanos, dejad que los malvados de Europa y de cualquier otra parte de la tierra hagan o dejen de hacer lo que puedan; esta gran parte de la Humanidad conseguirá y debe conseguir su Libertad e Independencia aunque quizás con luchas más duras y más severas que las que hubieran experimentado con nuestro proyecto. Es un acontecimiento que está llegando naturalmente y que la política retorcida de los hombres no puede impedir» (Francisco de Miranda, Colombeia. Cuarta sección. Negociaciones, 1801-1803. Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 2007, tomo XX, p. 354).
5. ¿Qué temas quedan aún por investigar?
Todos los temas aquí esbozados, y los demás, pues están correlacionados. Todo importante avance crítico en el estudio de alguno de ellos obligará a repensarlos todos. Pero parece posible recomendar tres temas, sin embargo de que algo influye, en esta selección, la necesidad de contrarrestar la desorientación del sentido histórico producida por el pseudohistoricismo revolucionario contemporáneo. Estimo que mal podría avanzarse en la comprensión crítica de La disputa de la Independencia sin haber dado, de manera sistemática, al menos estos pasos:
1. Una nueva lectura crítica de la historiografía colonial, incluida su porción correlativa con la ruptura del nexo colonial, es decir, incluida la que se prolongó como explicación de lo sucedido, desde el punto de vista metropolitano. Esto exige ubicar esa historiografía en un contexto de desarrollo histórico global, americano y extra-americano; pero sobre todo un acercamiento crítico al que podría denominarse el pensamiento realista de la Independencia.
2. Un estudio crítico, histórico, jurídico e ideológico de la fisiología y la dinámica del concepto de poder colonial, en el juego de sus dos vertientes, la del poder político-metropolitano y la del poder social criollo. Enmarcado ese juego en el ámbito universal de las conciencias monárquica y cristiana católica, pero particularmente en los fundamentos de la conciencia criolla, entendida como la expresión de una relación de dominación respecto de las sociedades aborígenes y de la población esclava, pero afincada en la propiedad excluyente de la tierra económicamente rentable y en la celosa práctica de la discriminación racial.
3. Un estudio crítico de la monarquía colonial americana, desde los iniciales lineamientos metropolitanos del todavía parcialmente inconcluso proceso de implantación de las nuevas sociedades, hasta el presente, demoliendo la engañosa noción de la monarquía española; acuñada para negarla como nuestra, y esto en beneficio de la formulación e instauración del Proyecto nacional.
6. Cuestiones que desee formular y no hayan quedado registradas anteriormente.
Hay unas cuestiones que pueden sonar un poco provocadoras porque enfocan conceptos que hacen de comodines en el discurso político-historicista contemporáneo.
Es hora de desechar la anacrónica visión antiimperialista de La disputa de la Independencia, que ha producido excesos como la muy traída y llevada tergiversación del sentido de un pasaje de la carta dirigida por Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, encargado de negocios de Su Majestad Británica, fechada en Guayaquil el 3 de agosto de 1829, que reza: «los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad». Siempre citado este pasaje de tal manera trunca y fuera de contexto, permite hacer de Simón Bolívar un antiimperialista de la actualidad, cuando, en realidad, lo dicho por él se correspondía con sus temores respecto a los efectos perturbadores que podían resultar de la imitación, en los nacientes Estados hispanoamericanos, y particularmente en la República de Colombia, del liberalismo democrático representado por la ya modélica República de los Estados Unidos de América.
Es hora de superar críticamente la esterilizante controversia hispanismo frente a antihispanismo, a la que en alguna remota ocasión le pagué tributo. Tal superación requiere una amplia visión de la historia universal, en lo concerniente a la dinámica de las confrontaciones intersociedades; a la par que una visión depurada críticamente del pasado-presente indígena. Guardando relación con esto, cabe subrayar la necesidad de reenfocar la historia de las sociedades criollas latinoamericanas, liberándolas de la hipoteca ideológica representada por su origen monárquico colonial, negado en función de los requerimientos ideológicos de la ruptura del nexo colonial; pero teniendo en cuenta que no resulta menos gravosa la carga consistente en la subordinación de la perspectiva histórica de la sociedad a los requisitos de la formulación en implementación de proyectos nacionales sintetizados en la república moderna liberal.
El nivel de conformación histórica diferencial alcanzado por la mayoría de las sociedades hispanoamericanas hace necesario el abandono de la visión globalizadora de la América Latina. Esta visión ha quedado desvirtuada, particularmente, por la recuperación de algunas sociedades aborígenes, la moderna inmigración europea y el desigual desarrollo capitalista moderno de las respectivas sociedades. Situada en una perspectiva de no muy largo plazo, la creciente diversidad de América Latina tiende a conducir a la reformulación de las historias nacionales, en correspondencia con la conformación de estados plurinacionales, en cuyo marco algunas sociedades aborígenes podrían reanudar, de manera creciente, su curso histórico.
En suma, parece aconsejable ocuparse de achicar la sentina de la historiografía latinoamericana y latinoamericanista, como vía para una más ajustada comprensión de la disputa de la Independencia. Sugiero, que se tenga en cuenta, para estos efectos, el menú que elaboré y propuse, respecto de la historiografía venezolana, en la inauguración del ciclo «Conferencia anual: José de Oviedo y Baños», que dicté en la Universidad Central de Venezuela, en noviembre del 2005. Propuse a los futuros historiadores, con el fin de que procurasen una comprensión superada de la historia de Venezuela, en el sentido apuntado en las advertencias iniciales de este texto, que trabajasen, crítica y creativamente, las siguientes cuestiones, con el propósito de desechar vicios y abrir nuevas vías al entendimiento: El culto heroico decimonónico; el materialismo histórico fosilizado; la historia amena; la historiografía como parte de las bellas letras; la conciencia criolla y el dominador cautivo; la valoración de la raíz hispánica y su ubicación entre los componentes de la sociedad criolla; el autoritarismo monárquico-caudillista; la creencia de que el pueblo es el actor de la historia; el militarismo rudimentario; la democracia como escuela de libertad, no como panacea para curar los males sociales; el discurso revolucionario y la «refundación» del saber histórico; el peso de conceptos superados por la evolución histórica de la sociedad venezolana; deterioro y debilitamiento de la interacción con las ciencias auxiliares; la limitada visión de la historia de Venezuela; la preservación de la conciencia crítica y el cumplimiento del deber social del historiador.