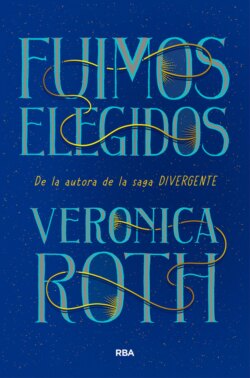Читать книгу Fuimos elegidos - Veronica Roth - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLos gases del viejo BMW diésel de Matt, combinados con la resaca, estaban revolviéndole el estómago a Sloane, por lo que apoyó la sien en la ventanilla con la esperanza de que el frescor del cristal la ayudase a aliviar el mareo. Esther se había ido esa mañana temprano. El aeropuerto los pillaba de camino y la habían dejado allí, con la promesa de volar pronto a California para visitarla. Albie estaba en el asiento del copiloto, haciendo las veces de pinchadiscos y guía a la vez, con un teléfono en cada mano. Ines estaba sentada atrás, junto a Sloane, moviendo la rodilla arriba y abajo mientras se daba golpecitos con los dedos en ella.
—Por todos los santos, Ines —dijo Matt—. Eres como uno de esos juguetes que no para quieto cuando les das cuerda.
—Hombre, si no condujeras como si no tuvieses miedo a morir, seguro que estaría más tranquila.
—Bajad la voz, por favor —gruñó Sloane—. Voy a vomitar.
—¿Y qué? ¿Nos lo perderemos si hablamos más alto? —replicó Ines arqueando una ceja.
—Eso. Necesito público.
Ines se rio y le ofreció una bolsa de patatas fritas vacía. Sloane intentó cruzar la mirada con Matt en el espejo retrovisor, pero en ese momento sonó su teléfono.
—¿Eddie? —dijo Matt.
De todas formas, Matt no habría querido mirarla a los ojos: apenas le había dirigido la palabra desde la noche anterior.
Sloane le lanzó una miradita asesina a Ines, pero aceptó la bolsa y se encogió más todavía contra la ventana para no tener que ver la pierna hiperactiva de su compañera de asiento. Se concentró en los árboles que desfilaban tras el cristal. Se encontraban a una hora de Chicago, hacia el norte, donde la ciudad se transformaba en un pacífico crisol de barrios con céspedes perfectos y buzones con forma de graneros, perros o barcos de vela. Se preguntó cómo sería ir al instituto con dinero para el menú en vez de un sándwich de falso queso envuelto en papel, ir en el coche que te habían comprado tus padres para que aprendieras a conducir con él, salir de excursión a la ciudad y contemplar el perfil de los rascacielos recortados contra el firmamento. Todas esas vidas seguían adelante ininterrumpidas, a salvo.
—Te dejo Ed, que estamos llegando a una zona sin cobertura —dijo Matt.
Un segundo después colgó y volvió a dejar el móvil en el portavasos.
Bert la había enseñado a conducir cuando tenía catorce años, en los descampados que había detrás de la casa en la que se había enterado de la existencia del Ser Oscuro. Había estado a punto de volcar el viejo Accord una vez, al derrapar con demasiada brusquedad en el barro. No le había hecho falta presentarse al examen de conducir, como todo el mundo: Bert la había puesto contra una pared blanca, le había hecho una foto y, un buen día, le había entregado su carné como por arte de magia, junto con un pasaporte y una tarjeta promocional de Smoothie Fiend (¡COMPRA 10 Y TE LLEVARÁS UNO GRATIS!) en la que ya había dos sellos.
El recuerdo le arrancó una sonrisa. Aún llevaba ese vale en la cartera.
—Será mejor que te descargues el mapa, Albie —dijo Ines.
—Ya lo he hecho —replicó Albie—. Después de tantos años, ¿te crees que no sé que los GPS no funcionan cerca de los escenarios de las Sangrías?
—En su momento lo sabías —dijo Ines—. Pero has pasado un par de años muy duros...
—«Muy duros» como eufemismo de «muy colocado».
—Y por eso no me fío de tu memoria.
—Me parece bien.
Un escalofrío le recorrió la columna a Sloane cuando Matt tomó un desvío que se alejaba de la carretera principal. Comprobó el móvil: sin cobertura, y eso que todavía no estaban a mil quinientos metros del escenario de la Sangría. Ni siquiera sabían para qué los habían llamado, pero si los agentes Henderson y Cho los convocaban, ellos acudían. Era más fácil controlar las actividades de ARIS cuando la organización los invitaba.
Se hizo el silencio en el interior del vehículo cuando los primeros indicios de la Sangría comenzaron a manifestarse a su alrededor. La gente se había reubicado en lugares como aquel después de la devastación, pero allí los hogares carecían de jardines cuidados y buzones pintorescos. Aquello era un mar de estructuras provisionales destartaladas que nunca se habían reparado de forma adecuada después de que el Oscuro arrasara la zona. La gente subsistía sin agua ni electricidad, en ocasiones incluso con cráteres en los suelos de madera. Matt la había arrastrado hasta allí en cierta ocasión, en una de sus jornadas de voluntariado, y Sloane había tenido que abrirse paso a través de un porche derruido para llegar a la puerta de la casa que era su objetivo.
Los árboles crecían sin ton ni son, con las raíces ocultas bajo matas de hierba tan altas como ella; largos tallos de maleza que se combaban por su propio peso y cubrían también las aceras destrozadas. La carretera misma estaba sembrada de baches, gracias a los duros inviernos del Medio Oeste, por lo que la trayectoria de Matt se volvió aún más errática. Sloane volvió a contemplar la posibilidad de usar la bolsa de patatas.
—Allá vamos —dijo Albie—. La diversión nos espera.
Sloane estiró el cuello para mirar por el parabrisas y a punto estuvo de pegarse un cabezazo contra Ines, que había tenido la misma idea. Frente a ellos, la carretera terminaba de golpe y daba paso a un mar de tiendas de campaña de brillantes colores, como los trajes de una estación de esquí frecuentada por ricachones. Tras ellas, sobre una pequeña colina, se alzaba la estructura gubernamental temporal que rodeaba el centro de la Sangría, una cúpula geodésica blanca del tamaño aproximado de un estadio de fútbol. El teléfono de Sloane recuperó la cobertura y se iluminó.
Aunque siempre había gente acampada en las inmediaciones de los escenarios de las Sangrías, Sloane seguía sin acostumbrarse. Eran todos unos fanáticos, pero se dividían en grupos bien diferenciados: a los practicantes de magia de pacotilla (la mayoría) se sumaban quienes, desesperados por el dolor, buscaban cualquier tipo de restauración espiritual y, los peores de todos, acólitos del Oscuro que aspiraban a traerlo de vuelta.
Matt estaba al teléfono, llamando al agente Henderson para que enviase ayuda, dedujo Sloane, porque conducir a través de la muralla de tiendas que se alzaba ante ellos sería tarea imposible. Detuvo el coche y se quedó esperando a una distancia prudencial de la multitud.
—Agente... Sí, hola, Matt Weekes al habla. Bien, gracias, ¿y usted? Estupendo. Ya hemos llegado, pero hay un pequeño problema... Ah. De acuerdo, gracias. —Colgó—. Nos mandan un carrito de golf.
—Ni loca me zambullo en esa marea de chiflados montada en un carro de golf —dijo Sloane—. ¿No pueden despejar un poco el camino o algo?
—Se ve que ya lo han intentado antes —replicó Matt—, sin éxito. —Eran las primeras palabras que le dirigía aparte del «con permiso» de esa mañana en la cocina—. Así que o vamos a pie, o vamos en carrito.
—Se te olvida la opción secreta número tres —dijo Sloane—, que consiste en dar media vuelta y volver a casa porque HenderCho nunca quiere nada que nosotros estemos dispuestos a darle.
—Slo, no será para tanto —dijo Ines—. Prometido. Hasta te dejaremos sentarte delante, si quieres.
—Muero de júbilo.
—Pero tráete la bolsa de patatas, por si acaso —le sugirió Ines.
Cinco minutos después apareció el carro de golf: uno de los largos, con varias filas de asientos. El conductor era un veinteañero con la sonrisa fácil, el pelo muy rubio y firmeza en sus apretones de manos. Se presentó como Scott, le indicó a Matt dónde dejar el coche aparcado y los invitó a todos a subir al carrito. Sloane tomó el asiento delantero que le habían prometido y se deslizó por el chirriante vinilo beis para que Scott pudiera caber a su lado. Una vez todos estuvieron a bordo, el carro arrancó con un brinco y Scott puso rumbo a las tiendas.
—¿A que está animada la cosa? —dijo Scott, sonriente—. Parece un festival de música, solo que...
—¿La vestimenta deja mucho que desear? —aventuró Sloane, que se agarró a la manija de su derecha para no caerse mientras Scott doblaba de golpe una esquina.
Frente a ellos se materializó un círculo de personas sentadas con las piernas cruzadas, todas ellas cubiertas con atuendos holgados. Rodeaban a una joven tumbada bocarriba, con las manos sobre el corazón. Mientras el carrito conducido por Scott pasaba de largo, Sloane divisó un cristal púrpura en las manos de la mujer, que se lo apoyaba en el esternón. Sloane hizo un gesto de impaciencia. Una sesión de espiritismo, seguramente. Mucha gente creía que la barrera entre el mundo de los vivos y el más allá se debilitaba en sitios como ese, lugares en los que se habían producido tantas muertes, por lo que acudían allí con la esperanza de hablar con los seres queridos que habían perdido.
Justo detrás del corrillo había una tienda de campaña frente a un altar sobre el que se consumía una varilla de incienso en un plato. En otra tienda había un besom, una especie de escoba que se utilizaba en los rituales wiccanos, apoyado en el gigantesco pentagrama pintado en uno de sus laterales. Por todas partes se veían piedras de distintos colores envueltas en cordeles u ordenadas encima de mesitas. El olor a pachulí era mareante.
—Aquí la atmósfera siempre es extraña —comentó Matt—. Como si se avecinase una tormenta que nunca termina de llegar.
—Estarás colocándote por proximidad —dijo Albie—. Dudo que todo eso sea incienso.
—No, me refiero a otra cosa.
—Yo también lo noto —dijo Ines desde la última fila del carrito de golf—. Hace que me dé vueltas la cabeza.
Pasaron junto a un hombre sin camisa que estaba tocando una zampoña. Al verlos, se sobresaltó y dejó caer el instrumento sobre su regazo. Sloane vio que Matt se llevaba un dedo a los labios, pidiéndole que guardara silencio. Siempre hacía lo mismo, para evitar que la gente se volviera loca al descubrir su presencia. Funcionaba la mitad de las veces.
Por mucho que la irritara esa gente (ingenuos que creían que la proximidad a tanto horror y devastación les concedería poderes o convertiría sus deseos en realidad), lo cierto era que Sloane no tenía ningún problema con ella. Y eso se debía a que el tercer tipo de personas que se congregaban en torno a los escenarios de las Sangrías eran mucho peores en comparación: los acólitos del Oscuro.
Entre ellos no había wiccanos bienintencionados, ni druidas modernos con túnicas, ni lectores del tarot, ni astrólogos intentando dilucidar la posición de Mercurio (en movimiento retrógrado en esos momentos). Eran la clase de personas con las que una podía cruzarse en la calle sin prestarles la menor atención, hombres en su mayoría, casi todos blancos, que vestían vaqueros y administraban páginas webs secretas desde las que se defendía que los medios de información habían sido injustos con el Oscuro, que su única intención había sido la de equilibrar la población mundial para que esta no siguiese devorando los recursos de la tierra o la de purificar Norteamérica: consignas racistas disfrazadas de veneración por un muerto. Y lo peor de todo era que querían traerlo de vuelta, como si no fuese a asesinarlos también a ellos si regresaba.
Sloane apretó los dientes al divisar a un grupo que estaba asando salchichas con una barbacoa portátil. La tienda que se alzaba a su espalda lucía un lema que provocó que Sloane se atragantara con su propia bilis: ARREGLEMOS LAS COSAS — QUE VUELVA.
«Arreglemos las cosas» era lo peor de todo. Según ellos, Matt (y también los demás, pero sobre todo Matt) era el mal que había que rectificar, el auténtico problema que el regreso del Oscuro erradicaría, arrojándolos así a una perversa utopía supremacista.
Estaban dejándolos atrás cuando uno de los adoradores del Oscuro los reconoció, apuntó en su dirección con el perrito caliente que tenía en la mano y gritó:
—¡Asesinos!
—Genial —exclamó Matt por encima del hombro izquierdo de Sloane—. Scott, ¿esto no puede ir más deprisa?
—Me temo que no —contestó el muchacho—. Esta es su velocidad punta. Pero ya casi hemos llegado, no os preocupéis.
Sloane notaba el latido de su corazón detrás de los ojos. Uno de los hombres estaba acercándose a ellos, salchicha en ristre, con los dedos pringados de kétchup, y debía de estar gritándoles algo, aunque no podría jurarlo porque le pitaban los oídos.
«Hola, Sloane. ¿Has dormido algo?».
—¿Qué me acabas de decir? —le gritó al tipo del perrito caliente.
—¡Ya me has oído! —rugió el hombre—. Perra asquero...
—Slo. —Ines le había puesto las manos en los hombros—. No saltes del carrito, por favor.
—Esos... putos...
—Sí, ya lo sé —dijo Ines—. Pero todo el mundo tiene un smartphone y te puede grabar en vídeo machacando a un cretino gordinflón con complejo de inferioridad, así que...
—¡Ya hemos llegado! —anunció jovialmente Scott, como si no hubiera pasado nada—. Dejad que os cacheen los de seguridad y os llevo con el agente Cho.
A veces Sloane se preguntaba si merecía la pena salvar el mundo.