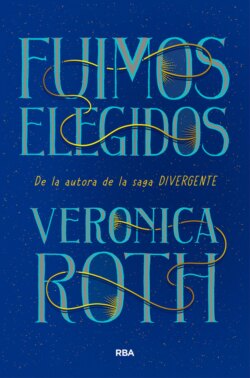Читать книгу Fuimos elegidos - Veronica Roth - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHabía algo allí.
Sloane lo presintió en cuanto cruzó las puertas.
Estar dentro de la cúpula geodésica que albergaba Restauración e Investigación de Calamidades (RIC), la corporación que le servía a ARIS como fachada de cara al público, era como estar dentro de una gigantesca pelota de golf. El tejado de la estructura, blanca y gigantesca, se componía de pequeños paneles triangulares que formaban una curva. Las luces fluorescentes que brillaban entre ellos conseguían que el lugar refulgiera como un adorno de Halloween, confiriéndole un tono verdoso a la piel de sus ocupantes. El atuendo de las personas que deambulaban apresuradamente por su interior se dividía entre el uniforme estándar del Gobierno (trajes negros o grises con corbatas insulsas y el pelo engominado) y trajes anticontaminación blancos con la capucha bajada.
El agente Henderson estaba esperándolos junto a la entrada, consultando su voluminoso reloj. Sujetaba contra el pecho una carpeta de cuero. Cuando Sloane lo había conocido, justo después de la muerte de Bert, era un adonis de manual (alto, musculoso y rebosante de energía), pero desde la caída del Oscuro había empezado a echar barriguita. Ahora su barba, entre castaña y rojiza, estaba entreverada de gris. Estaba casado y tenía dos hijos, una hipoteca y un plan de jubilación.
—Hola, chicos —los saludó con una sonrisa desprovista de humor.
Sloane entornó los párpados para observarlo con más detenimiento. Algo iba... mal. O quizá fueran imaginaciones suyas, fruto de la desazón que sentía en el pecho.
Había algo allí, sin embargo. En la Cúpula. Todavía podía notarlo.
—¿Qué tal el carrito de golf?
—El trasto ese tiene un motor impresionante —contestó Albie.
—Y tanto, ¿a cuánto llega, a los 500 newtons por metro? —espetó Ines—. ¡Y menudas revoluciones!
—Se me había olvidado que hacéis muy buena pareja cómica —dijo Henderson agitando un dedo en dirección a Albie e Ines—. ¿No habéis visto nada raro por el camino?
—Nos hemos cruzado con una sesión de espiritismo —replicó Matt—, aunque me imagino que eso es algo habitual por estos lares. ¿Ha conseguido alguien hablar con los muertos?
—En teoría —dijo Henderson, y se encogió de hombros—. Estoy casi seguro de que se trata de un bulo, pero yo ya no descarto nada de antemano. ¿Te encuentras bien, Sloane? Tienes mala cara.
Magia, eso era. Tenía que serlo. Notaba ese cosquilleo tan característico en el pecho, justo debajo del esternón. Sin embargo, nunca había detectado la presencia de magia en el escenario de una Sangría. Más bien solía ocurrir lo contrario, era una especie de languidez lo que flotaba en el aire, como si hubiese algo marchito en los alrededores.
—Gracias —se oyó decirle a Henderson—. Justo lo que todo el mundo quería escuchar.
Se despidieron de Scott, que agitó jovialmente la mano antes de volver a su carro de golf, y Henderson los guio por el mullido suelo provisional (de color gris) hasta un pasillo igualmente gris cuyas paredes, también provisionales, se elevaban opresivas a los costados. No había despachos, tan solo unas cuantas mesas alargadas cubiertas de monitores y cables enredados.
Si el escenario de la Sangría fuese la rueda de una bicicleta, ellos habrían empezado a recorrer su circunferencia y, tras desviarse por uno de los radios, ahora estarían acercándose al eje.
Al aproximarse, Sloane vio que el corazón del escenario estaba rodeado por paneles de vidrio que se extendían desde el suelo hasta el techo. Varios conjuntos de focos apuntaban sus haces de luz blanca hacia el interior. Era evidente que ARIS sentía un interés especial por examinar muy de cerca lo que quedaba de la Sangría.
Pero ese no era el origen de la magia que percibía Sloane. El cosquilleo había empezado a propagarse desde el pecho al abdomen. Intentó concentrarse en la sala de reuniones a la que los había conducido Henderson, donde los esperaba su socia, Eileen Cho, dándole vueltas a un portátil cerrado sobre la mesa. La pared de la derecha estaba compuesta de ventanas, con vistas al escenario de la Sangría, donde decenas de operarios con los típicos trajes anticontaminación de color blanco caminaban por el borde gesticulando y tomando muestras con instrumentos metálicos.
La Sangría había practicado un cráter en el suelo, tan profundo que algunos de los empleados parecían niños desde su atalaya. La primera vez que había visto el escenario de una Sangría, Sloane esperaba encontrar una sustancia uniforme, como la superficie de la luna. Pero todavía quedaban restos de lo que alguna vez hubo allí: tablas rotas, ladrillos destrozados, restos de asfalto, jirones de tela... El recordatorio de que ese lugar había sido una calle residencial. Allí había vivido gente. Y había muerto.
—... celebraciones de los Diez Años de Paz —estaba diciendo Cho—. Ojalá Bert pudiera estar aquí para verlo.
Ines y Matt asentían con la cabeza, pero Sloane solo podía pensar en el montón de documentos que guardaba en el cajón inferior de su escritorio, los que había empezado a leer todas las mañanas antes de que se levantase Matt. El Bert que aparecía en esos documentos no era el mismo que ella recordaba. El Bert que ella recordaba jamás la habría llamado «chucho».
—¿Va todo bien, Sloane? —preguntó Cho.
Se había recogido el pelo en un moño descuidado sobre la nuca y llevaba los botones torcidos. Siempre daba la impresión de haberse vestido a oscuras. En parte por eso era tan buena en su trabajo: se mostraba torpe y afable, y a uno le daba la impresión de que se podía confiar en ella. Bert había hecho gala de las mismas cualidades cuando apareció frente al césped de Sloane en su Honda decrépito.
Sloane había empezado a presionar las puntas entumecidas de los dedos contra el pulgar, por turnos, en un intento de que la presión consiguiera devolverles la sensibilidad.
—¿Qué pasa aquí? —inquirió por toda respuesta.
—Veo que tus dotes para la conversación están mejorando —dijo Henderson—. Sentaos.
Cuando todos hubieron ocupado sus sillas, Henderson apuntó con un control remoto a la pared de ventanas. Todas se encendieron y se convirtieron en un fondo de escritorio sobre el que parpadeaba un cursor blanco. Cho abrió el portátil e hizo clic en un archivo de vídeo etiquetado como 1ICI45G. Todos se quedaron mirando la ruedecita mientras se cargaba el archivo; Sloane siempre se asombraba de lo cutre que era la tecnología del Gobierno, y habría hecho algún comentario al respecto si no hubiese estado tan concentrada en el cosquilleo que sentía en los dedos. Transcurridos unos instantes, las imágenes comenzaron a reproducirse en las cinco ventanas a la vez.
—Este vídeo se grabó desde un barco de pesca al oeste de Guam, en el Pacífico —les informó Henderson—. Hace cinco días.
Las exageradas dimensiones de las pantallas impedían que las imágenes fueran lo bastante nítidas, pero sí lo suficiente para que Sloane distinguiese las olas que se extendían en todas direcciones, los grandes nubarrones que amenazaban con descargar lluvia de un momento a otro y el vaivén de la embarcación con cada embestida del agua. Era casi como la última vez que había estado en el océano..., pero no le apetecía pensar ahora en eso.
De súbito, el mar se volvió tan liso como un estanque y el barco se quedó inmóvil. Sloane vio una sombra que se movía justo bajo la superficie del agua, perturbaba la tranquilidad y se elevaba por los aires. La siguió otra, y otra más, demasiado rápidas como para que pudiera identificar los objetos, tan grandes como una persona. No, más grandes. El ángulo de la cámara achataba la perspectiva. Fueran lo que fuesen aquellas cosas, se quedaron flotando sobre las aguas, que empezaron a moverse otra vez. La embarcación oscilaba como un patito de goma en una bañera.
La cámara enfocó más de cerca los objetos, y Sloane vio que eran árboles. No unos árboles cualquiera, sino pinos con las oscuras agujas cargadas de agua. Debía de haber treinta aproximadamente, todos ellos en suspensión a distintas alturas, como los tubos de un carillón.
—Qué —dijo Ines— cojones...
—Eso mismo dije yo —replicó Henderson—. ¿Te importaría abrir el segundo, Cho?
Cho cerró el primer archivo e hizo clic en el segundo, etiquetado 2ICI45G.
—Australia —dijo Cho para presentar el nuevo vídeo.
La grabación mostraba una playa pedregosa en el momento en que el sol empezaba a ponerse sobre las aguas. Un resplandor anaranjado envolvía todo el terreno de los alrededores, incluso la hierba seca que crecía en las pendientes.
—¿Estás segura? —sonó una voz masculina detrás de la cámara.
—¡Sí! —fue la respuesta, atiplada.
La cámara giró hacia un lado y se concentró en un peñasco enorme, tan alto como una casa. A su alrededor se agolpaban otros más pequeños, como si parte de la pendiente se hubiera desmoronado en algún punto de la historia y los restos de la avalancha aún perdurasen allí. Se distinguían siluetas estilizadas sobre las rocas, así como botellas de cerveza en precario equilibrio a sus pies. Sloane distinguió los nudos de los biquinis, los dobladillos deshilachados de los pantalones cortos vaqueros, la visera de una gorra de béisbol.
La cámara enfocó de cerca a una muchacha no mayor de dieciséis años, con la parte superior del biquini a rayas rojas y blancas y el estómago bronceado. El pelo, jaspeado por el sol, le caía suelto sobre los hombros. Se había girado hacia la cámara y estaba saludando con la mano.
—Si no funciona esta vez, tampoco pasa nada. Me caeré al agua —dijo, y se encogió de hombros—. ¿Estás grabando?
—¡Sí! —respondió el hombre de la cámara—. ¡Adelante!
—¡Vale, atento!
El sol llameaba detrás de la chica mientras esta levantaba un pie, extendía los brazos flacuchos a los costados y daba un paso en el aire junto al peñasco, sobre las aguas. Después levantó el otro pie y se quedó apoyada en el vacío. Sloane podía ver la claridad del cielo bajo sus talones. No estaba sosteniéndose en nada y, sin embargo, no se caía.
Un coro de voces entonó gritos de asombro, se alzaron puños en el aire, tintinearon las botellas. La cámara tembló cuando el hombre que la manejaba gritó algo ininteligible.
—¡Voy a dar otro paso! —replicó la muchacha, y antes de que nadie pudiese oponer alguna objeción, lo hizo, inclinándose hacia el vacío, aparentemente hacia el firmamento...
Su cuerpo se inclinó, no hacia delante, sino de costado, al perder repentinamente el punto de apoyo en los pies. La chica gritó mientras el pelo se precipitaba hacia el agua como una cortina descolorida por el sol. Caía, pero no hacia el océano, sino hacia arriba, hacia las nubes, agitando los brazos mientras sus alaridos resonaban entre las rocas. La cámara la siguió a medida que se iba volviendo cada vez más pequeña, una diminuta silueta negra recortada contra las nubes. Instantes después se perdió de vista. El hombre de la cámara gritaba:
—¡Barbara! ¡Barbara!
La grabación terminó y la pantalla volvió a quedarse en azul. Esta vez, todos estaban callados.
—El tercero, Cho, por favor —dijo Henderson.
El archivo se llamaba 3ICI45G y las imágenes se habían grabado bajo el agua: azuladas, nebulosas y oníricas, con la superficie ondulante a causa de la luz. Sloane pensó de nuevo en la Inmersión, su último viaje al océano, y recordó el olor a algas y salitre que flotaba en el aire. Experimentó ese cosquilleo otra vez, aunque ya no solo en la punta de los dedos, sino hasta los codos, como si se le hubiesen quedado dormidos los brazos. Los sacudió mientras un buzo entraba en el ángulo de visión de la cámara, con los ojos ocultos tras su visor reflectante. La figura apuntó hacia abajo con un dedo, y la cámara enfocó en esa dirección.
Sloane vio lo que daba la impresión de ser un macizo de algas que se extendía por el lecho marino. La persona que sujetaba la cámara se acercó nadando, con movimientos fluidos. Las olas refractaban los rayos de luz que traspasaban la superficie e iluminaban las frondosas hileras, cuyas largas hojas ahusadas se mecían al compás de las aguas. El buzo siguió aproximándose, y Sloane distinguió una estructura metálica de gran tamaño sostenida por ruedas, con una barra que se alejaba arqueándose levemente.
Sabía lo que era. Se trataba de un pivote de irrigación, como los que se utilizaban en los cultivos de las afueras de su ciudad natal.
Sloane se inclinó hacia delante, hacia las ventanas que servían de pantalla de proyección, al comprender que las ordenadas filas de plantas que había en el lecho marino no eran algas, sino tallos de maíz. La sombra de un tractor se insinuaba a lo lejos. El buzo nadó por encima de las mazorcas, enfocando los tallos intactos entre las hojas, y después bajo el arco metálico del sistema de irrigación, donde el tractor podía verse con total claridad. Al igual que el hombre que todavía estaba sentado en él, con las piernas atrapadas bajo el volante y los brazos flotando en dirección a la superficie.
Cho paró el vídeo, dejando la imagen congelada en la pantalla durante unos segundos antes de cerrar el archivo.
—Eso era en Hawái, hace tres semanas —dijo—. No hemos conseguido identificar al hombre, pero la chica del segundo vídeo, Barbara Devore... Hace un mes que desapareció.
—Tiene que tratarse de magia —dijo Matt—. ¿Verdad? No puede ser otra cosa.
—Sin duda entra dentro de la categoría de lo supranormal —dijo Henderson—. Hemos investigado exhaustivamente cada uno de estos incidentes, así como cientos más que se han producido en la última década. Al menos en estos tres casos, se ha podido confirmar su autenticidad.
—Siempre hay ocurrencias supranormales aquí y allá —dijo Cho—, pero cada vez están menos espaciadas entre sí. Y están volviéndose cada vez más numerosas.
—¿Creéis...? —Albie tragó saliva con tanta fuerza que Sloane pudo ver cómo pugnaba su nuez por empujarla hacia abajo—. ¿Creéis que el Oscuro ha vuelto o algo por el estilo? ¿Por eso nos habéis convocado?
Sloane notó un ardor en el pecho, aunque no habría sabido decir si se trataba de lo mismo que le provocaba el hormigueo en los brazos o si era, simple y llanamente, terror. No podía quedarse sentada. Se levantó y se colocó detrás de la silla.
—¿Qué ocurre? —preguntó Cho.
—¿Es que ya no puede una ni pasearse de un lado a otro sin que la interroguen? —replicó Sloane.
Henderson soltó una risita y dijo:
—No, no creemos que sea el Oscuro. No se han encontrado indicios de su regreso. No hay actores presentes en ninguno de estos incidentes, ¿lo veis? Nadie está haciendo magia..., pero la magia se produce de todas formas. Nuestra teoría... Bueno, la teoría más extendida dentro de ARIS, al menos, es que esto se parece más bien a una radio estropeada. Asusta cuando empieza a sonar música sin que nadie la haya tocado, pero eso no significa que haya algo siniestro detrás.
—¿Insinúas que nuestro planeta es una radio estropeada —preguntó Matt— y eso no debería ser motivo de alarma?
—Motivo de alarma para nosotros, sí, evidentemente —dijo Cho—. Pero la opción de que la magia de la tierra se haya vuelto loca..., o como queráis explicar esto..., me parece mil veces preferible al Oscuro.
Sloane había empezado a acercarse, sin proponérselo, a la puerta de doble hoja del otro lado de la habitación. Tenía el cuerpo ardiendo, y al aproximarse percibió un olor sulfuroso, químico y familiar. Así le olían las manos después de hacer magia.
Con el artefacto.
La Aguja de Koschei.
Cuando había acudido al centro del océano Pacífico, acompañada por un equipo de agentes de ARIS, ignoraba cuánto iba a costarle la Aguja. Al final estaba tan desesperada por deshacerse de ella que se la había arrancado de la mano a mordiscos.
Los demás se habían quedado callados. O quizá el pulso que le martilleaba en los oídos había amortiguado sus voces. Sin molestarse en probar las manijas de las puertas, apoyó una palma en cada hoja y se llenó los pulmones de aire, despacio.
Percibió la presencia de Matt a su espalda. No le hacía falta mirar para saber que se trataba de él; conocía su forma, su calor. Lo cerca de ella que se atrevía a ponerse, hasta tocarse casi sus brazos. Y no porque estuvieran saliendo (no, prometidos, se recordó), sino porque Matt era así: no le daba miedo acercarse a nadie.
—¿Qué pasa?
—¿No lo notas?
—El ambiente es raro, pero no más de lo habitual para tratarse del escenario de una Sangría —dijo Matt—. ¿Por qué? ¿Qué percibes?
Sloane contempló fijamente la cicatriz que tenía en el dorso de la mano derecha. Una telaraña de tejido rugoso, más pálido que el resto de su piel.
—Lleva inquietándome desde que llegamos. Han hecho algo nuevo. Y está detrás de estas puertas. En alguna parte.
—Vale —dijo Matt, y le tocó el hombro—. Vale, ¿qué te parece si nos sentamos y se lo preguntamos?
Sloane asintió con la cabeza. En el fondo, sabía que se sentiría avergonzada más tarde. Pero, por ahora, dejó que Matt la cogiera de la mano y la condujese de regreso a la mesa. Henderson, Cho, Albie e Ines seguían allí, desconcertados en sus asientos.
—Bueno, supongo que esto nos da pie para pasar al siguiente punto —dijo Henderson, rascándose la barba—. Veamos... Puesto que la frecuencia de estos incidentes se ha incrementado, nosotros hemos acelerado el desarrollo de algunos programas en los que ya estábamos trabajando. Nos parece importante entender qué es exactamente la magia y cómo emplearla, así que hemos fabricado una máquina que creemos que puede canalizarla. Es alentador que hayas reaccionado de esa manera, Sloane.
—¿No la habéis probado? —preguntó Ines.
—Todavía no —dijo Cho—. Esperábamos que quisierais ayudarnos. Al fin y al cabo sois los únicos, que nosotros sepamos, que habéis hecho magia alguna vez. Eso debería reducir las probabilidades de provocar una catástrofe.
Sloane notó en la boca un sabor a cobre. Deseó haberse traído la bolsa de patatas vacía.
—¿Y qué habéis diseñado, una varita? —dijo Ines—. ¿O es más bien como un orbe? ¿Un martillo gigante, tal vez? Por favor, que sea un martillo gigante.
—No —dijo Sloane.
—Ya, tienes razón. Tratándose del Gobierno, seguro que se trata de una caja aburrida.
—No —repitió Sloane—. No vamos a ayudaros a probar vuestra puta arma.
—Slo —dijo Matt—. Que utilice la magia no significa que se trate de un arma.
Cho se sentó en la silla que había enfrente de Sloane y juntó las manos sobre la mesa. Tenía los dedos encallecidos y abultados a la altura de los nudillos. Sloane la había oído decir en cierta ocasión que le gustaba la escalada.
—Para averiguar cómo arreglar lo que sea que está estropeado —dijo Cho—, necesitamos comprender cómo funciona y cómo se usa la magia. Así que hemos fabricado una herramienta, eso es todo.
—¿Esperas que me crea que habéis creado esa cosa para evitar que las chicas adolescentes se caigan hacia las nubes? —Sloane frunció el ceño—. Ya habíais empezado a desarrollarla antes de descubrir que algo iba mal, tú misma lo has dicho.
—Somos una rama del Gobierno que se ocupa de los avances científicos...
—He estudiado historia —la interrumpió Sloane, que tragó saliva en un intento por diluir el sabor a sangre que notaba en la boca—. Y sé qué es lo que motiva al Gobierno para invertir en investigación. Si tenemos cohetes capaces de llegar a la luna es porque estabais intentando borrar del mapa a los soviéticos. Esto no es más que otra carrera espacial.
—Aunque se tratase de un arma —dijo Henderson—, ¿preferirías que la desarrollasen primero los rusos o los chinos, Sloane? ¿Te crees que ellos no están esforzándose también por ser los primeros en controlar la magia?
—Lo que preferiría es que todos los Gobiernos dejasen de jugar a ver quién puede destruir antes a los demás —le espetó Sloane.
El pitido que notaba en los oídos le indicaba que estaba a punto de sufrir un ataque de pánico.
—Ya, en fin, y a mí me gustaría abrir una heladería —replicó Henderson—. Pero todos debemos amoldarnos a la realidad.
—La magia se ha cobrado innumerables vidas—dijo Matt—. Aquí mismo, de hecho, en este lugar. Ha ocurrido justo delante de nuestras narices. Y ¿queréis que seamos cómplices de algo que podría provocar aún más muertes? —Sonaba como si se le hubiese formado un nudo en la garganta. Hacía mucho que Sloane no lo oía hablar así—. ¿Después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos hecho?
Y eso que él no tenía ni idea, pensó Sloane. No sabía absolutamente nada de lo que ella había hecho, y así seguirían las cosas.
A su lado, Albie tenía la mirada fija en las manos, aferradas al canto de la mesa. Aquellos dedos habían sido tan ágiles que podían doblar las piezas de origami más intrincadas que Sloane había visto en su vida. Una vez había intentado enseñarle a hacer una grulla, sesión que se había saldado con un montón de bolas de papel arrugado. Pero el daño sufrido durante el tiempo que el Oscuro los mantuvo cautivos le había arrebatado la sensibilidad de las yemas, por lo que había tenido que renunciar a su afición. Ahora esas manos estaban temblando.
—Albie.
No la miró.
—¿No es...? —Albie carraspeó. Era más bajo que la media, con el pelo rubio, ralo y encrespado, y una postura encorvada a causa de los daños permanentes sufridos en la columna. No era el Elegido de nadie, ni lo había sido, ni lo sería jamás—. ¿No es importante saber controlarla? Para que no pueda volver a usarse contra nosotros.
—Albie —dijo Matt—. No hablarás en serio.
—No pongas esa voz de héroe conmigo —replicó Albie, en cuya propia voz se detectaba un temblor—. Nadie ha usado nunca la magia contra ti..., ¡contra ninguno de vosotros...!, como el Oscuro la usó contra mí. Me da igual que sea un instrumento, un arma o un puñetero muñeco de peluche, no pienso quedarme de brazos cruzados y dejar que el resto del mundo aprenda a utilizarla sin que nosotros sepamos usarla también. Destrucción mutua garantizada.
Sloane buscó algo que decir, pero no encontró las palabras. Albie tenía razón. El Oscuro también la había secuestrado a ella, pero no le había hecho lo mismo que a él, no se había cebado con su cuerpo ni la había dejado sin sensibilidad en las manos y sin posibilidad de volver a sumarse al combate.
Era otra cosa lo que había hecho con ella. La había dañado sin tocarla siquiera.
—Si los ayudas y muere alguien —dijo por fin, con la garganta dolorida—, tendrás que cargar siempre con ese peso sobre tu conciencia.
—¿Y si no los ayudo y muere alguien de todas maneras? —replicó Albie, mirándola a los ojos—. Cargaremos con ese peso ocurra lo que ocurra. Siempre lo hemos hecho.