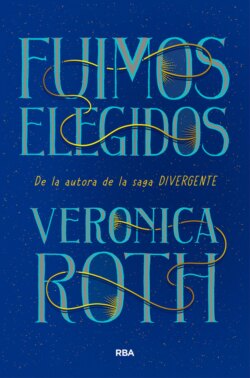Читать книгу Fuimos elegidos - Veronica Roth - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSloane había llegado a la entrada de la sección de arte contemporáneo del Instituto de Arte de Chicago a las 9:30 a.m. A tiempo para que su amiga Rebecca la dejase entrar, aunque el museo aún tardaría otra hora en abrir las puertas al público.
Vio a Rebecca al otro lado de las puertas de cristal, anudándose el extremo de la trenza. Rebecca bostezó, giró la llave en la cerradura y le hizo una seña a Sloane para que pasara.
—Qué puntualidad —dijo Rebecca—. ¿Por qué no estás de resaca, como la gente normal de nuestra edad?
—Para empezar —dijo Sloane—, «nuestra edad» no es la misma porque tú tienes veintidós años. En segundo lugar, es martes.
—¿Y qué? Los lunes por la noche el alcohol sabe igual de bien que los sábados.
La presencia a horas intempestivas de Sloane en el museo de arte ya se había convertido en algo habitual. Los empleados la conocían y nadie había opuesto nunca ninguna objeción a permitir que entrase un poco antes que el resto. Debía de tratarse de la única ventaja de ser una Elegida que disfrutaba realmente.
Esto formaba parte de su rutina entre semana. No tenía trabajo. El Gobierno le había pagado por sus años de servicio y ella había metido el dinero en un plan de inversiones. Los intereses la mantendrían a flote durante bastante tiempo, siempre y cuando gastase con moderación.
Los demás habían encontrado una mayor estabilidad financiera, aunque también habían tenido que pagar un precio por ello. Matt había vendido los derechos de su autobiografía y se había asociado con un escritor profesional, por lo que tenía dinero de sobra para llevar una vida normal..., cosa que distaba de hacer. Siempre estaba viajando, dando conferencias y charlas en universidades, participando en galas benéficas y actividades filantrópicas, reuniéndose con políticos y representantes de distintas comunidades. También Esther había transformado su fama en dinero, cultivando su base de seguidores en Insta! como si de un jardín se tratara. Ines había ilustrado su propia novela gráfica sobre su historia, y en ella representaba la muerte del Oscuro con remolinos de color. Albie, por su parte, había protagonizado unos cuantos anuncios publicitarios en el extranjero, prestando su cara para recuperar el dinero que le había costado la rehabilitación.
Algún día, Sloane tendría que buscar un empleo para el que su identidad no supusiera ningún problema y que, a ser posible, no exigiera titulación ni experiencia previa, o se vería obligada a vender trocitos de sí misma uno por uno, como habían hecho los demás. Aunque no los culpaba por ello (no mucho, al menos), en el fondo pensaba que preferiría vivir en el garaje de su madre antes de sacrificar el pequeño santuario de intimidad que se había labrado con su fama.
La sección de arte contemporáneo, espaciosa y bien iluminada, consistía en un amplio pasillo blanco flanqueado por galerías. Subió la escalera que conducía al tercer piso, donde se encontraba la zona dedicada a la arquitectura y el diseño; siempre empezaba allí sus visitas. El lugar estaba desierto, como cabía esperar; solía estarlo, con independencia de lo atestado que estuviese el resto del museo. Dejó atrás las sillas de alambres retorcidos y el jarrón que parecía un charco de leche derramada, camino de los bocetos de planos de edificios. Se sentó en un banco cercano y contempló el dibujo del Plan Burham, la propuesta de plan urbanístico para Chicago que nunca había llegado a materializarse.
Su hermano, Cameron, estaba estudiando arquitectura cuando respondió a la llamada para combatir al Oscuro. Había fallecido en la Sangría de Minneapolis. Se habían peleado cuando él había decidido dejar los estudios, aunque por aquel entonces Sloane solo contaba doce años de edad. «No eres ningún soldado —le había dicho—. Solo eres un flacucho empollón, y vas a conseguir que te maten». Un raro ejemplo de clarividencia, tal vez.
Se había llevado los efectos personales de Cameron de la residencia de su madre y había repasado sus blocs de dibujo tantas veces que se sabía de memoria hasta el último trazo. Todo, desde su versión infantil de la caseta de un perro hasta el detallado y meticulosamente calculado plano de la casa de sus sueños. Le gustaba inventar espacios interesantes y cálidos. Lugares que no se parecían en nada a un hogar, había bromeado ella en una ocasión. Al suyo no, por lo menos.
A Cameron siempre le había gustado el museo. Por eso Sloane venía aquí, no al escenario de la Sangría que le había costado la vida, ni a los lugares que habían frecuentado juntos en Illinois, sino aquí, para recordarlo.
No se solía quedar mucho tiempo. Media hora, a lo sumo, tiempo tras el cual se dedicaba a recorrer el resto de las exposiciones. En la planta baja habían abierto una muestra nueva que consistía en una serie de fotografías de camiones articulados. Tras recorrerla durante unos minutos se despidió de Rebecca, que ya parecía estar muerta de aburrimiento, y se fue. Giró a la derecha, se dirigió al paseo del lago e hizo unos cuantos estiramientos antes de empezar a hacer footing en dirección norte, hacia la casa de Ines y Albie.
El lago reflejaba el azul acerado del cielo. El día estaba nublado y la bruma que se formaba sobre las aguas enturbiaba la línea del horizonte. Tardaría una hora en recorrer los ocho kilómetros si lo hacía a su ritmo habitual. Se cruzó con un pequeño pelotón de ciclistas con trajes de licra y con una mujer vestida con mallas rosa fosforito que paseaba a su perro con manchas. Un hombre en pantalones cortos la adelantó como una exhalación.
Contempló las olas que rompían contra los pilones, los perros que perseguían pelotas de tenis en la playa reservada para ellos, las mujeres con visera que hacían caminata rápida con los puños bombeando como pistones a los costados. Nadie le prestaba atención a ella, no allí, donde solo era otra corredora más. Salió del paseo del lago y se dirigió al Java Jam.
Sin aliento, pidió los cafés y recorrió la calle con ellos hasta el apartamento de Albie e Ines, ubicado en la esquina del segundo piso de una elegante vivienda doble. El enmoquetado de la escalera era verde oscuro y se veía desgastado en el centro, debido al roce de demasiados zapatos; el papel de las paredes estaba estampado con florecitas moradas, rojas y azules.
Ines ya estaba en la puerta cuando Sloane llegó al rellano, con las gafas puestas y el cabello recogido en lo alto de la cabeza.
—Un poquito temprano, ¿no? —dijo mientras cogía el café de la bandeja y se apartaba de la puerta.
Sloane entró detrás de ella, bebiendo un trago de café sobre la marcha. Sabía a canela.
—Me he equivocado.
Se cambiaron las tazas.
—No sé cómo puedes tragarte eso. Es leche pura.
Las deportivas de Sloane rechinaron sobre el suelo amarillento de madera de roble, también típico de Chicago; siempre crujía, daba igual dónde pisaras. La puerta de Albie estaba cerrada, al igual que la de Ines, aunque de forma distinta. La de Albie estaba cerrada como si quisiera aislarse del ruido del pasillo. La de Ines tenía la llave echada y el cerrojo exterior corrido, tan segura como la cámara acorazada de un banco. Hasta hacía tan solo unos años la protegía con trampas, aunque fuese ilegal; Sloane no se atrevió a preguntarle si todavía lo hacía. Aunque fingía estar bien, Sloane había visto los botes de medicamentos que se alineaban en su tocador y la forma en que crispaba el cuerpo ante determinados sonidos y gestos.
El apartamento era cálido y acogedor, con un puf gigantesco que siempre estaba perdiendo bolitas; las cortinas de las dos ventanas que daban al callejón eran las banderas de México y Canadá, respectivamente.
Ines regresó a la cocina, donde siguió removiendo los huevos que estaba preparando con una cuchara de madera. Toda la casa olía a cebolla.
—¿Sabes?, cuando cumplas los treinta, esto de vivir como si estuvieras en el primer año de carrera perderá su encanto y empezará a dar repelús.
—Como si estuviera en el primer año de carrera... ¿Lo dices por Frodo?
—¿Te refieres a ese puf gigante que decidiste bautizar como Frodo Bolsón? Sí, lo decía precisamente por eso.
—Que tú te niegues a disfrutar de la vida no significa que los demás no podamos hacerlo. A ti te van las toallas blancas en el cuarto de baño y te recarga las pilas salir a correr de madrugada cuando todavía no se ha secado el rocío. Eres como el padre de Calvin y Hobbes.
—Siempre me ha caído bien el padre de Calvin.
—Menuda sorpresa. —Ines resopló—. ¿Ya has hablado con Matt?
Sloane sacudió la cabeza.
—Anoche estuvo en eso de la masificación de las cárceles y esta mañana tenía una reunión. ¿Por qué?
Ines bebió un trago de café.
—Me he metido en un lío, ¿verdad?
Ines se encogió de hombros.
—Si cree que voy a disculparme por partirle la cara a ese capullo...
—A mí no me uses para practicar tu pelea con Matt antes de que se produzca —la interrumpió Ines—. Solo te pido que no estés tan segura de que vaya a darte las gracias por convertirte en su caballero de blanca armadura.
Sloane frunció el ceño.
—Ea, ya lo he dicho —dijo Ines—. ¿Has visto la actualización de Essy Says?
—No. ¿Debería preocuparme?
Ines sacó el móvil del bolsillo de su sudadera y se lo pasó a Sloane. La cuenta de Insta! de Esther estaba ya en la pantalla.
Sloane reconoció el escenario familiar de uno de los vídeos de Esther: su despacho, decorado como una fantasía de Pinterest, envuelto en elegantes telas de colores discretos, con una cadeneta de lucecitas rosa pastel y una cámara de las caras que capturaba todo el lustre de su cabello y hasta el último cachivache de sus estanterías. Y en medio de todo, Esther, vestida con un jersey gris que se abombaba en los puños y bebiendo de una taza con un pajarito grabado. El vídeo se titulaba «¡Essy Says sube a lo más alto!».
Ante la atenta mirada de Sloane, Esther presentó un videoclip de la jornada anterior, consistente en una toma a cámara rápida de cómo se hidrataba la piel y se maquillaba. Sloane siempre había sentido una perversa fascinación por la cantidad de pasos que componían la rutina de Esther para el cuidado de la piel. Ella jamás habría podido acordarse de tantas cosas por la mañana. No antes de tomarse el café. Y quizá un puñado de anfetaminas.
—No pienso quedarme mirando cómo se arregla. Me produce urticaria —dijo Sloane.
Ines, sin embargo, ya estaba estirando el brazo sobre la encimera. Pasó el vídeo hacia delante, saltándose el impresionante proceso de empolvado, perfilado y sombreado; Esther reapareció de nuevo con su jersey gris, bebiendo de su taza de té.
«Tengo una noticia que compartir con vosotros —anunció, mientras subía y bajaba las cejas. Hablaba con la voz que ponía siempre en los vídeos, jovial y meliflua; parecida a su voz habitual, pero “más”—. No, no me refiero al mamporro de mi amiga Sloane..., encontraréis ese enlace en la descripción».
Sloane exhaló un suspiro.
—Estupendo.
«¡El trece de febrero será el lanzamiento de Essy, mi propia marca! —Los ojos de Esther, perfilados a la perfección, brillaban de alegría—. ¡Eso es, ahora dispondréis de una sola tienda para todos los productos reseñados y recomendados que os podáis imaginar! Sabéis que queréis ser chicas Essy».
—Bueno —dijo Sloane cuando Ines paró el vídeo—. Era inevitable, supongo.
Ines apagó la cocina y sirvió los huevos en el plato que había en la encimera.
—La he invitado a bajar conmigo dentro de un par de semanas. Deberías venir tú también. Así te alejas del frío.
—Adoro el frío —replicó Sloane—. Será mi sangre nórdica.
—No, es tu empeño en adorar todo lo que los demás detestan y detestar todo lo que adoran los demás. —Ines pinchó los huevos esponjosos con el tenedor—. Aun así, deberías venir. Pienso secuestrar a Albie.
La palabra «secuestrar» provocó que Sloane hiciese una mueca.
—¿Lo has visto desde...? ¿Te ha contado si el prototipo funciona o algo?
Ines arrugó el entrecejo.
—No... Volvió a casa anoche y se escondió de inmediato en su cuarto. Pero funciona. Seguro.
De repente, Sloane sintió el irrefrenable impulso de echarse a dormir.
—A lo mejor no es para tanto —dijo Ines encogiéndose de hombros—. Si el mundo está empezando a romperse..., esa chica flotando hacia el cielo, por todos los santos..., quizá necesitemos la magia para arreglarlo.
—Si el mundo está empezando a romperse —repuso Sloane con voz lúgubre—, será porque lo ha roto la magia.
—La odias con todas tus fuerzas. —Ines inclinó la cabeza hacia el cúmulo de cicatrices que tenía Sloane en la mano—. Pero nunca nos has explicado por qué.
Sloane escondió la mano bajo el borde de la encimera.
—No es que la odie, exactamente. Tan solo he visto de lo que es capaz.
—Igual que nosotros.
—Ya.
Pero Sloane no se refería a las Sangrías, ni a la destrucción de la torre, ni siquiera a la muerte del Oscuro. Se refería al sabor a cobre y salitre en la lengua cuando había regresado a la superficie después de la Inmersión.
Se le había acabado el café; ya solo quedaba un poco de espuma.