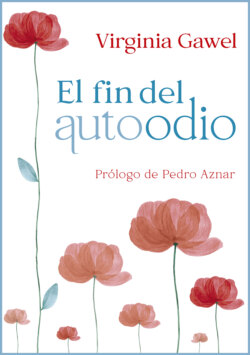Читать книгу El fin del autoodio - Virginia Gawel - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
¿Depredador de sí mismo?
ОглавлениеTe pido que ahora me acompañes a imaginar metafóricamente lo que pasa dentro de quien se hostiga a sí mismo sin darse cuenta, dañándose a perpetuidad… hasta que un día lo advierte.
La Biología nos señala algo muy simple de ver: los animales se dividen en depredadores y depredables. Los depredadores –como el perro, el gato, el león, el lobo– tienen los ojos debajo de la frente, ambos mirando hacia adelante. Los depredables, en cambio, tienen los ojos a los costados de la cara y el hocico o el pico separan la visión que obtienen del lado izquierdo respecto de la que obtienen del lado derecho, para lograr más amplitud perceptiva y, con ello, mayor posibilidad de percatarse acerca de cualquier amenaza.
El animal humano (porque no debemos olvidar que somos animales) tiene los ojos hacia el frente, como los depredadores. Sin embargo, la evolución lo ha ido dejando inerme como animal: sin garras, sin grandes colmillos, sin caparazón… Muchos estudiosos del tema señalan que la visión frontal se desarrolló en los primeros homínidos para que ese ser tan desvalido pudiese al menos tener visión en profundidad (que es la que otorga la posición frontal de los ojos) y detectar tanto a un depredador como a una presa (dada la posibilidad de cazar con armas). O sea, el ser humano al desnudo, inerme, es un animal fácilmente depredable por cualquier depredador. Paradojalmente, este conjunto de condiciones hace que el animal humano sea uno de los pocos que se depredan entre sí: el humano depreda al humano, ya sea física o emocionalmente, y esto podemos verlo a diario en distintos ámbitos personales, comunitarios, o en los noticieros. Como dijo Plauto, ya doscientos años antes de Cristo, “el hombre es el lobo del hombre”.
Veamos esto: me imagino siendo un conejo. Estoy comiendo hierba. Mis largas orejas se mueven dúctilmente para reconocer de donde pudiese venir peligro. Mi pequeña nariz escudriña el aire con rapidez, no solo para olfatear dónde está el alimento, sino también para detectar cualquier rastro de un depredador. Mis dientes no son gran cosa: no podrían defenderme ante un gran agresor. Con lo que sí cuento es con mis largas patas traseras, que me permiten plantarme sólidamente en el suelo y en un instante saltar para correr y correr... Mis dos mecanismos de defensa principales son huir, o, si encuentro dónde esconderme, paralizarme, permaneciendo quietecito, con el corazón latiendo fuertemente y la única esperanza de pasar inadvertido por mi depredador. Así es la vida del conejo.
Dado que, siendo niña, crecí en una granja, me resulta simple poder imaginar al pobre conejo silvestre procurando salvar su vida. Mis abuelos los criaban, y aún tengo en mi piel la impresión sedosa de su fragilidad. Amé a cada uno de los que nacieron como si fuera el único, pero cada uno iba desapareciendo del escenario de la vida en manos de su principal depredador: mi abuelo, un hombre bueno, que en una de las guerras de Polonia había perdido un dedo con una granada. Éramos básicamente pobres y cada animal de la granja tenía al mismo depredador más tarde o más temprano: la familia. (Tal vez por eso no tardé mucho en hacerme vegetariana).
Pero volvamos a nuestro tema. Imaginemos algo cruel (y perdón porque así lo sea): para hacerlo menos difícil, concibámoslo como si fuera una animación en video. El conejo ha sido puesto en una jaula muy grande, de acero y alambre entretejido, de unos seis metros cuadrados por dos metros de alto. La jaula tiene un panel divisor del mismo material, que determina dos compartimentos iguales, permitiendo ver a través de ella de un lado hacia el otro. (En cada uno podría caber con holgura un hombre de pie).
El conejo no podría de ninguna manera salir, pero sí, en cambio, el espacio le permite dar pequeños saltos y andar por su compartimento. El panel divisor es muy seguro: haría falta una máquina que desuniera las soldaduras para poder vulnerarlo.
Concebido ya el escenario, imaginemos que el experimentador colocara en la otra mitad de la jaula un lobo. (Todo experimento con animales es cruento y estoy en pleno desacuerdo con ellos; por eso prefiero imaginarlo como una animación más que como algo real. Pero a los efectos de lo que quiero explicar necesito transmitir esta escena, ya se verá por qué).
¿Qué sentiría el lobo desde su instinto depredador respecto de tener tan cerca un conejo, pudiendo verlo y olerlo? Sin duda que experimentaría el impulso de acecharlo, tanto como pudiera, aun si le dieran de comer quienes lo tuvieran en cautiverio.
Ahora, vayamos al otro lado de la jaula: ¿qué sentiría el pobre conejo? No podría contar con ninguno de los mecanismos de autopreservación que le otorga su instinto: ni huir, ni quedarse quietito para pasar inadvertido. Lo único que le restaría como algo posible sería el mero estar allí, expuesto, aterrorizado, en el más alto grado de estrés posible. No sabe que el tabique del medio es indestructible para el lobo, pero estoy segura de que, aunque lo supiera, no tendría cómo dejar de sufrir ese extremo terror, esa amenaza de vida, esa impotencia total.
Bien, ahora viene lo más importante que quiero decir: esto que acabo de describir es lo que le sucede por dentro a una persona que experimenta autoodio. Su cuerpo es la jaula, y esa parte suya que la odia es el depredador.
Esto genera la activación simultánea de dos circuitos diferentes en el sistema nervioso central: el depredador y el depredado cohabitan, en permanente tensión inconsciente. La parte vulnerable de nuestra identidad, con raíces en nuestra vulnerable infancia, va quedando en un estado de perpetua o frecuente hipervigilancia ante el acecho imprevisible del depredador: la autocrítica despiadada, la falta de un perdón necesario hacia sí mismo, la autopunición excesiva ante cualquier error cometido…
¿Cuál es el resultado de tener activos, dentro de nosotros, el depredador y el depredado a la vez? Estrés profundo como un mar de fondo sobre el cual se da cualquier otra conducta, nadando en adrenalina, cortisol, y otras sustancias que producen un verdadero autoenvenenamiento.
Este desequilibrio, entonces, se da tanto a nivel psicológico como a nivel del sistema nervioso central. Puede haber accesos de pánico, miedos que se proyectan en el exterior, un estado de continua tensión, contracturas, y autoexigencia. Esta se origina en que, si no hacemos las cosas bien, el depredador podría aniquilarnos; así “hacer las cosas lo mejor posible” en algunas personas se convierte en hacer más de lo que se puede, porque instintivamente se siente que en cualquier error se nos podría ir la vida, depredada por ese lobo salvaje con el que convivimos.
Según las investigaciones de las Neurociencias, tanto el miedo de ese conejo como el impulso depredador de ese lobo se organizan en base a circuitos cerebrales muy antiguos, mucho más que la existencia del joven mamífero humano: el sistema límbico, el cual, si el cerebro completo fuese una gran fruta, sería algo así como su núcleo, su carozo. Esa parte del cerebro la tenemos en común con los demás animales, y, dentro de ella, hay una pequeña región llamada amígdala, que es la que se pone en movimiento cuando percibimos cualquier señal de peligro, aunque sea tenue y subliminal.
De igual modo es desde el núcleo de la amígdala que surge el instinto depredador. Tanto el miedo como el acechar a la presa nacen de una misma necesidad: la supervivencia. La amígdala apareció en este planeta hace doscientos millones de años, aunque el “humano moderno”, como se le llama al clasificárselo, tenga apenas unos doscientos mil años pisando esta tierra. O sea, cuando tememos o cuando acechamos estamos usando un mecanismo que tiene millones de años de práctica en funcionar así. Por eso son emociones muy primitivas y difíciles de modular (pero no imposibles de ser trabajadas: un desafío que bien vale la perseverancia en tan hondo propósito).
Una vez más, la única solución para una sana convivencia entre estas dos partes nuestras es reconocerlas, no identificarnos con ninguna de ellas sino, por el contrario, advertir en qué momento se activa en forma automática el mecanismo de autodepredación: con qué sensaciones, con qué actitud corporal y emocional, con qué diálogos internos nos referimos hostilmente hacia nosotros mismos.
Y allí es donde la práctica de Maitri se vuelve indispensable: observar tanto al lobo como al conejo. Compasivamente tranquilizar a ese conejo que vive dentro de mí, ya que no puedo ni debo sacarlo de mí, porque el miedo me fue puesto entre mis recursos para ser prudente en mi vida; así el conejo puede quedar a mi servicio, avisándome cuando algo sea eventualmente peligroso. Y, compasivamente también, domesticar a ese lobo que tampoco puedo ni debo echar fuera de mí en tanto viva en esta sagrada jaula que es mi cuerpo. En esos términos habla el I-Ching, magnífico libro de sabiduría china, que tiene entre tres mil y cinco mil años de antigüedad.
Domesticarse a uno mismo es volverse dueño de sí (en latín, domine). Y toda buena domesticación requiere dos cualidades: firmeza y suavidad en lúcido equilibrio.
Domesticar al lobo es convertirlo en un leal perro de guardia que me proteja, ya sea que haga falta intimidar, poner límites precisos, marcar reglas que nosotros decidamos por sobre normas injustas que nos quieran imponer… y mucho más. Pero puedo educarlo para que no ejerza ningún tipo de hostilidad hacia el conejo o hacia ninguna otra parte de mí. Ese salvaje lobo, ahora domesticado, se torna fiel como un perro, reconociendo que quien manda en mi vida no es él, sino que él es solo una parte de mí, al servicio del todo.
Sin ese proceso, estamos condenados a vivir en constante zozobra, en un círculo sin fin (inclusive creyendo, con frecuencia, que las principales amenazas están afuera, aunque en verdad estemos fundamentalmente atrapados por la amenaza que nosotros somos para nosotros mismos). El antídoto para esta convivencia compleja y dolorosa es la práctica de Maitri: “amistad incondicional consigo mismo”, que implicará amistad tanto con el lobo como con el conejo (y mucho más).
Bajo los principios de la no violencia, ninguna parte de mí tiene potestad para ser hostil hacia ninguna otra parte de mí. Reconocerlas como “parte” y saber que mi identidad es más vasta que cualquier parte, es algo que se da a través de la práctica de la desidentificación.
Mientras este proceso no está aún maduro es posible que al autoobservarnos no podamos tan inmediatamente desarticular esos antiguos circuitos, tanto biológicos (neuronales) como psicológicos (inconscientes). Pero podemos, a medida que los advertimos, ir desidentificándonos de ellos. Enseguida describiré la práctica de la desidentificación para que se vuelva algo bien concreto y tangible durante la autoobservación cotidiana.
Nuestro terreno interno tiene suficiente espacio para que el vulnerable conejo se sienta libre de amenazas, y ese lobo domesticado ya no represente una alerta que haga sonar en nuestro cerebro todos los circuitos de la emergencia, sino, por el contrario, nos haga sentir que tenemos la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos, tal como si en casa viviéramos con un leal perro guardián.