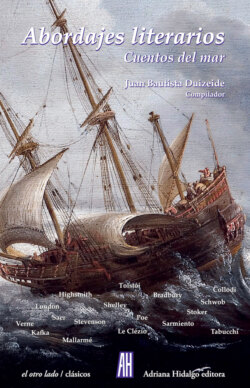Читать книгу Abordajes literarios - VV. AA. - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWilliam Hope Hodgson
El regreso al hogar del Shamraken
(Aguas profundas, 1914)
El viejo Shamraken, un gran navío de velas cuadras, había pasado infinidad de días sobre las aguas. Era más viejo que su tripulación, lo cual ya es mucho decir. Parecía no darse prisa mientras alzaba sus curvos y gastados flancos de madera navegando a través de los mares. ¿Qué apuro podía haber? Alguna vez iba a llegar, de alguna manera iba a llegar, tal como fuera, desde siempre, su costumbre.
Los tripulantes –que además eran los propietarios– tenían dos características notables en común: la primera, la edad; la segunda, el sentimiento que los unía, de tal modo que el navío parecía tripulado por una familia de sangre aunque no fuera así. Formaban un curioso grupo, todos barbados, de edad provecta; habían dejado de gruñir y los embargaba la serena satisfacción que les llega sólo a quienes dejaron atrás las pasiones más violentas.
Cuando hacían algo, no se oían los rezongos típicos de cualquier grupo de marinos. Subían a la arboladura a hacer el trabajo que fuera con la sensata resignación que sólo aportan edad y experiencia. Todo se llevaba a cabo con cierta tenacidad lenta, con una especie de seguridad cansada, hija de un maduro conocimiento del deber. Además, las manos poseían la sobria habilidad que sólo otorga la práctica por décadas, y compensaba con holgura las flaquezas traídas por esas mismas décadas. Cada uno de sus movimientos, por pausados que fueran, resultaba implacable en su falta de vacilación. Habían ejecutado con tanta frecuencia el mismo tipo de tareas, que habían llegado, mediante la selección de lo útil, a los métodos más directos y sencillos de hacerlas.
Tal como he afirmado, muchos eran los días transcurridos sobre las aguas, aunque no estoy seguro de que algún hombre de la nave supiese con certeza cuántos. El patrón Abe Tombes –a quien se dirigían como patrón Abe– debía haber tenido cierta noción, porque se lo podía ver de cuando en cuando consagrado a ajustar solemnemente un prodigioso cuadrante, lo cual sugiere que mantenía algún tipo de registro del tiempo y de la posición geográfica.
De los tripulantes del Shamraken, una media docena estaban sentados, trabajando en algunas tareas marineras indispensables. Sobre cubierta había otros más. Una pareja recorría la banda de sotavento de la cubierta principal. Fumaban, y cada tanto, cambiaban algunas palabras. Había uno sentado junto a otro que trabajaba y hacía observaciones ocasionales entre las chupadas a la pipa. Otro más, sobre el bauprés, pescaba con línea, anzuelo y un trapo blanco, trataba de sacar un bonito. Era Nuzzie, el grumete de la nave. Tenía barba gris y sus años sumaban cincuenta y cinco. Había sido un grumete de quince cuando se unió al Shamraken, y seguía siendo el muchacho aunque cuarenta años se habían ido a la eternidad desde el día en que se incorporó; los hombres del Shamraken vivían en el pasado y pensaban en Nuzzie como en aquel muchacho de antaño.
Le correspondía bajar al sollado a Nuzzie; era su turno de dormir. Podía afirmarse lo mismo de los otros hombres que hablaban y fumaban, pero ellos apenas pensaban ya en dormir. La edad avanzada saludable duerme poco y ellos tenían salud a pesar de ser tan ancianos. Pronto, uno de los que caminaban a sotavento de la cubierta principal, mirando por casualidad a proa, vio que Nuzzie seguía ahí sobre el bauprés, agitando la línea a ver si tentaba a algún tonto bonito que confundiera ese harapo en su extremo con un pez volador.
El fumador le dio un suave codazo a su compañero.
–Me parece que es hora de que ese grumete duerma un poco.
–Así es, compañero –contestó el otro, apartando la pipa de su boca, y observando con insistencia a la figura a horcajadas sobre el bauprés.
Durante medio minuto estuvieron allí, de pie como la efigie misma de la determinación, por parte de la edad provecta, de gobernar a la atrevida juventud. Sostenían las pipas en las manos y el humo se alzaba en pequeños remolinos desde las cazoletas.
–¡No hay forma de domar a ese muchacho! –dijo el primero con aspecto firme y decidido. Después, recordó su pipa y le dio una chupada.
–Qué carácter terrible tienen estos grumetes –observó el segundo y recordó, también, su pipa.
–Pescar cuando los otros duermen... –bufó el primero.
–Los muchachos necesitan dormir mucho –dijo el segundo–. Recuerdo cuando yo era muchacho. Supongo que será el crecimiento.
Y durante todo ese tiempo el pobre Nuzzie continuaba pescando.
–Creo que voy a decirle que se baje de ahí –exclamó el primero y empezó a caminar hacia los escalones que llevaban a la parte superior del castillo de proa.
–¡Muchacho! –gritó en cuanto asomó la cabeza al nivel de la parte superior del castillo–. ¡Muchacho!
Nuzzie se volvió al segundo llamado.
–¿Eh? –voceó.
–Bájate de ahí –gritó el hombre más viejo, con el tono un poco agudo que la edad había conferido a su voz–. Apuesto a que te veremos dormido sobre la rueda del timón esta noche.
–Sí –agregó el segundo hombre, que había seguido a su compañero–. Baja a tu litera, muchacho.
–Bien, bien –protestó Nuzzie y empezó a enrollar la línea. Era evidente que no había pensado en desobedecer. Se bajó del palo y pasó junto a ellos sin decir palabra, camino al sollado.
Los hombres bajaron lentamente del castillo de proa y reanudaron la caminata, por la banda de sotavento de la cubierta principal, de proa a popa.
–Supongo, Zeph –dijo el hombre que estaba sentado sobre la escotilla y fumaba–, supongo que patrón Abe tiene razón. Es cierto que hemos hecho un buen puñado de dólares con el viejo armatoste, pero no hemos rejuvenecido.
–Sí, es cierto, creo que es bastante cierto –replicó el hombre sentado junto a él, que ataba un cabo a un motón.
–Es hora de que pensemos quedarnos en tierra –siguió el primero, que se llamaba Job. Zeph apretó entre sus rodillas el motón, buscó a tientas, en su bolsillo trasero, un puñado de tabaco para mascar, le arrancó un mordisco, y volvió a guardarlo.
–Cuando uno lo piensa, resulta raro que este sea el último viaje –señaló masticando con el mentón apoyado en la mano.
Job le dio dos o tres chupadas profundas a la pipa antes de hablar.
–Supongo que alguna vez tenía que llegar –dijo–. Tengo en mente un lindo lugarcito donde echar anclas. ¿Pensaste en eso, Zeph?
El hombre que sostenía entre sus rodillas el motón, sacudió la cabeza y miró sobre el mar, a lo lejos, con tristeza.
–No sé, Job, qué voy a hacer cuando el viejo armatoste sea vendido –murmuró–. Desde que María se fue, no me importa más tocar tierra firme.
–Nunca tuve esposa –dijo Job apretando el tabaco ardiente en la cazoleta de su pipa–. Supongo que los marinos no tendrían que tratar con esposas.
–Eso está muy bien para ti, Job. Cada hombre según su parecer. A mí me gustaba muchísimo María... –se detuvo en seco y siguió mirando el mar.
–Siempre he pensado que me gustaría asentarme en una granja propia. Calculo que los dólares que gané alcanzarán –dijo Job.
Zeph no contestó. Por un rato permanecieron sentados allí sin hablar, sin mirarse.
Un momento después, sobre la banda de estribor, por la puerta del castillo de proa, surgieron dos figuras. También a ellos les tocaba descanso. Parecían más viejos que el resto; sus barbas, completamente blancas, salvo las manchas de jugo de tabaco, les llegaban al pecho. Habían sido hombres muy vigorosos, ahora la carga de los años doblaba penosamente sus espaldas. Se dirigieron a popa, caminando lentamente. Cuando llegaron frente a la escotilla principal, Job levantó la cabeza y dijo:
–Dime, Nehemiah, aquí Zeph ha estado pensando en María y no he podido levantarle el ánimo de ningún modo.
El más enjuto de los dos recién llegados sacudió la cabeza con lentitud.
–Todos tenemos disgustos –dijo–. Todos tenemos disgustos. Yo tuve el mío cuando perdí a la niña de mi hija. Había simpatizado mucho con esa niña, era tan agradable... pero así son las cosas... así son las cosas.
–María fue una buena esposa para mí, lo fue –dijo Zeph, hablando lentamente–. Y ahora que el viejo armatoste va a desaparecer, temo que me encontraré muy solo en tierra –y agitó la mano, como sugiriendo vagamente que la costa se encontraba en algún punto más allá de la banda de estribor.
–Sí –observó el segundo de los recién llegados–. Para mí es algo deprimente que el viejo barco deje de navegar. He navegado sesenta y siete años en él. ¡Sesenta y siete años! –hamacó la cabeza tristemente y encendió la pipa con manos temblorosas.
–Así son las cosas –dijo el hombre más enjuto–. Así son las cosas.
Y con estas palabras, se dirigieron junto con su compañero hasta la barra debajo de las amuradas de estribor, allí se acomodaron para fumar y meditar. Patrón Abe y Josh Matthews, primer oficial, estaban de pie junto a la barandilla que cruzaba el comienzo de la cubierta de popa. Como a los demás hombres del Shamraken, la edad les había caído encima y la helada de la eternidad les rozaba la barba y el cabello. Patrón Abe estaba hablando:
–Es más difícil de lo que pensaba –decía, y manteniendo los ojos aparte de los ojos del piloto, miraba las cubiertas gastadísimas, blancas ya de tan fregadas.
–No sé qué voy a hacer, Abe, cuando la nave desaparezca –replicó el viejo oficial–. Ha sido como un hogar para nosotros durante más de sesenta años –sacudió el tabaco usado de la pipa mientras hablaba y empezó a cortar una carga nueva.
–¡Han sido los malditos fletes! –exclamó el patrón–. No hacemos más que perder dólares en cada viaje. Los que nos han reventado son los barcos a vapor.
Suspiró cansado y le dio un tierno mordisco al pan de tabaco.
–Ha sido una nave muy cómoda –murmuró Josh–. Y desde que se fue aquel muchacho mío, pienso menos en pisar tierra de lo que acostumbraba hacerlo. No me quedan parientes.
Terminó de hablar y empezó a llenar la pipa con los viejos dedos temblorosos. Patrón Abe no dijo nada. Parecía estar hundido en sus propios pensamientos. Apoyado sobre la barandilla que cruzaba el comienzo de la popa, masticaba sin cesar. Pronto se enderezó y caminó a sotavento. Escupió, después se quedó allí en pie unos momentos, dando un breve vistazo en redondo: medio siglo llevaba haciéndolo así. Bruscamente le gritó al oficial:
–¿Qué distingues allá a lo lejos? –le preguntó tras un momento de escrutinio.
–No sé, Abe, a menos que se trate de alguna clase de niebla alzada por el calor.
Patrón Abe sacudió la cabeza; al no saber qué sugerir, permaneció un momento silencioso. Pronto Josh volvió a hablar:
–Es muy extraño, Abe. Estas son zonas extrañas.
Patrón Abe, sin dejar de observar eso que había aparecido por la proa, a sotavento, asintió con la cabeza. Les parecía que un enorme muro, de niebla color rosada se alzaba hacia el cenit. Estaba casi frente a ellos, al principio les había parecido sólo una nube brillante sobre el horizonte, pero ya había recorrido un largo camino en el aire y su cresta superior se había ido cubriendo de portentosos matices flamígeros.
–Tiene un aspecto realmente maravilloso –dijo Josh–. Había oído que las cosas son particulares en esta zona.
Un momento después, cuando el Shamraken se acercó a la niebla, les pareció que ocupaba todo el cielo ante ellos, desplegándose a cada amura. Pasó un momento, se internaron en la niebla, y de inmediato cambió el aspecto de todo.
Agitada en grandes remolinos rosados, la niebla flotaba en torno a los hombres, suavizaba y embellecía cada cabo, cada mástil, de manera que el viejo navío se convirtió en nave encantada en navegación a través de un mundo incógnito.
–Nunca vi algo así Abe... ¡jamás! –dijo Josh–. ¡Es magnífico! Es como si hubiéramos entrado en el crepúsculo.
–¡Estoy muy sorprendido! –gritó el patrón Abe–. Pero reconozco que es hermosa, muy hermosa.
Por un instante, los dos compañeros, los dos veteranos compañeros, se quedaron de pie allí, de pie sin hablar, mirando, sólo mirando. Al entrar en la niebla, alcanzaron una calma incluso más pronunciada que la calma que los rodeara poco antes, en mar abierto. Era como si la niebla apagara cada tono, limara la aspereza de cada sonido. Los aparejos y los mástiles sonaban de otra manera. Las gigantescas olas sin espuma que rodaban alrededor de ellos parecían haber perdido algo del áspero rugido con el que saludaban al acercarse.
–Es como sobrenatural, Abe –dijo Josh, elevando apenas, tímida, su voz–. Como en misa.
–Sí –contestó Abe–. No parece natural.
–No creo que el cielo sea muy distinto –susurró Josh. Y Abe no lo contradijo.
Un rato después, decreció tanto el viento que se decidió izar el juanete mayor cuando sonaran las ocho campanadas. Tras llamar a Nuzzie –único a bordo que estaba descansando–, cada uno de los hombres dejó de lado su pipa y se dispusieron a cumplir con la maniobra. Sin embargo, nadie hizo el menor amague de encaramarse a la arboladura para soltar la vela. Era un trabajo de grumete, y Nuzzi estaba retrasado, aún no subía a cubierta. Cuando, tras un minuto de espera, apareció, el patrón Abe lo reprendió severamente.
–¡Arriba, muchacho, a soltar esa vela! Quiero creer que no pretenderás que algún hombre mayor lo haga. ¡Vergüenza debería darte! Vamos, ¡arriba!
Y Nuzzie, el muchacho de barba gris, el muchacho de cincuenta y cinco años, obediente, con humildad, se puso a trepar la arboladura tal cual le ordenaban. Cinco minutos después, avisó desde arriba que todo estaba listo, y una ringlera de ancianos comenzó a esforzarse tirando de los cabos. Nehemiah, quien siempre entonaba algún shanty al trabajar, arrancó en falsete con un trino:
–Había un viejo granjero que vivía en Yorkshire...
Y un agudo canturreo de antiguas gargantas entonó el viejo estribillo:
–Conmigo, sí, sí, recorran este camino.
Nehemiah siguió:
–Tenía mujer vieja y la quería en el infierno.
–Danos tiempo de completar este camino –intervino, temulento, el coro de viejas voces.
–El diablo lo visitó un día, cuando estaba arando –continuó Nehemiah, y contestó el grupo de patriarcas:
–Conmigo, sí, sí, por este camino.
–Vengo por tu vieja mula –cantó Nehemiah.
Y de nuevo el estribillo elevó su estridor:
–Danos tiempo, danos tiempo, y completaremos el camino.
Y siguieron así hasta el par de estrofas finales. Y hasta rodearlos por completo mientras canturreaban, se extendió aquella niebla extraordinaria, aquella niebla teñida de rosa que en lo alto se fundía con llamas, como si más allá de los mástiles, el cielo fuera un inmenso océano de callado fuego.
–Había tres diablitos encadenados al muro –cantó Nehemiah en tono hiriente.
–Conmigo, sí, sí, por este camino –respondió el coro gimiendo.
–Ella se quitó el sueco y los vapuleó a todos –canturreó el viejo Nehemiah, y una vez más, entre cansados resoplos, se alzó el antiguo estribillo.
Y tremoló Nehemiah, mientras levantaba la mirada para ver si la verga alcanzaba el tope del mástil:
–Estos tres diablitos ladraron por clemencia.
Y el coro dijo:
–Conmigo, sí, sí, por este camino.
–Controlen a esa bruja, o ella...
–Asegúrenla –clamó Josh, atravesando con su orden la inmemorial canción marinera.
El canturreo se había interrumpido con la primera nota de la voz del oficial. Un par de minutos después, cada cabo estaba amarrado en su sitio, cada cabo estaba adujado en prolijos rollos y los viejos camaradas habían retornado a sus ocupaciones.
Las ocho campanadas habían pasado, había que cambiar la guardia y en efecto cambió quien empuñaba la rueda de cabillas, pero poco más cambió, para aquellos ancianos ya a prueba de sueño poca diferencia había entre estar de guardia o descanso. Así, el único cambio notable entre los hombres que permanecían en cubierta fue que los que antes sólo fumaban ahora fumaban y trabajaban, y los que hasta entonces habían trabajado y fumado ahora sólo fumaban.
Todo transcurría en completa amistad, mientras el viejo Shamraken avanzaba, como una sombra de tintes rosados, en medio de la niebla luminosa, y solamente las extensas aguas calladas y mansas que llegaban a él desde la envolvente nube rosa, parecían saber que se trataba de algo más que una sombra.
Zeph le gritó a Nuzzie: que les trajera el té de la cocina. Y así, en un guiñar de ojo, el turno de descanso estaba haciendo su comida vespertina. La comían sentados sobre la escotilla o la banda según les tocara en suerte, y mientras comían hablaban, con los compañeros de turno en cubierta, acerca de la niebla luminosa en la que se habían zambullido. El extraordinario fenómeno los había impresionado mucho y cuanta superstición latía en ellos había despertado por completo.
Zeph no dudó en declarar su creencia: estaban cerca de algo sobrenatural. Tenía la sensación de que María andaba por allí, en algún sitio cercano a él.
–¿Quieres decir que estamos bastante cerca del cielo? –dijo Nehemiah, ocupado en plegar un pallete para convertirlo en una defensa contra el roce.
–No sé –contestó Zeph– pero... –hizo un gesto hacia el cielo más allá de la niebla–. Ustedes ven... Es maravilloso. Y sí, supongo que sí, que esto es el cielo, y si es así es porque algunos de nosotros nos hemos cansado bastante de la tierra. Supongo que estoy sintiendo ganas de echarle un vistazo a María.
Nehemiah, lentamente, sacudió la cabeza, y un cabeceo de asentimiento recorrió el círculo entero de patriarcas canosos.
–Calculo que por aquí andará también la niña de mi hija –se pronunció, tras meditar un instante, Nehemiah–. Raro sería, y sorprendente, que no hubieran llegado a conocerse con María.
–Era buena para las amistades, María –remarcó, pensativo, Zeph–, y especialmente los niños se hallaban a gusto con ella. Tenía un don.
–Nunca tuve esposa –dijo Job sin que viniera al caso. Era algo que le producía orgullo y de lo cual se jactaba frecuentemente.
–Dudo que eso vaya a servirte de mucho, compañero –exclamó uno de los de barba blanca, hasta entonces silencioso–. Encontrarás menos gente en el cielo que te salude.
–Eso es bastante cierto –asintió Nehemiah clavando una mirada áspera en Job, quien volvió al silencio.
Pronto, cuando sonaron tres campanadas, Josh se acercó y les dijo que dejaran por ese día, basta ya de trabajo. Llegó la segunda guardia y Nehemiah y el resto de su grupo tomaron el té sobre la escotilla principal. Cuando lo terminaron, como de común acuerdo, todos fueron a sentarse junto a la guarnición de cabillas bajo las amuradas del juanete mayor; allí, apoyados sobre sus codos, se enfrentaron el mar y contemplaron el colorido misterio que los rodeaba en todo su esplendor. De tanto en tanto, alguna pipa era retirada de alguna boca y algún pensamiento lentamente alambicado se expresaba.
Las ocho campanadas fueron y vinieron, pero salvo por el relevo a la rueda del timón, nadie se movía de su sitio. Las nueve, y la noche cayó sobre el mar, y los que estaban adentro de la niebla sólo vieron cómo el rosa iba haciéndose más profundo, hasta ser un rojo intenso. Por encima de ellos, el vasto cielo resplandeciente parecía una llama silenciosa y sangrienta.
–Pilar de nubes de día y pilar de fuego por la noche –murmuró Zeph dirigiéndose a Nehemiah, en cuclillas junto a él.
–Supongo que son palabras de la Biblia –dijo Nehemiah.
–No sé –contestó Zeph–, son las palabras exactas que le oí decir a Passn Myles cuando nos cruzamos con aquel madero ardiente. Era sobre todo humo a la luz del día, pero un fuego maldito y eterno cuando llegaba la noche.
Al sonar las cuatro campanadas, relevaron al del timón y al vigía, y poco más tarde Josh y el patrón Abe bajaron a la cubierta principal.
–Terriblemente raro –dijo el patrón Abe tratando de simular indiferencia.
–Así es –dijo Nehemiah.
Y luego ambos viejos fueron a sentarse junto a los demás, a observar lo mismo que los demás. Y al sonar las cinco campanadas, a las diez y media, hubo un murmullo de los que estaban más cerca de la proa, y luego hubo un grito del vigía. La atención de todos se dirigió a un punto ubicado casi en línea recta hacia adelante. La niebla parecía estar fluyendo con un raro brillo rojo, un brillo que no era de esta tierra, y un minuto después, el brillo explotó ante sus ojos y se formó una vasta bóveda de refulgentes nubes rojas. Todos gritaron de asombro ante el espectáculo, todos corrieron hacia el castillo de proa. Allí se congregaron en un grupo apretado, con el patrón y el piloto entre ellos. Un arco parecía extender sus extremos a cada lado de la proa, de tal modo que la nave arrumbaba justo para pasar bajo ese arco.
–Esto es el cielo, seguro –murmuró Josh para sí mismo; pero Zeph lo oyó.
–Supongo que sí, son las Puertas de la Gloria de las que siempre hablaba María –dijo Zeph.
–Calculo que en un momento voy a ver a mi muchacho –musitó Josh y estiró ansioso el cuello hacia adelante, con los ojos velados por un húmedo brillo.
Alrededor había un gran silencio. El viento era ahora apenas una ligerísima brisa que soplaba pareja por la aleta, pero a proa, como atraídas por esa bóveda radiante, las aguas sin espuma, negras y oleosas, rodaban hacia arriba. Bruscamente, en medio del silencio, los alcanzó una grave nota musical, se alzaba y caía como el quejido de una remota arpa eólica. Parecía provenir de la bóveda y la niebla la atrapó y la hizo llorar en ecos concéntricos adentro de la nube rosa hasta más allá de donde la vista alcanzaba.
–Están cantando –gritó Zeph–. A María siempre le gustó cantar. Escuchen...
–¡Shh! –interrumpió Josh–. ¡Es mi muchacho! –su vieja voz aguda había subido casi hasta el grito.
–Es maravilloso... es asombroso –exclamó el patrón Abe.
Zeph se había adelantado un poco, se hacía sombra sobre los ojos con las manos y miraba muy atentamente con el rostro contorsionado por la excitación más extrema.
–Creo que la veo, creo que la veo –murmuraba una y otra vez.
Dos de los viejos sostenían a Nehemiah, algo mareado ante la idea de ver nuevamente a la niña.
A popa, Nuzzie, el muchacho, empuñaba la rueda de cabillas. Había oído, pero al ser sólo un muchacho es posible que nada supiera acerca de la súbita cercanía del otro mundo, tan evidente para los demás hombres.
Pasaron unos minutos, y Job, pensando en aquella granja que concentraba las esperanzas de su corazón, se atrevió a sugerir que el cielo estaba menos cerca de lo que sus camaradas creían. Nadie pareció oírlo. Y se hundió en el silencio.
Casi una hora más tarde, cerca de la medianoche, un murmullo entre los observadores anunció que algo nuevo se había hecho visible. Aún les faltaba un largo camino para llegar a la bóveda, pero aun así una especie de prodigiosa sombrilla, de un rojo profundo y ardiente, con la cresta negra y la cúspide encendida por un furioso resplandor rojo, se avistaba nítida.
–¡El Trono de Dios! –dijo Zeph, en voz alta, y cayó de rodillas.
El resto de los viejos siguió el ejemplo y hasta el anciano Nehemiah hizo un gran esfuerzo para imitarlos.
–Parece que estamos casi en el cielo –murmuró roncamente.
Patrón Abe se puso en pie con un movimiento abrupto. Nunca había oído hablar de ese extraordinario fenómeno eléctrico antes de ciertas enormes tormentas ciclónicas, pero su ojo experimentado había descubierto de pronto qué era eso de color rojo brillante: una colina acuática moviéndose en remolinos que reflejaba la luz roja. Carecía de conocimientos teóricos para entender que el fenómeno era producido por un prodigioso vórtice de aire, pero en sus largos días por mar había visto más de una vez la forma furiosa de una tromba marina.
Y sin embargo, seguía indeciso. Todo estaba tan fuera de su alcance, y aquella monstruosa colina giratoria de agua despedía un centelleo de color rojo ardiente, y a él le llamaba sobre todo la atención algo que no se acomodaba con sus ideas acerca del cielo y de la gloria. Y entonces, cuando aún vacilaba, sonó el primer bramido de bestia salvaje del ciclón. Apenas hirió sus oídos, los ancianos se miraron perplejos y aterrados.
–Supongo que es la voz de Dios –susurró Zeph–. Calculo que sólo somos para él unos miserables pecadores.
Un instante después, el aliento de la tempestad les llenó las gargantas, y el Shamraken, rumbo a su hogar, atravesó los portales eternos.