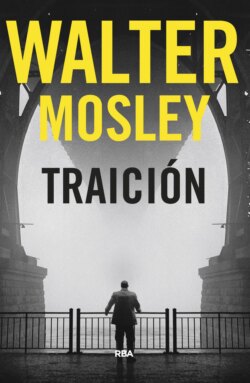Читать книгу Traición - Walter Mosley - Страница 10
6
ОглавлениеUnos minutos después de las tres de la tarde estaba de vuelta en la oficina. Mi buen humor había remitido en proporción al recuerdo del régimen de aislamiento y las ramificaciones de la carta de Beatrice Summers.
Una carta.
¿Quién enviaba cartas en estos tiempos? El papel sin pautar era de un tono rosado, y la tinta, azul pavo real. La letra era uniforme, sin borrones ni tachaduras. No había errores ortográficos y las líneas escritas eran rectas y paralelas a las partes superior e inferior de la hoja cortada a máquina.
Todos esos detalles indicaban algo. Había intención detrás de la carta. Se había escrito otro borrador como mínimo en alguna parte y luego se había copiado en papel bueno con una hoja pautada debajo para que las líneas no se torcieran: «adelante, soldados cristianos».
En la base de datos de la Policía de Nueva York, a la que tenía acceso gracias al patrullero Henri Tourneau, no aparecía ningún Adamo Cortez que trabajara en ninguna sección del Cuerpo. La Base de Datos para Investigadores Privados, por la que pagaba mil ochocientos dólares al año, me informó de que durante los últimos nueve años Summers había vivido en el municipio de Odumville, a las afueras de Saint Paul.
Me pregunté qué imaginaría la antigua Nathali cuando pensaba en Dios o qué deidad se habría figurado al cavilar sobre su acólito pecador arrepentido.
Por mi parte, cada vez que cerraba los ojos me veía en aquella celda sin luz otra vez. Olía a meados y sudor. Revoloteaban por la oscuridad insectos batiendo las alas. Hombres gruñían y se lamentaban del otro lado de la sudorosa puerta de metal que me tenía encerrado.
Sonó una campanilla de plata.
Al abrir los ojos, estaba contemplando otra vez Montague Street desde la ventana del segundo piso. Era noviembre, pero el frío no se había asentado todavía. El sol brillaba con fuerza. Una mujer se detuvo en la acera de enfrente y, al levantar la mirada, me vio.
La campanilla de plata volvió a sonar, me espabilé y me aparté de la mirada de aquella viandante al azar. Salí al área de recepción que ocupaba mi hija todos los días después de clase.
La puerta principal de la oficina estaba cerrada con llave, claro. Solo me sentía seguro detrás de puertas cerradas.
La cámara de vigilancia encima del montante por el lado del pasillo transmitía una imagen al pequeño monitor de la pared. Era una mujer blanca, joven y esbelta, vestida en tonos azules y blancos. Su vestido tenía un aire solo ligeramente profesional. Llevaba un maletín de cuero marrón y una maleta de cabina con ruedas de tejido gris.
Con la mirada levantada hacia el objetivo, tenía la belleza de la juventud, y también la pena.
—¿Quién es? —dije por el portero automático.
—Willa Portman. ¿Es usted el detective Joe Oliver?
Abrí la puerta y dejó escapar un grito ahogado, como si hubiera ocurrido algo chocante.
—Habíamos quedado a las cuatro, ¿no? —pregunté.
—S... sí. Llego con unos minutos de antelación.
—Tengo un amigo que siempre me dice que, llegue cuando llegue, siempre llega justo a tiempo.
Sonrió y, tirando de la maleta de cabina, entró en la oficina.
—Por aquí —dije, al tiempo que señalaba la puerta de mi despacho.
—¿Dónde está Aja? —preguntó mi posible clienta.
—Es estudiante de secundaria, debería llegar en cualquier momento.
Willa me lanzó una mirada preocupada, pero luego cruzó la puerta de mi despacho.
El lugar donde trabajo es una habitación bastante pequeña con techo alto enlucido de blanco y un enorme ventanal del suelo hasta el techo. Las paredes son de ladrillo visto, y el suelo, de madera oscura. La mesa es de fresno, sin cajones. No tengo artículos de oficina ni archivos en el despacho. La zona donde está Aja, que es mucho más grande, hace las veces de almacén de expedientes y material de oficina.
—Siéntese —le dije a la chica nerviosa.
Se planteó la invitación un momento y se sentó en una de las sillas de fresno dispuestas para las visitas.
—Es un despacho poco corriente —dijo mientras movía la cabeza de lado a lado.
—¿Por qué está tan nerviosa?
—Esto... No lo sé, bueno, supongo que estar aquí quiere decir que voy a hacerlo de verdad. Ya sabe, cuando uno solo piensa en hacer algo no es del todo real todavía.
—Sé a qué se refiere —contesté con más énfasis de lo que era mi intención.
Willa, creo yo, detectó la sinceridad en mi entonación, y por lo visto la tranquilizó.
—Me llamo Willa Portman.
—Eso ya lo ha dicho.
—Trabajo como becaria de investigación para Stuart Braun.
—Stuart Braun. Es un pez gordo.
—Sí —dijo con un deje de desdén—. Es un pez gordo, un abogado muy importante para esa gente de la que nadie más se ocupa.
Stuart Braun era el famoso abogado radical que representaba a A Free Man, un periodista militante negro detenido por el asesinato de dos agentes de policía hacía tres años. Habían encontrado a Man, cuyo nombre de nacimiento era Leonard Compton, gravemente herido a unas manzanas del lugar del tiroteo, en el Far West Village. Llevaba el arma que se había utilizado para matar a los agentes. Las balas le habían atravesado limpiamente el cuerpo, conque no se podían identificar las armas que le habían disparado.
Man se negó a implicar a nadie más que pudiera haber estado con él aquella noche y negó haber tenido nada que ver con los asesinatos. Se enfrentaba a la pena de muerte, vigente en el estado de Nueva York para los asesinos de polis. No mostró ningún remordimiento y, en general, rehusó cooperar con la policía o la fiscalía.
Antes de que Braun se involucrara, parecía bastante claro que Nueva York iba a celebrar su primera ejecución en mucho tiempo.
La Máquina Braun, como se le conocía, llevó el caso a nuevas cotas. Después de que Braun demostrara que buena parte de las pruebas contra su cliente habían sido circunstanciales y sus abogados de oficio fueron incompetentes, se le otorgó el derecho de apelación. La prensa sugirió que se estaba preparando un alegato de actuación en defensa propia. Se estaban celebrando manifestaciones a favor de la libertad de Man de costa a costa.
Yo no era partidario suyo. Cuando las víctimas eran polis, yo no era más que otro ladrillo en el Muro Azul. Pocos civiles entendían lo duro que es ser policía cuando casi todo el mundo te teme y recela de ti. El alcalde, el Ayuntamiento y la mitad de la población civil estaban dispuestos a creer lo peor de nosotros, cuando arriesgábamos la vida veinticuatro horas al día siete días a la semana.
Nosotros.
Todavía me consideraba un poli. En mis tiempos en el Cuerpo me habían pegado a traición, acuchillado y escupido, y además había sido grabado por un millar de teléfonos móviles. Cada vez que llevaba a cabo una detención, la comunidad parecía declararse en mi contra. No tenían idea de lo mucho que nos preocupábamos por ellos, por sus vidas.
—¿Así que es usted abogada, señorita Portman?
—Aprobé el examen de ingreso el pasado mes de junio —dijo—. Pero estoy con Braun porque hace la clase de trabajo que me gustaría hacer a mí.
—¿Y qué quiere de mí Stuart Braun? —pregunté.
—Nada.
—Entonces ¿por qué ha venido?
—He venido porque el señor Man es inocente y Stuart Braun está a punto de traicionarlo y deshacerse de él lanzando lastre —respondió la joven.
—Soltando lastre —señalé.
—¿Qué?
—Se suele decir «soltar lastre».
—Ah. —Willa me miró con una mezcla de desesperación e ira en los ojos.
—Creía que Braun estaba decidido a salvar a Man —observé.
—Así era —dijo—, al principio. Reunió toda clase de pruebas contra los polis a los que Manny abatió...
—¿Ha confesado los asesinatos?
—N... no —tartamudeó Willa Portman—. Bueno, sí, pero no tal como dice usted. Ellos intentaban matarlo. Le estaban acechando. Ya habían asesinado a tres de sus hermanos de sangre y dejado paralítico al otro. Iban tras él y, sencillamente, se protegió.
Había estado paseando la mirada mientras hacía esas afirmaciones, pero acabó la frase mirándome a los ojos.
—Entonces —la insté—, Braun estaba reuniendo pruebas...
—Tenía fechas y horas, informes de balística y declaraciones de testigos fiables que podían corroborarse.
—Parece un caso sólido.
—Lo era. Lo es. Pero entonces, hace dos semanas, Stuart, no sé..., se volvió frío. Lo cierto es que no hay otra manera de describirlo. Teníamos que ir a ver a una feligresa llamada Johanna Mudd. La señora Mudd había accedido a testificar que el agente Valence aceptaba sobornos del diácono Mordechai por ponerle en contacto con chicas y chicos sin hogar con el fin de obligarlos a ejercer la prostitución.
—¿Eso lo organizaba una iglesia?
—La Iglesia Baptista del Último Ritual de Cristo sufragaba una organización benéfica que en teoría ayudaba a chicos y chicas huérfanos que se habían escapado de casa. Mordechai y algunos amigos suyos tenían acceso a ellos. Valence, el agente Pratt y otros llevaban el negocio.
—¿Esa es la estrategia de defensa? —pregunté—. ¿Que Man y su banda luchaban contra una red de prostitución?
—No solo eso —dijo—. No solo eso. Manny dice que los polis estaban implicados en toda suerte de actividades delictivas. Había mercancía robada, droga y asesinatos. Si alguien intentaba plantarles cara, lo mataban.
—Pero entonces, una mañana, el honorable señor Braun se volvió frío, me ha dicho.
—Le pregunté cuándo íbamos a ir a ver a la señora Mudd, y dijo que no íbamos a ir. Le pregunté por qué y me contestó que todo lo que nos había contado A Free Man era mentira, que era él mismo quien había matado a sus hermanos de sangre porque iban a delatar a Valence y Pratt.
Eugene Valence, alias Yollo, y Anton Pratt eran los polis por cuyo asesinato había sido condenado Man. Eran agentes condecorados que a menudo trabajaban como guardaespaldas del alcalde y dignatarios de visita.
—Quizá Braun dice la verdad —insinué. Conocía a demasiados polis inocentes acusados de delitos que no habían cometido. Yo era uno de ellos.
—La señora Mudd ha desaparecido —me anunció Willa—. Fui a hablar con ella unos días más tarde, porque no conseguía localizarla por teléfono. Su hijo Rondrew me aseguró que nadie sabía dónde estaba. Que fue a reunirse con Stuart y no volvió.
Suspiré. Fue una exhalación inesperada. Como bien sabía, era debida a que la posible clienta había captado mi interés.
Entrelazó las manos y miró el suelo de madera noble.
—Hola. —Aja estaba en el umbral. Sonreía, su cabello corto erizado en ángulos diversos igual que un campo de hierbas silvestres rematadas en punta. Llevaba los vaqueros tan ceñidos que para el caso podrían haber sido pintados, y la blusa no le llegaba hasta la cintura ni mucho menos.
Sentí deseos de preguntarle si cumplía las normas de vestimenta del instituto, pero entonces Willa levantó la mirada con los ojos anegados en lágrimas.
—Ay, cielo —exclamó mi hija, que se precipitó hacia la abogada, se arrodilló y la abrazó.
Entre mi súbito suspiro y la preocupación de Aja, no me cupo duda de que dedicaría por lo menos uno o dos días a investigar el caso de Portman.
—Ven conmigo. —Aja ayudó a la joven entristecida a levantarse de la silla. Después de la maniobra de despegue fueron al cuarto de baño anexo a la zona de recepción.
En su ausencia intenté ver una relación entre la carta de Beatrice y el caso de A Free Man. Sabía que no había vínculo directo, pero las similitudes podían ofrecerme la oportunidad de resolver un caso tan parecido al mío que quizá tuviera cierta sensación de pasar página sin necesidad de volver a Rikers.
Si Man era inocente y lograba que fuera puesto en libertad, sería, en cierto modo, como liberarme yo mismo.
Estaba mirando por la ventana otra vez.
—Lo siento, señor Oliver —se disculpó Willa Portman detrás de mí.
—¿Quieres que tome notas, papá?
—Quiero que bajes a la tienda —dije— y me compres un paquete de esas libretitas que uso.
—Pero puedo tomar notas aquí.
—Venga. —Me levanté para dejarle más clara la directiva.
A menudo entre familiares las palabras significan mucho menos que los tonos y las miradas. Aja vio que necesitaba que se ausentara de la oficina y obedeció.
Por la puerta abierta alcancé a ver que A. D. recogía la mochila y salía por delante. Esperé quizá diez segundos y luego volví a sentarme de cara a la chica de ojos húmedos.
—Ya ve los problemas que conlleva todo esto —observé.
—¿Por eso le ha pedido a Aja que se vaya?
—Ella es mi hija y usted es algo así como veinte kilómetros de carretera en mal estado. —Willa hizo un gesto de dolor—. Con que solo sea verdad una de las cosas que me ha contado —continué—, hay malas noticias y asesinatos para dar y regalar.
—Pero Manny es inocente —gimoteó.
—Creía que estaba casado.
—¿Qué?
—Por cómo habla de él, cualquiera diría que es su novia.
—No.
—¿De verdad?
Su manera de mirarme casi me hizo sonreír. El magnetismo entre los jóvenes amantes (incluso cuando son viejos) es la gravedad del alma; innegable, incuestionable y, tarde o temprano, inoportuna.
—Solo una vez —reconoció—. Cuando Stuart tenía que ocuparse de otro caso y yo estaba grabando la declaración de Manny. Yo... yo respeto a Marin. Ella es la madre de su hijo; pero, como no están legalmente casados, no le dejan verlo si no es detrás de una pantalla de plexiglás... Él necesitaba a alguien.
—¿De verdad ha desaparecido Johanna Mudd?
—Sí.
—¿Y Braun se ha retirado del caso?
—Pasó los expedientes por la trituradora —aseguró—. Dijo que no eran más que embustes.
—¿Así que ya no hay pruebas?
Alargó el brazo y posó la mano sobre la maleta de cabina.
—Cuando empecé a trabajar para el señor Braun, mi asesora universitaria, Sharon Mittleman, me dijo que hiciera siempre copias por si se perdía algo. El señor Braun no quería que los expedientes se archivaran informáticamente. Decía que los hackers podían acceder a cualquier dispositivo de almacenamiento. Así que yo iba por la noche para usar la fotocopiadora.
—¿Qué tiene? —pregunté. Mi respeto por la posible clienta iba en aumento a cada palabra que decía.
—Tres mil trescientos diecisiete folios a doble cara.
—¿Seis mil páginas?
—Más cerca de siete mil.
Siete mil páginas. De pronto me entró miedo. Cualquier prueba le resulta útil a un detective, pero me imaginé leyendo todos aquellos folios mientras una sombra se me acercaba sigilosa por detrás con una pistola cargada en su mano totalmente sólida.
—Sabe que no puedo trabajar pro bono como Braun —dije, buscando a la desesperada una estrategia de salida.
Dejó el maletín encima de la mesa y lo abrió, revelando fajos y más fajos de billetes de cincuenta dólares sujetos con tiras de papel.
—Casi diecinueve mil dólares —dijo—. Es la mitad de una herencia que me dejó mi abuela. Sé que no podemos ir a la policía y tampoco puede haber ningún contacto entre nosotros. He estado sacando dinero de la cuenta, de mil en mil dólares. Quiero que usted demuestre que Manny es inocente y consiga que lo pongan en libertad.
—¿Y si luego quiere volver con Marin? —pregunté.
—Si quieres a alguien, lo dejas en libertad1 —dijo con toda la intensidad de la canción pop.
Viendo a la bonita joven con esa cara tan tan triste, pensé en las últimas veinticuatro horas y en lo mucho que yo había cambiado. Entre el congresista Acres y Beatrice Summers, estaba a punto de convertirme en alguien, en algo nuevo.
A punto, pero sin haber cruzado la línea todavía.
—Quédese un día más con este dinero —dije.
—¿Por qué?
—Voy a revisar todos estos documentos y después tomaré una decisión.
—Todo lo que estoy diciendo es verdad.
—Es posible, pero, aun así, tengo que convencerme.
—Pero es mi única esperanza, la única esperanza de Manny.
—¿Por qué cree siquiera que puede confiar en mí? —pregunté. Las divinas palabras brotaron de mis labios igual que Atenea de la frente de Zeus.
—Jacob Storell.