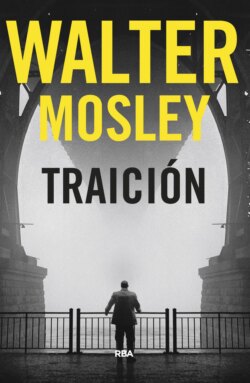Читать книгу Traición - Walter Mosley - Страница 11
7
ОглавлениеJacob era hijo de Thomas y Margherita Storell. El padre poseía y regentaba una pequeña ferretería en el Lower East Side y la madre era directora de un club privado para mujeres llamado Dryads. Tom vendía martillos y clavos mientras Rita y sus amigas rezaban a los espíritus de los árboles.
La mujer me llamó después de leer la primera línea de mi anuncio en las Páginas Amarillas —SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN KING— gracias a la palabra «servicios». Le pareció que el uso de esa palabra implicaba dedicación y dignidad.
De eso hacía ocho años. El divorcio se demoraba y el abogado de Monica había amenazado con embargar mis nuevas cuentas bancarias si no le pagaba la tarifa inicial.
Me hacía falta un trabajo, cualquier trabajo.
Tom Storell me contó que su hijo había sido detenido por robo. Había entrado en una tienda de artículos de oficina también en el East Village y vaciado la caja registradora mientras el dependiente estaba con un cliente en un pasillo al fondo del establecimiento. Llamaron a la policía y casualmente estaba a escasos segundos de allí. Detuvieron a Jacob antes de que hubiera llegado a la esquina.
—Lo que necesita es un abogado —les aconsejé—, no un detective.
—La policía tiene una grabación en vídeo —dijo Tom con convicción desesperada.
—Pero estamos seguros de que nunca haría algo así —añadió Margherita—. Es tan bueno que ya desde pequeño los demás niños le hacían meterse en problemas. Vaya a verlo. Revise las pruebas. Nos haría un gran favor.
Así pues, por un adelanto de ochenta dólares de la tarifa de cuatrocientos, fui a la comisaría del East Village y solicité ver a mi cliente.
—A ti te condenaron por falta de ética profesional, ¿no? —preguntó el sargento de guardia.
—Fui falsamente acusado —repliqué.
El poli, de cincuenta y tantos, era fornido y estaba pálido. Tenía algún que otro pelillo en las mejillas, por lo demás afeitadas, y sus ojos habían perdido el color casi por completo. Estaba a tres palmos de él, pero imaginé un olor rancio y retrocedí medio paso.
—Sala de interrogatorios 9 —me dijo el sargento. No llegué a averiguar su nombre. Me entregó una fundita de plástico transparente con una tarjeta roja dentro en la que se me identificaba como V 9.
Cuando iba por el pasillo en dirección a las salas de interrogatorios, me sobrevino una súbita claustrofobia. Tuve la sensación de que las paredes se me echaban encima. Notaba el suelo inestable, y el olor imaginado del sargento sin nombre se había vuelto acre en mis fosas nasales.
Di un traspié y mantuve el equilibrio apoyando la mano izquierda en la pared que me abrumaba.
—Joder, tío —dijo un hombre, a la vez que me pasaba la mano bajo la axila izquierda—. ¿Estás bien?
Era asiático, probablemente chino, iba vestido con uniforme de patrullero y llevaba gafas redondas de montura negra. Tenía una mirada amistosa y no olía en absoluto.
—Gracias —dije—. Supongo que los días se amontonan.
—Y cada vez quedan menos —añadió—. ¿No eres Joe Oliver?
—Sí.
—Tío, vaya putada te hicieron. Si yo hubiera sido el inspector a cargo de aquella investigación, nunca hubiese salido a la luz un vídeo. Bueno, no le pegaste a aquella tía ni nada por el estilo.
Por aquel entonces, eso no hacía sino alimentar mi malestar. Lo lógico hubiera sido que un colega de azul «extraviara» una prueba como aquella. Y los agentes de policía siempre eran los primeros en ver el escenario.
—Gracias —dije irguiéndome—. ¿Cómo te llamas?
—Archie, Archie Zhao.
—¿La sala de interrogatorios número 9 está por ahí, Archie?
—Al doblar la esquina.
En esa comisaria, las salas de interrogatorios no eran más que armarios para artículos de limpieza. Cuando abrí la puerta con cierre automático, el único ocupante se estremeció en la silla y levantó las manos hasta donde se lo permitían las cadenas.
Era un joven bajo y gordinflón con vaqueros y camisa de cuadros de manga larga. Por el aspecto de su cara, había recibido una buena paliza. Tenía el ojo izquierdo cerrado por completo y el labio inferior partido, además de un hematoma del tamaño de una pelota de golf en el pómulo derecho.
—Confesaré si quiere que lo haga —se ofreció.
No hizo falta que dijera nada más. Yo había estado en su lugar no mucho tiempo atrás. Hubo momentos en que hubiera dicho cualquier cosa para eludir el miedo a lo que pudiese ocurrir a continuación.
—Vengo de parte de tu madre, Jacob.
—Ah, ¿sí? —Abrió un ojo de par en par mientras se esforzaba por ver algo con el otro.
—¿Estás bien?
—Me han pegado. Me han pegado mucho.
—¿Robaste ese dinero?
—¿Va a llevarme a casa?
Por su aspecto, habría dicho que tenía en torno a veinticinco años, pero hablaba y se comportaba como un niño.
—Ahora mismo no, pero, si contestas mis preguntas con sinceridad, haré todo lo posible por demostrar tu inocencia.
Fue entonces cuando se echó a llorar. Apoyó la cara en las manos encadenadas y sollozó. Me senté frente a él al otro lado de la mesa de detención y esperé. Poco a poco los lloros se tiñeron de miedo y se hicieron más intensos. Empezó a gritar y a intentar quitarse las esposas, unidas a una cadena que atravesaba un agujero en la mesa y estaba amarrada a una argolla de acero anclada al suelo de hormigón.
Guardé silencio y le dejé que se desahogara. Sabía lo que se sentía.
Un rato después se calmó y se sentó erguido, más o menos.
—Lo siento —murmuró.
—No pasa nada —dije—. Te detienen por algo que no hiciste y luego te dan una paliza por decir la verdad.
Jacob me miró con su ojo de Quasimodo.
—¿Por qué cogiste el dinero de la caja registradora? —pregunté.
—Sheila me dijo que podía.
—¿Quién es Sheila?
—Una amiga que hice.
—¿Dónde la conociste?
—En el parque de Bowery. Dijo que su padre tenía una tienda y que nos iba a dar dinero para cenar. Tenía mucha hambre.
Todo el asunto llevó unas tres horas. Logré que el agente Zhao me dejara ver la grabación de la cámara de seguridad del escenario. Era evidente que alguien fuera de plano le estaba diciendo a Jacob qué hacer; probablemente Sheila. Y lo más seguro es que ella tuviera otro amigo que estaba entreteniendo al dependiente en un pasillo al fondo.
El informe de los agentes que habían efectuado la detención decía que el sospechoso no llevaba dinero encima. Estaba a solo tres puertas y ya le habían cogido el dinero.
El inspector a cargo del interrogatorio era Buddy McEnery, un tipo de mi quinta que tomaba atajos siempre que podía.
Yo también tenía mi reputación. Me gustaban las mujeres y era muy puntilloso con los detalles. Casi todas mis detenciones pasaban a ser condenas.
Convencí a Buddy de que accediera a otras cámaras de vigilancia de la zona para dar con una imagen de Jacob saliendo del establecimiento.
—Seguro que hay algún plano de la chica y el chico, o quizá las dos chicas, que engañaron al chaval.
—Aun así, el dinero lo cogió él —remachó Buddy, un irlandés moreno.
—¿Has hablado con él?
—Claro —aseguró—, con este. —Levantó el puño izquierdo.
—Seguro que en su expediente de secundaria pone que es un alumno con necesidades especiales.
—¿Un retrasado?
—Deja que lo lleve a casa, Bud, antes de que os metan un puro a ti y a tu departamento.
McEnery llevaba un traje gris que había adquirido un lustre plateado con el tiempo. Me miró fijamente, sus labios contorneados por el desprecio, y al final dijo:
—Ya no eres uno de los nuestros, ¿verdad?
—Jacob es un buen chico —le dije a Willa—, pero no creo que sea una referencia fiable.
—Jackie era mozo de almacén en la ferretería de mi padre —respondió—. Era una especie de amigo. Me habló de ti, y su madre dijo que conseguiste sacarlo de la cárcel en apenas unas horas. Cuando le pregunté si debía contratarte, me aseguró que tenías un compromiso con el servicio y la verdad.
No creo en lo sobrenatural, pero hay gente que parece ver cosas que a mí se me escapan. No sé si es cuestión de inteligencia o de una clase de percepción que no alcanzo a comprender, pero hay personas en las que confío más allá de los límites de la simple lógica. Aunque solo la había visto una vez, Margherita Storell era una de esas personas.
—¿O sea que revisará los documentos esta noche? —preguntó la bisoña abogada.
—Deme doscientos cincuenta en efectivo y los leeré. Quizá pueda darle algún consejo, quizá no.
—¿Es posible que acepte el caso si cree que lo merece?
Esperé cuatro compases antes de decir:
—Es posible.
Willa se marchó y, durante un rato, me quedé a solas y en paz tal como un soldado durante la Primera Guerra Mundial estaba en paz en las trincheras a la espera del siguiente ataque, la gripe definitiva o quizá la llegada del gas mostaza arrastrándose por el borde de una trinchera que tal vez se convertiría en su tumba.
Estaba pensando en Acres y en Summers y ahora también pensaba en Man.
Para despejar esas inquietudes me conecté a Internet, con la esperanza de encontrar buenas noticias o por lo menos algún anuncio que mereciera la pena.
El decimoséptimo correo de la lista era de bacres 1119@repbacres.com. El único mensaje era un número de teléfono.