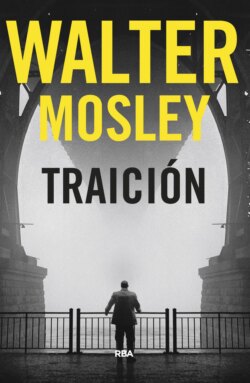Читать книгу Traición - Walter Mosley - Страница 8
4
ОглавлениеEn mi oficio hace falta un coche; para seguir a gente, sí, pero también para ir de un lugar a otro sin tener que esperar, ni pagar, taxis y vehículos de alquiler, coches de Uber y taxis piratas. Eso a menos que te guste deambular por los túneles del metro como una rata o una cucaracha que se arrastrara por la celda de un preso olvidado.
Nueva York no es una ciudad muy propicia para conducir, así que decidí comprarme un Bianchina de fabricación italiana: un microcoche tan pequeño que casi viene con su propia plaza de aparcamiento. Parece un sedán hecho y derecho reducido casi al tamaño de un juguete. Encargué que lo pintaran de un tono marrón mate para que pasara un poco más inadvertido.
A las 18: 16 aparqué justo delante de la puerta del edificio de apartamentos Montana Crest, cerca de la calle Noventa y uno con la Tercera Avenida. Mientras esperaba a mi presa, tenía intención de abrir el correo que me había dado Aja-Denise.
Antes de abrir el primer sobre me planteé cómo sería la vida sin invierno y trabajando otra vez de poli. Estaría tan lejos que nadie conocería mi historia. Quizá fuera eso lo que me hacía falta para dejar atrás este bache que ya duraba diez años.
Eso me hizo pensar de nuevo en mi hija.
Aja no era el nombre de pila de mi hija. Cuando aún era pequeña aprendió a deletrear Asia en el cole y luego vio las letras A-J-A pintadas en un grafiti en alguna parte. La idea de que dos palabras que se escribían distinto se pronunciaran exactamente igual en inglés le hizo gracia y le tomó cariño al nombre porque, según decía: «A veces estoy feliz y a veces estoy triste, pero sigo siendo la misma persona de todos modos».
Empecé por el paquete que había traído Gladstone.
En su interior había cuatro documentos emitidos por la Policía de Nueva York que seguían el curso de una investigación basada en archivos.
Los expedientes me permitieron ver que las huellas dactilares halladas en el botellín de agua que había tirado a la papelera la mujer que se identificaba como Cindy Acres pertenecían en realidad a alguien llamado Alana Pollander. La señora Pollander, cuyo nombre de nacimiento era Janine Overmeyer, había cambiado de identidad después de ser condenada por falsificación de cheques en Ohio, donde había nacido. Pertrechada con su nuevo nombre, había entrado a trabajar para un hombre llamado Ossa James, un investigador político de Maryland.
Con ayuda del iPad que me había obligado a comprar mi hija, averigüé que Ossa James había firmado recientemente un contrato exclusivo conAlbert Stoneman, candidato al Congreso por el mismo distrito donde estaba yo esperando al congresista Bob Acres. Bob Acres, que estaba casado con una Cynthia a la que yo no conocía.
Cuando estaba en Nueva York, el congresista Acres era sumamente puntual. Por lo general, volvía a casa entre las 18: 30 y las 19: 05. Así pues, a las 18: 25 guardé los expedientes y el iPad y encendí el estéreo portátil porque la radio del Bianchina no tiene muy buenos altavoces, que digamos.
Ese día puse un CD que había grabado de mi músico preferido desde que salí de Rikers: Thelonious Monk. Antes de que me detuvieran, me encantaba el jazz antiguo: Fats Waller y Louis Armstrong, entre otros muchos. Mi padre, Chief Oliver, quiso llamarme King para que nadie pudiera denigrarme usando mi nombre de pila como si fuera una especie de criado o algo así. A él también le encantaba el mentor de Louis Armstrong, King Oliver, y quiso rendirle homenaje poniéndome su nombre. Pero mi pobre y desafortunada madre, Tonya Falter, se crio en Chicago y estaba convencida de que los demás niños del colegio se meterían con un nombre tan altisonante como King. Chief respetó la opinión de Tonya y me pusieron Joseph, el nombre de pila de King Oliver, y dejaron King como segundo nombre.
Como mi nombre tenía tanto que ver con el jazz, naturalmente empecé a interesarme por ese estilo de música. Pero, una vez salí de la cárcel, ya no me llegaban los suaves fraseos de los músicos más antiguos. Monk siempre se rodeaba de un grupo de músicos con talento; pero, mientras ellos interpretaban melodías intensas, él era el loco en la esquina que percutía la verdad entre las invenciones de rhythm and blues.
Estaba sonando Round Midnight cuando Bob Acres se apeó de un taxi delante del Montana Crest. Vestía un traje color café con zapatos oscuros y no llevaba sombrero. Tampoco llevaba corbata, pues su carrera política se basaba más en la fraternidad que en la superioridad. Le gustaba hablar con sus electores y, a decir de la prensa, representaba sus intereses tan celosamente como el mejor político.
Por doscientos quince dólares al día mantenía bajo vigilancia las actividades nocturnas de Acres tal como me había encargado la mujer que decía ser su esposa. Me dijo que estaba convencida de que tenía una aventura y quería pruebas de ello para obligarlo a llegar a un acuerdo amistoso de divorcio.
En apariencia, todo tenía sentido. El New York Times había publicado un pequeño artículo sobre la separación de Cynthia y Robert Acres. Ella había regresado a su Tennessee natal. En la única foto borrosa que tenía de ella se parecía bastante a la mujer que había venido a mi despacho, si es que esa mujer había perdido peso y se había teñido de rubio.
Antes de que me incriminaran y me detuviesen, hubiera creído a la mujer que decía ser Cindy Acres, pero después de mi ruina siempre ponía en tela de juicio lo que me decían. Por lo tanto, cogí las huellas dactilares de un botellín de agua que había tirado a la papelera y le pedí a Glad que las cotejara.
No era más que la segunda semana que Bob estaba en la ciudad. Pasaba la mayor parte del tiempo en Washington, ocupado con asuntos legislativos y estrategias políticas.
La primera semana que seguí a Bob había salido tres veces: una a cenar con un joven que podría haber sido su hijo; otra a una gala benéfica en el Harvard Club, y la tercera a lo que parecía ser una timba de cartas ilegal en la Veintisiete Oeste. Pero esta última semana todo eso había cambiado. Volvía a casa todas las tardes a las 19: 00, subía a su apartamento en la tercera planta y encendía la luz. Luego, todas las noches, la luz se apagaba a las 22: 17 y volvía a encenderse a las 6: 56 de la mañana siguiente.
Cuatro días seguidos, la luz de Bob se apagó y se encendió con precisión militar. Me preguntaba quién le habría dado el soplo de que lo estaban vigilando y adónde iría para necesitar un temporizador para que la luz se encendiera y apagara de forma automática.
La noche anterior, esperé en una calleja cerca de un portal al lado del Montana. A las 20: 34 salió Bob Acres, vestido de chándal. Recorrió dos manzanas hacia el oeste, donde lo recogió un Lincoln Town Car negro.
Veinticuatro horas después, yo estaba preparado.
En cuanto cruzó la puerta principal del Montana, conduje hasta la manzana donde lo había esperado el coche negro. Había otra limusina aparcada en la esquina siguiente.
Esperé allí.
Thelonious había pasado a Bright Mississippi. Mientras interpretaba ese tema, bastante tradicional, saqué el sobre rosa de Minnesota, olí el ligero aroma que desprendía y lo rasgué para abrirlo.
Estimado Joseph K. Oliver:
Perdone mi intromisión en su vida, pero me llamo Beatrice Summers y creo que tengo información muy importante para usted. No somos desconocidos. Cuando me conoció, me llamaba Nathali Malcolm. Le engañé para que creyese que era víctima de un hombre cruel, lo seduje y luego lo acusé de agresión sexual. Desde entonces no he dejado de pensar en usted. Un policía llamado Adamo Cortez me obligó a tenderle una trampa. Me abordó después de que me detuvieran con una cantidad considerable de cocaína y me enfrentara a una larga condena en la cárcel. Pero desde aquello me mudé a Saint Paul, dejé la droga y entré a formar parte de una comunidad cristiana que conocía mis pecados y los perdonó.Ahora estoy casada, tengo dos preciosos hijos y un marido maravilloso al que no le oculto nada. Darryl y yo hablamos de lo que le hice a usted y acordamos que le escribiera y me ofreciese a volver a Nueva York para prestar testimonio a favor suyo. Los dos somos pecadores, señor Oliver, pero creo que, mientras que usted ha pagado por sus transgresiones, yo no lo he hecho. Más abajo le indico mi número de teléfono. Hoy en día soy ama de casa, madre y esposa, y tengo contestador automático. Espero tener noticias suyas.
Suya en Cristo,
BEATRICE SUMMERS
Al leer la carta me sentí entumecido y nervioso al mismo tiempo. Naturalmente, sabía que había habido una conspiración detrás de mi detención, pero había sido tan lograda y yo había estado tan cerca de verme encerrado en una celda para los restos que dejé que esa certeza se desdibujara hasta quedar oculta casi por completo detrás del recuerdo de los muros de aquella cárcel.
Pero ahora tenía la respuesta a una pregunta que temía plantear; que temía plantear porque no quería volver a aquella celda. No quería, pero tenía la prueba ahí mismo en la mano..., ahí mismo.
La mezcla volátil de ira y miedo me llevó a levantar la cabeza justo cuando el congresista Bob Acres abría la portezuela de atrás del vehículo de alquiler.
Soy demócrata de toda la vida, igual que mi padre y su padre antes que él. Bob Acres era un republicano a ultranza, pero en ese momento hubiera votado por él. Su aparición ahuyentó el pasado un momento y permitió que me concentrara.
La limusina tomó la autopista del West Side y atravesó el túnel de Holland. Cruzamos la frontera del estado en algún punto bajo el río Hudson, pero fue un trayecto corto.
Al salir en Jersey City, Nueva Jersey, la limusina tomó el primer desvío a la derecha y entró en el aparcamiento del motel Champagne Hour en Clarkson. Aparqué en la acera de enfrente y saqué unas fotos con mi cámara digital de alta resolución. Las puertas de las habitaciones de la primera planta daban al aparcamiento. A través del potente teleobjetivo vi que Acres entraba en la número 39.
La limusina se marchó.
Esperé siete minutos, luego entré en el aparcamiento, estacioné y fui a la recepción acristalada, que tenía un mostrador de color rosa subido, paredes turquesas y el techo alicatado con baldosas de un rojo reluciente. Detrás del mostrador alto había una preciosa joven negra con gruesas trenzas de color castaño oscuro y rojo cereza. Tenía la cara ancha, pero no lucía una sonrisa que acompañara a su belleza.
Yo llevaba en la mano la mochila, que bien podía haber sido un bolso de viaje.
—Buenas noches —saludé.
—Hola —contestó sin que no sonara en absoluto a bienvenida.
Me alegró ver su desaliento. La felicidad rara vez quiere tener tratos con un hombre que se dedica a mi oficio.
Dejé un billete de cien encima del mostrador y dije:
—Tengo gratos recuerdos de las habitaciones treinta y siete y cuarenta y uno.
—Con eso no basta —repuso mirando el billete con desdén—. Son ciento ochenta dólares la noche.
—Esto es para ti —dije, a la vez que dejaba dos billetes de cien más al lado del que ya había aflojado—. Esto es por la habitación.
Sonrió y dijo: «La cuarenta y uno está libre», y yo lancé hurras en secreto por mi país, donde, una y otra vez, el todopoderoso dólar demuestra su superioridad.
Llegaba algún que otro sonido de la habitación 39 a través de la pared. Abrí la mochila y saqué un pequeño taladro manual con una broca de tres milímetros. El dispositivo era de lo más silencioso: cuando presioné a intervalos de un segundo o así la punta rematada en diamante contra la puerta cerrada que unía las dos habitaciones, apenas emitió un levísimo ruido.
Mi habitación estaba a oscuras, y, cuando asomó la luz de la 39, cogí la lente quirúrgica de fibra óptica de la mochila, la conecté a la cámara digital multiusos y luego conecté la cámara al iPad. Introduje el cable del objetivo láser por el orificio y llenó la pantalla una imagen de lo que solo se podría describir como una depravación incomparable.
La pareja de prostitutas transgénero debían de haberle estado esperando. Los tres estaban ya desnudos y empalmados. Observé el numerito con atención, sobre todo para evitar pensar en la información que había puesto en mi conocimiento Beatrice Summers.
Las trans eran muy buenas en lo suyo. Representaban el papel femenino a las mil maravillas.
A Bob, por su parte, se le veía apasionado y muy pero que muy feliz.
Grabé unas tres horas y media de vídeo antes de que terminara la miniorgía alimentada por el alcohol y la droga. Esperé a que todo el mundo en la habitación 39 se hubiera duchado, vestido y marchado; luego me acosté en la cama con el artículo más importante de mi bolsa de trucos de detective: una petaquita plateada llena de bourbon de veinte años con un cien por cien de alcohol.
Mis sueños giraron en torno al régimen de aislamiento y la barra de hierro que se me había caído mientras me sacaban a rastras de aquella celda. En la pesadilla descargaba sobre la cara de Mink los puñetazos más fuertes y satisfactorios que había dado nunca.