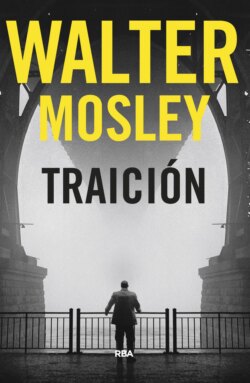Читать книгу Traición - Walter Mosley - Страница 9
5
ОглавлениеDesperté a las 11: 07 según el reloj digital que había junto a la cama. La resaca era bastante suave, teniendo en cuenta lo que podría haber sido. La habitación no me daba vueltas; temblaba nada más. Y la cabeza me dolía solo si la movía muy rápido o miraba directamente la luz.
Pasaron por lo menos diez minutos antes de que recordase la carta de Beatrice/Nathali. Pero no había tiempo de pensar en eso. Me había levantado tan tarde que tenía que apresurarme si quería llegar a tiempo al Gucci Diner.
Mi móvil sonó cuando cruzaba el túnel de Holland. Puse el altavoz y contesté:
—¿Sí?
—¿Papá?
—¿No tendrías que estar en clase, A. D.?
—Estoy entre clases y quería decirte que te he concertado una cita con una mujer llamada Willa Portman a las cuatro de esta tarde. Te he enviado un mensaje de texto, pero a veces no los lees.
—¿Para qué es esa cita?
—Quiere contratarte para que hagas un trabajo de investigación.
—¿De qué tipo?
—No lo ha dicho, pero parecía simpática.
—¿Por teléfono?
—Qué va. Ha venido.
—De acuerdo. Allí estaré.
—Pues nos vemos. Te quiero, papá.
Entre el dolor de cabeza, el tráfico de mediodía en Manhattan y elaborar el discurso que tenía que pronunciar, no tuve mucho tiempo para cavilar sobre Beatrice Summers y el peligro que podía suponer su confesión.
El Gucci Diner quedaba bastante lejos en el lado este de la calle Cincuenta y nueve. Era un negocio familiar que llevaba décadas allí. Conocía el establecimiento porque a mi padre le gustaba ir cuando él y mi madre seguían juntos. El patriarca, Lamberto Orelli, tuvo la previsión de comprar el edificio de tres plantas, y hasta el momento ninguna oferta inmobiliaria desorbitada había conseguido sacarlos de allí. Estacioné el coche en un aparcamiento y fui al banco de una parada de autobús en la acera de enfrente a sentarme y esperar. Me pregunté si de algún modo podría olvidar la carta, a Beatrice y a Adamo Cortez (fuera quien fuese). Puede que, si esperaba lo suficiente, la ira y el miedo volverían a remitir, lo que me permitiría continuar criando a mi hija y seguir a notables pervertidos de aquí para allá cruzando fronteras estatales.
Llevaba aspirinas en la mochila y agua embotellada, pero prefería sentirme mal. Parecía una respuesta adecuada a quien era y lo que era.
Bob Acres apareció exactamente a las 13:15. Fue a su mesa habitual y se sentó con el New York Times, el Wall Street Journal y el Daily News.
Dejé que pidiera y le sirviesen antes de entrar por la puerta del Gucci y acercarme tranquilamente hasta la mesa del político. Me senté sin que mediara invitación y miré a mi presa a los ojos.
—¿Sí? —dijo.
—¿Quién le informó de que le estaban siguiendo?
Acres abrió la boca pero no habló.
—Me refiero —continué— a que es la única razón que puede haber tenido para instalar un temporizador para la luz justo esta semana.
Bob me caía bien. Era un desviado y, para colmo, republicano, pero todos tenemos nuestros rincones oscuros.Yo me habría convertido en asesino si no se me llega a caer aquella barra de hierro.
—¿Quién lo contrató? —preguntó Bob.
En vez de contestar, saqué el iPad, enredé un poco con el dispositivo y le mostré la pantalla, en la que había toda una página de imágenes en miniatura que yo había tomado mientras se lo follaban.
Fue mirando las fotografías, analizándolas una tras otra. No asomó a su rostro ninguna expresión que pudiera desentrañar, lo que me llevó a pensar que probablemente había salido ganando en la partida de póquer a la que fue.
—¿Quién lo contrató para hacer estas fotos? —preguntó al levantar la vista.
El tipo me caía bien.
—Dijo que se llamaba Cynthia Acres —respondí.
Eso hizo que se le tensaran los párpados.
—¿Cindy? —Bien podría haber sido un niño cayendo en la cuenta de la primera traición de su madre.
—Eso dijo, pero cuando la investigué vi que era una doble enviada por una tercera parte para facilitarle a Albert Stoneman trapos sucios sobre usted.
—Entonces ¿no era mi mujer?
—No. No era un asunto de amor, sino de política sin más.
—Así que lo contrató Stoneman.
—Probablemente me contrató. La mujer que se hace pasar por su esposa trabaja para un tipo llamado Ossa James. Ossa es un asesor político a sueldo de Stoneman.
Acres levantó la mano derecha con la palma hacia su cara; luego se frotó el centro de la palma con los dedos de la mano izquierda.
—No lo entiendo —caviló el congresista—. ¿Por qué iban a encargarle que me enseñe las pruebas a mí en lugar de hacerlas públicas? ¿Por qué iban a permitirle que los identifique?
—Mi amo es el dólar, pero no soy ningún esclavo —repuse. Eso solía decir mi padre—. Cuando me di cuenta de que la mujer que me contrató no era su esposa, me mosqueé un poco. Una vez una mujer contó falsedades sobre mí y no me hizo ninguna gracia.
Acres puso las palmas de las manos sobre la mesa.
—¿Le está molestando este hombre? —le preguntó a Bob un tipo fornido. Por el uniforme blanco, pensé que igual era un cocinero. El tono autoritario con que hizo la pregunta quería decir que era o bien un matón, o bien un integrante del clan de los Orelli.
—No, Chris, es el ayudante de otro congresista que ha venido a darme un mensaje.
Chris posó en mí su mirada curtida. Él tenía más músculo, pero seguramente yo estaba mejor preparado. También tenía permiso de armas, aunque por lo general dejaba la pistola en casa o en el maletero del Bianchina; sobre todo por el recuerdo de aquella barra de hierro en mi mano encallecida.
Después de que se fuera el guardaespaldas espontáneo, Acres preguntó:
—Bueno, ¿qué quiere? ¿Y cómo se llama?
—¿La persona que le informó sobre mí no le dio un nombre?
—No. Ella solo me dijo que me estaba siguiendo un detective.
Ella.
—No me hace falta un nombre para esta charla, señor Acres. Y lo que quiero no es tangible.
—No pienso dimitir —dijo.
—Mire, yo soy demócrata y expoli. Tres personas en la habitación de un motel en Nueva Jersey no tienen ninguna importancia para un poli, y que usted sea de derechas tampoco la tiene. Estoy aquí porque un detective medio decente podría vigilarle, seguirle y obtener fotografías así sin tener que esforzarse mucho.
»A mi modo de ver, o bien quiere usted que lo pillen o bien su deseo es tan fuerte que a veces se le va un poco la pinza. Si es lo primero, conozco a un buen terapeuta. Si es lo segundo, conozco a una mujer llamada Mimi Lord. Por una tarifa competente le concertará citas que no lograría descubrir ni el mismísimo Sherlock Holmes.
—¿Eso es todo? —preguntó Bob al ver que yo no continuaba.
—Llamaré a la segunda Cindy y le diré que no logré averiguar nada. Ya me han pagado la mitad del trabajo. Le diré que está tirando el dinero, que no hace falta que me abone el resto. Pero usted tiene que hacer algo por mí.
—¿Cuánto?
—No se trata de dinero. Tengo que saber quién lo puso al tanto de que le seguía.
Acres tenía los ojos de color avellana a juego con la chaqueta informal tirando a dorada que llevaba ese día. Las pupilas del depravado congresista revelaban su corazón maquinador.
Se me pasó por la cabeza que los detectives y los políticos éramos en cierto modo parecidos. Nos las veíamos con pasión fingiendo en todo momento ser objetivos, aunque no libres de pecado.
—No sé cómo se llama. La que llamó al despacho, fuera quien fuese. Le dijo a la operadora que era una amiga mía. Así consiguió que le pasaran con mi ayudante. Ella le dijo que sabía que un detective me estaba investigando durante mis estancias en Nueva York. Nuestro sistema localizó el número. Se lo puedo enviar desde mi oficina.
Me caía bien, incluso si estaba intentando averiguar mi identidad.
—Claro —dije—. Envíemelo a handy@handy 9987.tv 3.
—¿Qué es eso? —preguntó mientras anotaba la dirección de email.
—Mi correo electrónico —respondí, y sonreí—. Dígame, congresista, ¿por qué fue a ese motel si sabía que había un detective tras sus pasos?
Bajó la mirada y volvió a levantarla. Meneó la cabeza y me ofreció una levísima sonrisa.
—¿Ha dicho que se llama Mimi Lord? —preguntó.
Le anoté el número en una hoja de una libretita que llevaba. La arranqué y se la di.
—Ella se ocupará de usted —aseguré, y me puse en pie.
—¿Y qué pasa con esas fotos?
—¿Qué pasa?
—¿Qué hará con ellas?
—Las borraré de la tableta y luego las olvidaré.
—¿Cómo puedo estar seguro? —indagó recordándome una canción famosa muy antigua.
—No tengo ningún motivo para perjudicarlo, congresista. Si quisiera hacerlo, se las habría dado a Stoneman o le habría pedido a usted el doble.
—Ha dicho que es demócrata —me dijo—. Igual no le gustan mis convicciones políticas.
—Desde que Reagan se cargó los sindicatos, ambos lados del Congreso se han convertido en lacayos de los ricos. Todos son elegidos, pagados y despedidos gracias a la pasta que nos roban del bolsillo a gente como yo.
Acres frunció un poco el ceño. Quizá se sentía insultado, quizá no. En cualquier caso, me dirigió un gesto con la cabeza y yo hice lo propio.
Al salir del Gucci Diner, estaba mejor de lo que me había sentido en bastante tiempo.