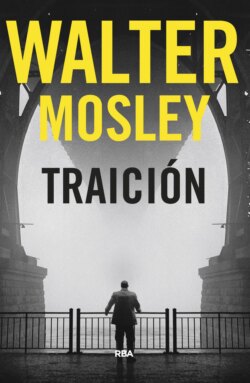Читать книгу Traición - Walter Mosley - Страница 5
1
ОглавлениеLa vista de Montague Street desde mi ventana del segundo piso es mejor que desde la tercera planta. Desde aquí casi se aprecian los surcos de las caras de los cientos de trabajadores que pasan por delante; gente que tiene cada vez menos motivos para cruzar la entrada de los elegantes comercios y bancos que se han adueñado de esta vía pública. Estos nuevos negocios son como prospectores modernos que peinan la ciudad en busca de los dorados clientes aburguesados que adquirirán los apartamentos de millones de dólares y la ropa de lujo, comerán en bistrós franceses y comprarán vino de cien dólares la botella.
Cuando me trasladé a este despacho, hace casi once años, había librerías de viejo, tiendas de ropa usada y suficiente comida rápida para alimentar a un ejército de trabajadores de Brooklyn Heights. Fue entonces cuando Kristoff Hale me ofreció un contrato de arrendamiento por veinte años renovable porque otro poli, Gladstone Palmer, había pasado por alto la implicación de su hijo, Laiph Hale, en la brutal agresión contra una mujer; una mujer cuya única ofensa había sido decir no.
Tres años después, Laiph fue a la cárcel por otra paliza; una que, gracias a un acuerdo con la fiscalía, quedó en homicidio involuntario. Pero eso no tuvo nada que ver conmigo; yo ya tenía el contrato de arriendo.
Mi abuela materna siempre me dice que todos los hombres reciben lo que se merecen.
Trece años antes, yo también era poli. Habría intentado enchironar a Laiph por la primera agresión, pero así soy yo. No todo el mundo ve las normas del mismo modo. La ley es algo flexible —a ambos lados de la línea—, influido por las circunstancias, el carácter y, naturalmente, la riqueza o la ausencia de ella.
Mi problema concreto con las mujeres era, en cierta época, que las deseaba. A mí, inspector de primera clase Joe King Oliver, no me hacía falta más que una sonrisa o un guiño para descuidar mis obligaciones y promesas, mis votos y el sentido común, por algo, o apenas la promesa de algo, tan fugaz como una brisa fresca, una buena cerveza o una calle en la cual la gente nunca era la misma.
Durante los últimos trece años he estado algo menos preso de mis impulsos sexuales. Sigo apreciando al otro sexo, a veces calificado de débil. Pero la última vez que me dejé llevar por el instinto me metí en un problema tan grave que llegué a la conclusión de que prácticamente me había curado de mi tendencia al ligue.
Se llamaba Nathali Malcolm. Era una Tallulah Bankhead moderna, con la voz ronca, el ingenio afilado y ese algo que definía a la aspirante a estrella de otros tiempos. Mi superior, el mismo sargento Gladstone Palmer, me llamó al móvil para encargarme el asunto.
—No debería suponer mayor problema, Joe —me aseguró Palmer—. Es básicamente un favor para el jefe de Policía.
—Pero estoy con ese asunto del puerto, Glad. Little Exeter siempre entra en acción los miércoles.
—Eso quiere decir que también lo hará el miércoles que viene y el siguiente —razonó mi sargento.
Gladstone y yo habíamos ido juntos a la academia. Él era irlandés blanco, y yo, de un tono marrón oscuro, pero eso nunca afectó nuestra amistad.
—Estoy cerca, Glad —dije—, muy cerca.
—Es posible que así sea, pero Bennet está en una cama de hospital con un pulmón perforado y Brewster echa a perder dos de cada cinco redadas. Además, necesitas anotarte un par de puntos en la hoja de servicios este año. Pasas tanto tiempo en los muelles que no haces ni la mitad de las detenciones necesarias para alcanzar la cuota.
Estaba en lo cierto. El único aspecto en el que la ley se mostraba inflexible eran las estadísticas. Nuestras carreras profesionales dependían de las detenciones y condenas de delincuentes, la recuperación de propiedades robadas y la investigación competente que conducía a la resolución de crímenes. Tenía un caso gordo entre manos, pero quizá tardase un año en darle carpetazo.
—¿De qué delito se trata? —pregunté.
—Robo de vehículos.
—¿Solo un poli para un taller ilegal?
—Nathali Malcolm. Le robó un Benz a Tremont Bendix en el Upper East Side.
—¿Una ladrona de coches?
—La orden viene de arriba. Supongo que Bendix tiene amigos. No es más que una chica soltera que vive sola en Park Slope. Dicen que el coche está aparcado delante de la casa de piedra caliza. Basta con que llames al timbre y le pongas las esposas.
—¿Tienes una orden de detención contra ella?
—Te estará esperando en comisaría. Y King...
—¿Qué? —Glad solo usaba mi segundo nombre cuando quería dejar algo bien claro.
—No la cagues. Te enviaré un mensaje de texto con todos los detalles.
El Benz morado estaba aparcado delante de la casa. Tenía la matrícula correcta.
Miré la puerta principal, flanqueada por ventanales cubiertos con unas cortinas amarillas. Recuerdo pensar que era la detención más fácil que me habían encargado nunca.
—¿Sí? —dijo ella al abrir la puerta quizás un minuto después de que hubiera llamado al timbre.
Sus ojos color canela parecían mirarme a través de una niebla. Tenía el pelo rojo, y, por lo demás, era una auténtica Tallulah.
A mi abuela le gustan las pelis antiguas. Cuando voy a verla a su asilo en el Lower Manhattan, vemos historias de amor y comedias antiguas en el canal TMC.
—¿Señora Malcolm? —dije.
—¿Sí?
—Soy el inspector Oliver. Tengo una orden de detención contra usted.
—¿Cómo?
Saqué la cartera de piel con la placa y la identificación. Se las enseñé y las miró, pero no sé si llegó a ver nada.
—Tremont Bendix asegura que le robó usted su coche.
—Ah. —Suspiró y meneó ligeramente la cabeza—. Entre, inspector, adelante.
Podría haberla agarrado allí mismo y haberle puesto las esposas mientras le leía sus derechos tal como los había dispuesto el Tribunal Supremo. Pero era una detención fácil y la mujer se sentía delicada, vulnerable. Sea como sea, Little Exeter Barret ya se había puesto en contacto con el capitán del Sea Frog. El cargamento de heroína aún tardaría unos días en llegar.
Yo era un poli bueno. Uno de esos agentes que tenía más paciencia que un santo y que solo perdía los nervios cuando algún sospechoso lo amenazaba físicamente. Y ni siquiera en esa situación disfrutaba pegándole después de haberlo reducido y esposado.
—¿Quiere un vaso de agua? —me ofreció Nathali Malcolm—. Ya se han llevado todo lo bueno.
La sala de estar se encontraba llena de cajas, bolsas de lona rebosantes y montones de libros y dispositivos electrónicos, además de plantas en macetas apiñadas aquí y allá.
—¿Qué ocurre aquí? —pregunté, como si recitara una frase que me hubieran escrito.
—Esto es lo que Tree considera robarle el coche.
Llevaba una bata verde de un tejido fino y satinado sin nada debajo. Al principio no me había fijado bien. A mi llegada, aún estaba absorto en el encargo.
—No lo entiendo —dije.
—Durante los tres últimos años me ha pagado el alquiler y me ha dejado usar el Benz como si fuera mío —explicó. Los ojos de color canela se habían vuelto dorados bajo la luz eléctrica—. Pero, en el momento en que su mujer amenazó con divorciarse de él, me dijo que me largara y le llevara el coche a su garaje en un barrio de las afueras.
—Ya veo.
—Tengo que mudarme, inspector..., ¿cómo ha dicho que se llama?
—Joe.
Cuando Nathali sonrió y movió los hombros, la estructura de nuestra relación temporal pasó de la posibilidad de que le pusiera las esposas a la seguridad de que acabaríamos bajo las sábanas.
Nathali era muy buena en la cama. Sabía besar, y eso es lo más importante para mí. Necesito que me besen, y mucho. Ella intuyó esa necesidad, así que pasamos la mayor parte de la tarde y hasta bien entrada la noche descubriendo nuevos y excitantes sitios y maneras de besar.
Era una víctima. Se le veía en los ojos, se le oía en la voz ronca. Y la orden de detención era un error. Un hombre que dejaba su coche en la casa de una novia, una casa de la que pagaba el alquiler, no esperaba que ella llevara el automóvil de vuelta a su garaje.
A la mañana siguiente presentaría un informe... y volvería a los muelles, donde se estaban cometiendo delitos de verdad.
Cuando abrí los ojos, Monica Lars, mi esposa por aquel entonces, ya estaba despierta y preparando el desayuno para ella y Aja-Denise Oliver, nuestra hija de seis años. Me desperté con el olor del café y con el recuerdo de Nathali besándome la columna en un lugar al que yo no llegaba. Me había despedido de ella al terminar mi turno. Me duché y me cambié en comisaría y llegué a casa para cenar algo más tarde de lo habitual.
Dormitando un poco más en la cama por la mañana, respiré hondo con satisfacción; entonces sonó el timbre.
El dormitorio de nuestra casa de Queens estaba en la primera planta, y yo no tenía que ir a trabajar hasta después de comer. Estaba desnudo y muy cansado; en cualquier caso, Monica sabía abrir la puerta.
Me desperecé un poco, pensando en cuánto adoraba a mi pequeña familia y que un ascenso a capitán no era algo imposible una vez trincara yo solito a los integrantes de la mayor banda de traficantes de heroína que había existido nunca dentro de los confines de la mejor ciudad del mundo.
—¡Joe! —gritó Monica desde el vestíbulo, que estaba abajo y en la otra punta de la casa.
—¿Qué? —contesté a voz en cuello.
—¡Es la policía!
Lo único que no dice nunca la esposa de un poli es: «Es la policía». Eso es lo que dicen los criminales y las víctimas de los criminales. A veces lo decíamos nosotros mismos al apuntar con un revólver reglamentario a la nuca del autor de algún delito. El alcalde nos llamaba a nosotros «la policía» y de vez en cuando también lo hacía la prensa; pero que la esposa de un poli dijese «es la policía» era como si mi abuela de piel bien negra le dijera a mi abuelo, antiguo aparcero: «¡Han venío unos negros!».
Me di cuenta de que algo iba mal y Monica intentaba avisarme. Poco me imaginaba yo que ese sería su último gesto de amor en nuestro matrimonio o que esa advertencia anunciaba el final de cualquier clase de vida normal que pudiera esperar.
Después de la detención, mi abogada del sindicato me informó de que el fiscal decía que había un cartelito al lado de la puerta principal de la casa de piedra caliza de Park Slope. Decía: PROPIEDAD BAJO VIGILANCIA ELECTRÓNICA, conque yo no podía haber esperado ninguna intimidad.
—La señora Malcolm dijo que le diste a elegir entre ir a la cárcel o hacerte una felación —me explicó Ginger Edwards.
Solo llevaba treinta y nueve horas en Rikers y ya me habían agredido cuatro presos. Un apósito adhesivo blanco me sujetaba la carne rajada de la mejilla derecha. Le rompí al sirlero la nariz y la mano de la navaja, pero la cicatriz que me dejó duraría mucho más tiempo.
—Eso no es verdad —le aseguré a Ginger.
—He visto la grabación. Ella no sonreía.
—¿Y qué me dices de cuando me besaba?
—No hay nada de eso.
—Entonces la grabación fue manipulada.
—No, según nuestro hombre. Lo investigaremos más a fondo, pero todo parece indicar que te han pillado.
Ginger era baja y tenía el pelo castaño claro. Era esbelta, pero daba la impresión de poseer fuerza física. Con treinta y tantos años, tenía una cara más bien poco atractiva que no sería muy distinta veinte años después.
—¿Qué puedo hacer? —le pregunté a la diminuta blanca.
—Yo propondría un acuerdo que excluya cumplir condena.
—Lo perdería todo.
—Todo menos la libertad.
—Tengo que pensármelo.
—El fiscal tiene intención de incluir el cargo de violación.
—Vuelve pasado mañana —dije—. Ya hablaremos entonces de un acuerdo.
Ginger también tenía los ojos de color castaño claro. Los abrió mucho cuando me preguntó:
—¿Qué te ha pasado en la cara?
—Me he cortado afeitándome.
Decidí jugármela con el sistema. Durante los dos días siguientes me metí en media docena de peleas. Me habían encerrado en una celda individual; pero, la cuarta mañana de encarcelamiento, un tipo con pinta de chalado que se llamaba Mink lanzó un cubo de orina a través de la puerta de mi celda. Mink tenía los ojos grises, la piel olivácea y el pelo rubio ensortijado.
Los guardias no tenían a nadie que limpiara mi celda.
Fue en medio de ese hedor cuando me convertí en un asesino en ciernes. La siguiente vez que pasó Mink por delante de la puerta de mi celda se inclinó hacia delante, fingiendo olisquearme. Cometió un error de cálculo de poco más de diez centímetros y lo agarré. Antes de que ese payaso se diera cuenta, lo tenía cogido por el cuello gracias a la misma llave que había usado contra muchos colegas suyos. Lo mataría y mataría a cualquier otro que pensara siquiera en ponerme la mano encima. Pasaría en la cárcel el resto de mi vida, pero todo el mundo, desde los amigos de Mink hasta el alcaide, sabría que más valía no ponerse a mi alcance.
Los guardias se presentaron antes de que pudiera matar a ese preso tan feo y cargado de orines. Tuvieron que abrir la puerta para separarme de mi víctima. Luego, los encargados de mantener la paz y yo tuvimos una pelea de mucho cuidado. Hasta entonces no sabía lo que era que te apalearan con una porra; la ira impide que sientas los golpes, pero por la noche los huesos magullados duelen que te cagas.
En pocos días había pasado de poli a criminal. Pensaba que eso era lo peor..., pero me equivocaba.
La tarde siguiente, cuando me había acostumbrado al olor a orina en la ropa, cuatro guardias se acercaron a mi celda pertrechados de la cabeza a los pies con equipamiento antidisturbios. Alguien pulsó el dispositivo para abrir la puerta y se abalanzaron sobre mí, inmovilizándome contra el suelo para encadenarme las muñecas y los antebrazos en torno a la cintura y ponerme grilletes en los tobillos. Luego me llevaron a rastras por un pasillo tras otro hasta que me metieron en una salita tan pequeña que tres hombres no habrían podido jugar al blackjack en la mesita de metal en miniatura soldada al suelo.
Me encadenaron a una silla metálica, a la mesa y al suelo. Había visto a muchos sospechosos amarrados ante mí de esa manera mientras los interrogaba. En realidad, nunca me había parado a pensar cómo se sentían ni cómo nadie podía esperar que alguien mantuviera algún tipo de conversación reveladora mientras estaba atado de pies y manos.
Me revolví contra mis ataduras, pero el dolor de las magulladuras de la víspera era tan intenso que tuve que parar.
Cuando dejé de moverme, el tiempo se solidificó a mi alrededor como si fuera ámbar sobre un mosquito que hubiera dado un minúsculo paso en falso. Oía mi propia respiración y notaba el pulso en las sienes. Fue en ese momento cuando entendí la expresión «cumplir condena». Tenía una obligación que cumplir como el criado que era.
Cuando renunciaba a toda esperanza, entró en la sala un irlandés alto y, a decir de algunos, bien parecido.
—Gladstone —mascullé. Bien podría haber sido un salmo.
—Tenéis un aspecto de mierda, alteza.
—Y huelo a meados.
—Eso me lo iba a callar —dijo, al tiempo que ocupaba la silla metálica al otro lado de la mesa—. Me han llamado y me han dicho que enviaste a un preso al hospital junto con tres guardias para que le hicieran compañía. Le has roto la nariz a un tipo y la mandíbula a otro.
La sonrisa que afloró a mi rostro fue involuntaria. Alcancé a ver mi dolor reflejado en los ojos de Gladstone.
—¿A ti qué te pasa, Joe?
—Esto es un manicomio, Glad. Me han pegado, rajado y empapado en orines. Y a nadie le importa un carajo.
El sargento coordinador Gladstone Palmer era fibroso e imponente, con un metro ochenta y cinco de estatura (unos cinco centímetros más que yo) y una boca que siempre estaba sonriendo o a punto de hacerlo. Me miró y negó con la cabeza.
—Es una vergüenza, chaval —dijo—. Se han vuelto contra ti como una jauría de perros.
—¿Quién firmó la orden de detención contra la chica? —pregunté.
—Era un email del jefe de Policía, pero cuando llamé a su despacho dijeron que él no lo había enviado.
—Yo no abusé de esa mujer.
—Nos hubiera venido bien que no tuvieras la polla tan grande y negra. Con solo ver a esa chica mirártela se puede intuir lo asustada que estaba.
—¿Y el resto de la grabación?
—La única cámara estaba en la sala de estar. No se veía nada más.
Recordé entonces que ella quiso subir al dormitorio después del primer movimiento de nuestra trágica ópera. Era un plan.
—Me tendieron una trampa, Glad.
Mi amigo hizo una mueca de dolor y volvió a menear la cabeza.
—¡Me tendieron una trampa!
—Mira, Joe —continuó después de treinta segundos de silencio—. Yo no digo que no lo hicieran. Pero todos sabemos cómo eres con las mujeres, y luego está eso otro.
—¿A qué te refieres?
—Si es una trampa, es irrefutable. Con el vídeo y el testimonio de la chica, te han pillado como violador. Le estabas agarrando del pelo, por el amor de Dios.
—Ella me pidió que lo hiciera —dije, y caí en la cuenta de cómo sonarían esas palabras delante de un jurado.
—No hay audio en la grabación. Parece que te estaba suplicando que parases.
Quise decir algo, pero no encontré las palabras adecuadas.
—Pero ese no es el problema —continuó Gladstone—. El problema es que tienes enemigos poderosos que pueden llegar aquí dentro y acabar contigo.
—Necesito un cigarrillo —repuse.
Mi único amigo en el mundo encendió un Marlboro, se levantó de la silla y me lo puso entre los labios. Le di una buena calada, contuve el humo y luego lo solté por las fosas nasales.
El humo provocó un efecto maravilloso en mis pulmones. Asentí y di otra chupada.
No olvidaré nunca el frío que hacía en esa sala.
—Tienes que mantener la calma, Joe —dijo mi coordinador—. Más vale que no hables de ninguna trampa aquí, ni con tu abogada. Lo investigaré y hablaré también con el jefe de Policía. Tengo un contacto en su oficina. Además, conozco a un par de tipos allí. Te van a apartar de los presos comunes y a poner en régimen de aislamiento. Por lo menos así estarás a salvo hasta que yo pueda hacer algún truco de magia.
Sabes que has sufrido un batacazo terrible cuando estás agradecido de que te pongan en régimen de aislamiento.
—¿Y Monica? —pregunté—. ¿Puedes conseguir que la dejen entrar a verme?
—No te quiere ver, King. La inspectora que lleva el caso, Jocelyn Bryor, le enseñó la grabación.
Mi gratitud por estar en régimen de aislamiento no duró mucho. La celda era pequeña y oscura. Tenía un catre, un retrete de aluminio de bordes duros y espacio suficiente para dar dos zancadas y media. Alcanzaba a tocar el techo metálico con solo levantar la mano quince centímetros por encima de la cabeza. La comida me daba náuseas en ocasiones. Pero, como solo me alimentaban una vez al día, siempre tenía un hambre voraz. El menú consistía en patatas rehidratadas, carne de vaca en conserva, judías verdes hervidas y, una vez a la semana, un postre de gelatina.
No estaba a solas porque había cucarachas, arañas y chinches. No estaba a solas porque había docenas de hombres a mi alrededor, también incomunicados, que pasaban horas gritando y aullando, a veces cantando y martilleando ejercicios rítmicos.
Un tipo, que de algún modo sabía mi nombre, me agasajaba a menudo con insultos y amenazas.
—Voy a darte por el culo y, cuando salga de aquí, voy a hacer lo mismo con tu mujer y tu hijita.
Nunca le di la satisfacción de contestarle. En cambio, encontré un puntal de hierro que de algún modo se había desprendido a medias del suelo de hormigón. Estuve enredando con el travesaño hasta que, por fin, después de ocho comidas, conseguí arrancarlo.
Veintidós centímetros de hierro oxidado con un mango que confeccioné arrancando un jirón de una manta raída. Alguien iba a morir atravesado por ese fragmento de Rikers. Con un poco de suerte, sería el hombre que amenazaba a mi familia.
Nunca, ni una sola vez, me sacaron de esa celda. Allí me moría de ganas de tener un periódico o un libro... y una luz para poder leer. Encerrado en régimen de aislamiento, me enamoré de la palabra escrita. Quería novelas y artículos, cartas manuscritas y pantallas de ordenador rebosantes del conocimiento de todas las épocas.
Durante esas semanas alcancé un logro hasta entonces imposible: dejé de fumar. No tenía tabaco, y los síntomas del síndrome de abstinencia se confundían con el resto de mis sufrimientos.
Las quejas de los demás presos pasaron a ser ruido de fondo, como la música de ascensor o una canción que has oído muchas veces pero de la que no te sabes la letra.
Tenía aferrada en todo momento el arma fabricada en la celda. Alguien iba a morir por mi mano; transcurridas dos semanas, no importaba quién fuera.
Había devorado ochenta y tres comidas nauseabundas cuando, mientras dormía, entraron en la celda cuatro agentes con equipamiento antidisturbios y me encadenaron. Se me cayó la herramienta porque, al entrar de repente, la luz de fuera de aquella celda que parecía una cripta me cegó y me desorientó.
Les grité a mis captores, exigiéndoles que me dijeran adónde me llevaban, pero no contestó nadie. De vez en cuando alguien me golpeaba, pero no eran más que toquecitos amorosos en comparación con lo que podrían haber hecho.
Me dejaron en una sala bastante grande y amarraron mis cadenas a unas argollas de acero ancladas en el suelo. Estaba sentado en el extremo de una larga mesa. La luz fluorescente me quemaba los ojos y me daba dolor de cabeza. Me pregunté si iba a entrar alguien a matarme. Sabía que aquello seguía siendo Estados Unidos y que la gente que trabajaba para la justicia no ejecutaba a nadie sin el visto bueno de los tribunales, pero justo en ese momento no lo tenía tan claro. Quizá me ejecutaran porque sabían que me había convertido en un asesino impenitente tras los muros de su prisión.
—Señor Oliver —dijo una mujer.
Miré hacia el lugar de donde venía la voz y me asombró ver que había entrado en la sala sin que me diera cuenta. Detrás de ella había un robusto negro uniformado de azul al que no conocía. No los había oído entrar. Los ruidos habían adquirido significados nuevos en mi cabeza, y no podía tener plena seguridad de qué había oído.
Le grité una palabra que no había usado nunca antes ni he usado después. El hombre de la camisa azul se precipitó hacia mí y me dio una bofetada... bastante fuerte.
Tensé todos y cada uno de mis músculos intentando romper las ataduras, pero las cadenas de las cárceles están diseñadas para ser más resistentes que los tendones humanos.
—Señor Oliver —dijo de nuevo la mujer.
Era alta, esbelta y de piel clara, con el pelo salpimentado y un traje pantalón de color azul marino mate. Llevaba gafas. Los cristales relucían, ocultándole los ojos.
—¿Qué?
—Soy la vicealcaidesa Nichols y he venido a informarle de su puesta en libertad.
—¿Cómo?
—En cuanto nos vayamos el teniente Shale y yo, los hombres que lo han traído aquí le retirarán las cadenas, lo llevarán a un sitio donde se pueda duchar y afeitar y luego le darán ropa y algo de dinero. A partir de ahí, su vida queda en sus manos.
—¿Y qué pasa... qué pasa con los cargos?
—Los han retirado.
—¿Y mi esposa?, ¿mi vida?
—No estoy al tanto de sus asuntos personales, señor Oliver, solo de que está a punto de salir en libertad.
Por primera vez en meses me vi la cara en el espejo de acero pulido junto a la pequeña ducha en la que me adecenté. Al afeitarme quedó a la vista la gruesa y atroz cicatriz que me cruzaba la mejilla derecha. En Rikers no siempre ponían puntos de sutura.
Cuando me apeé del autobús en la estación de Port Authority, en la calle Cuarenta y dos, me detuve y miré alrededor, y caí en la cuenta de lo falsa que era en el fondo la palabra «libertad».