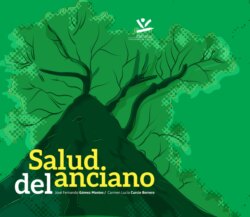Читать книгу Salud del Anciano - José Fernando Gomez Montes - Страница 18
Capítulo 2 Historia de la gerontología y la geriatría
ОглавлениеEl interés por la vejez y los procesos de envejecimiento se ha producido a lo largo de toda la historia de la humanidad, aunque no siempre ha tenido un carácter científico. Los seres humanos de todas las épocas se han preocupado por prolongar su vida con la intención de luchar contra la muerte y alcanzar la eterna juventud. La imagen y las representaciones de la vejez y de los ancianos son casi tan antiguas como el mundo mismo, en cambio, el estudio científico del envejecimiento surgió después de la Segunda Guerra Mundial, por tanto, es más joven que su objeto de estudio. Sin embargo, desde tempranas épocas en la historia de la humanidad, se encuentran algunos intentos de explicación que pueden ser considerados como antecedentes de la geriatría. Por otra parte, la gerontología como disciplina científica es aún más joven que la geriatría, como se verá más adelante. La gerontología hace referencia al estudio de la vejez y el envejecimiento y la geriatría da cuenta de la salud y las enfermedades de los ancianos.
En las sociedades primitivas prevalecía el mito sobre toda forma de conocimiento, sin embargo, como se mencionó en el capítulo anterior, el papiro de Ebers (1550 a. C.) contiene la primera explicación sobre el envejecimiento y la cultura china es la primera que diferencia entre envejecimiento y enfermedad.
En la sociedad griega y luego en la romana, la medicina asentó las primeras descripciones de los padecimientos más comunes del anciano, es decir elaboró una geriatría, aunque todavía no diferenciada de la medicina general, y esto siguió hasta bien avanzado el siglo XIX. Hipócrates es quien refleja el ideal de la gerontología y geriatría actuales, puesto que el método hipocrático insistía en la cuidadosa observación de la apariencia del anciano, su conducta, su función, su forma de vida, su estado emocional y el medio ambiente que incluía el clima y las costumbres. Así mismo, las primeras referencias a las edades de la vida fueron elaboradas en el ámbito de la cultura griega, algunos textos hablan de siete edades, en otros se hace referencia solamente a dos (juventud y vejez) y allí nace el concepto de tercera edad, formulado por Aristóteles posteriormente, quien diferencia en la vida humana la juventud, la plenitud vital y la vejez.
Como ocurre en otras disciplinas, es en la filosofía donde se encuentran claros antecedentes de la gerontología. Platón presenta una visión individualista e intimista de la vejez, resalta la idea de que se envejece como se ha vivido y de la importancia de cómo habría que prepararse para la vejez en la juventud. Así pues, Platón es un antecedente de la visión positiva de la vejez, así como de la importancia de la prevención y la profilaxis.
Por el contrario, Aristóteles presenta una imagen negativa del anciano, establece unas etapas de la vida del hombre: la primera es la infancia, la segunda es la juventud, la tercera, la más prolongada, es la edad adulta, y la cuarta, la senectud, que equivale a deterioro y ruina. Considera la vejez como una enfermedad natural y una etapa de debilidades, digna de compasión social e inútil socialmente. Además, según él, los ancianos se caracterizan por ser desconfiados, inconstantes, egoístas y cínicos. Aristóteles fue el primero en elaborar une teoría del envejecimiento, la del envejecimiento como pérdida, que lo considera como la consecuencia de la disipación progresiva de un capital dado al nacimiento. Así, el envejecimiento se debe a la disipación progresiva de un stock de calor inne o “animal” con el cual nace todo ser viviente.
Estas visiones antagónicas sobre la vejez de Platón y Aristóteles, mencionadas en el capítulo anterior, se continúan y matizan a lo largo de la historia. Son, además, las responsables de muchos de los estereotipos tanto positivos como negativos presentes en la sociedad actual. Así, por ejemplo, Cicerón sigue la idea positiva de Platón, mientras que Séneca sigue la línea de pensamiento de Aristóteles.
Más adelante Galeno toma los elementos de la teoría de los cuatro elementos hipocráticos y la concepción aristotélica del envejecimiento y postula que la combinación variable de calor, frio, humedad y sequedad explica la diferencia de temperamentos y, por su evolución en el curso vital, determina el tránsito de las edades, desde la infancia, con predominio del calor y la humedad, a la vejez, en la cual se impondría el dominio de la sequedad y la frialdad.
En la vejez el cuerpo se seca, se enfría y se vuelve rígido como resultado de la disminución del combustible para mantener el calor natural y el espíritu. Según Galeno, no existe ninguna enfermedad que pudiera catalogarse como “natural”, para él la vejez es una etapa de toda vida que sobrepasa la madurez. Galeno en su Gerocomica da recomendaciones para el cuidado de la salud del anciano y para retrasar el deterioro orgánico provocado por el envejecimiento: el cuerpo viejo debe ser calentado y humedecido. Los ancianos deben tomar baños calientes, hacer dietas específicas, beber vino y permanecer activos.
El concepto del calor inne o innato, con el cual nace todo ser viviente, se mantiene durante mucho tiempo y evoluciona hacia el concepto de pérdida de la energía vital. A fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, todo el mundo estaba de acuerdo en que el envejecimiento era el reflejo del consumo de un principio activo que se llamaba energía vital o fermento vital. La aceptación de esta explicación por parte de la medicina griega justifica que Galeno se mostrara contrario a la identificación que sostuvo Aristóteles de la vejez como enfermedad; la vejez, para la medicina griega, sería un estado natural, pues, en palabras de Galeno, “no es otra cosa que la constitución seca y fría del cuerpo, resultado de una larga vida”. Este es el origen de la metáfora que se ha usado durante mucho tiempo y que compara la vida con la llama de una lámpara de aceite que se acaba con el paso de los años. Esta explicación fue asimilada por la medicina árabe, recogida por los médicos medievales y reafirmada por los médicos humanistas del Renacimiento y su vigencia se prolongó hasta bien avanzado del siglo XIX.
Los médicos griegos no hicieron distinción en los modos de enfermar de adultos y ancianos, designando a estos últimos como ‘enfermos de edad avanzada’. La vejez, edad final de la vida según Aristóteles, era en sí misma una enfermedad, una dolencia incurable. Como ya se dijo, esta suposición mantuvo su vigencia durante mucho tiempo en la medicina europea, de hecho, algunos médicos buscaron ampliar su contenido incorporando a las recomendaciones dietéticas e higiénicas, la descripción de enfermedades observadas en los ancianos, y así figuran en los libros de David de Pomis, que publica finalizando el siglo XVI, y Aurelio Anselmi, que se imprime iniciada la siguiente centuria. El doble intento atestigua su incapacidad para dar forma a una patología particular al anciano, y la razón del fracaso, según algunos, estriba en que la experiencia clínica se limita al ámbito social en el que ejercieron y no pudo contrastarse con una práctica hospitalaria, la única que podía permitir estudiar enfermos adultos y ancianos que padecieran idénticas dolencias y descubrir diferencias tanto en la clínica como en el pronóstico.
En la sociedad medieval, se conservó la tradición grecorromana, el conocimiento y los textos relacionados con el envejecimiento y la vejez mantuvieron los preceptos galénicos que buscaban preservar la salud y retardar la aparición de los signos de decrepitud propios de la vejez. Fue la cultura árabe, especialmente a través del Canon de Avicena, la que sirvió como texto de enseñanza en las universidades occidentales. Avicena mantuvo el legado griego y romano sobre el concepto de ancianidad, tomó los planteamientos de Galeno e insistió en la influencia del clima, del régimen alimenticio, de la bebida de las excreciones (urinaria y fecal) y del ejercicio físico en el proceso de envejecimiento. Los principios dietéticos e higiénicos de la obra galénica reaparecieron en un Régimen de los ancianos de Avicena y en los regimina medievales, textos de literatura médica que tratan especialmente la importancia de la dietética en la salud. Moisés Maimónides quien vivió en el siglo XII, considerado por algunos como el padre de la geriatría, recomendaba a las personas viejas evitar los excesos, mantenerse limpias, beber vino y buscar cuidado médico en forma regular. En la Edad Media, aún se conservaba la concepción de la vejez como seca y fría, también evidente en los textos San Isidoro de Sevilla y Arnold de Vilanova en Francia, quienes además buscaron el elixir de la eterna juventud.
En general, en la Alta Edad Media se aceptaba y generalizaba la equiparación de enfermedad y ancianidad, ya postulada por Hipócrates. Una de las primeras publicaciones que sobre esta materia se reconoce, fue editada en 1236 por Roger Bacon, con el título de La cura de la vejez y la preservación de la juventud. Otros autores también se destacaron por sus estudios y publicaciones sobre el tema: Zerbi (1468), Cornaro (1467), Ficher (1685) y Canstatt (1807).
En la sociedad renacentista, y de modo más acentuado en los siglos que le siguen, el mundo de los señores, el único que tuvo a su servicio el conocimiento de los médicos, amplió su base social con el ascenso de los mercaderes enriquecidos y fue este sector social el que siguió solicitando la ayuda médica para sus ancianos, con lo cual se compuso lo que ofrece la literatura denominada gerocómica. Libros que actualizan las recomendaciones galénicas, a las que nada añaden realmente. Sin embargo, no fueron únicamente médicos los que ofrecieron su consejo para retrasar la aparición de los deterioros de la vejez. El tema interesó más a eruditos y moralistas. Quien mejores logros obtuvo en este empeño fue Luigi Cornaro, noble veneciano ya octogenario cuando escribió el libro, muy leído en toda Europa, Discorsi della vita sobria en el que explica el secreto de su vejez saludable cumpliendo el precepto de la sobriedad postulado por Galeno.
Dado que en el Renacimiento la vejez era la enemiga número uno, se retomó el estudio de sus causas. Todas las teorías fueron tenidas en cuenta: medicina, alquimia, filosofía y religión, mezclaron sus esfuerzos para resolver el enigma de la muerte y la vejez, consideradas hermanas gemelas. Encontrar las causas del envejecimiento permitiría eliminarlo y retardarlo. Sin embargo, nada se añadieron a las teorías de Galeno ni se aumentó la longevidad.
En el Renacimiento y en la Edad Moderna, apareció la literatura de lo que hoy se llamarían geriatría y gerontología, con obras escritas por Gabriele Zerbi, Marsilio Ficino y Luigi Cornaro, impresas entre finales del siglo XV y XVI, son tratados de higiene que describen los cuidados que se deben tener con el anciano. A partir de allí y durante los siglos XVII al XVIII es copiosa la literatura sobre estos temas y se aumenta la atención médica al anciano.
Sin embargo, en el siglo XVI persistieron las explicaciones o las ignorancias medievales en cuanto a la vejez, aunque creció el interés en su estudio. Ambrosio Paré, el cirujano, tomó de nuevo los postulados de Galileo y dividió la vida en periodos exactos, más por características morales que por aspectos fisiológicos. La Escuela de Montpelier reprodujo la teoría de la evolución de los humores, la Escuela de Padua habló de transpiraciones insensibles que causan las enfermedades y, en ausencia de comprensiones o explicaciones acerca de la vejez y el envejecimiento, los médicos se dedicaron a buscar recetas que protegieran contra esos humores. En consecuencia, los regímenes de salud se popularizaron y entraron en boga, por ejemplo, el Tratado de la vida escrito por Cornaro en 1558.
Otra reconocida teoría del envejecimiento data del siglo XVI cuando Sartorio planteó la hipótesis de la pérdida del poder de regeneración, para explicar el envejecimiento. En su libro De la médicine chifrée, publicado en Venecia en 1614, plantea que la explicación de las diferentes enfermedades que aquejan a los ancianos se debe buscar en la incapacidad del cuerpo para reparar los daños que sufre, en la lentificación del metabolismo y en la disminución de la sudoración. Posteriormente Francis Bacon retomó este concepto en muchas de sus obras.
Existen otras teorías que atribuyen el envejecimiento al ataque de ciertos órganos específicos. La involución del sistema cardiovascular ha sido mencionada por muchos, pero fue Laurens quien desde 1597 se dedicó a desmentirla. El citaba la hipótesis de autores griegos y egipcios que pensaban que el envejecimiento se debía a un adelgazamiento del corazón, órgano mítico que contenía la “energía vital” del ser. Esta hipótesis fue rechazada por sus trabajos de necropsia que mostraban que el peso del corazón estaba aumentado en una gran cantidad de individuos después de la muerte. En el siglo XIX ya no se consideraba que el corazón fuera responsable del envejecimiento, sino que se creía que este hecho se debía a las arterias.
En el siglo XVII aparecen las primeras críticas a las teorías de los humores. A partir de los estudios de la hemodinámica (Harvey, 1578-1657) se inicia una explicación mecanicista de la vejez. Descartes está de acuerdo con Harvey en que el cuerpo humano es diferente al alma y que obedece a las reglas de la mecánica. Esta teoría se extendió y dominó el panorama durante muchos años. Sin embargo, la definición y las explicaciones de la vejez continuaron siendo imprecisas y la terapéutica no progresó.
A Morgagni, médico de Padua (1682-1771) se le atribuye la demostración de la correlación entre los síntomas clínicos y las observaciones al examinar el cuerpo. En 1761, consagró a la vejez una enorme sección de su Tratado de las enfermedades. Sus sucesores introdujeron la vejez dentro de las teorías biológicas, de las cuales la más conocida es el vitalismo, que considera el envejecimiento y sus manifestaciones dentro de un orden natural caracterizado por la disminución de la fuerza vital inicial de cada individuo, concepto similar al postulado por Galeno. Dentro de esta corriente, la medicina permanece expectante, no actúa, por tanto, no propone ni diagnósticos, ni terapéutica.
La teoría del envejecimiento por involución anatómica fue desarrollada por Lobstein (1777-1835) quien fue el primero en describir las lesiones de la arterioesclerosis. Él concluye que es la obstrucción progresiva de las arterias la responsable del envejecimiento. Sin embargo, existe otro órgano que ha sido considerado como la causa del envejecimiento: el cerebro. Desde el siglo V antes de nuestra era, con Alcmeón de Crotona y, después, a todo lo largo de la historia, se la ha atribuido al cerebro la responsabilidad del envejecimiento, esto pareció confirmarse en el siglo XIX con el descubrimiento de la atrofia cerebral y la acumulación de lipofucsina en las células cerebrales. La lipofucsina es una substancia neutra que se acumula en las células a medida que se envejece.
Es importante recordar que las hipótesis basadas en la involución glandular, especialmente de las glándulas sexuales, fueron muy populares y se remontan a la antigüedad. De estos postulados nacieron numerosos tratamientos basados en la ingestión de glándulas o de extractos de glándulas, en forma de polvos o de inyecciones (hormonoterapia). Ciertos métodos de rejuvenecimiento en la antigua China estaban basados en la absorción de extractos testiculares de diversos animales o en el consumo de sangre fresca de jóvenes decapitados o aun de la leche de mujeres jóvenes. A lo largo de la historia, y aún en la actualidad, las terapias hormonales tienen muchos adeptos. El desarrollo de las técnicas modernas en biología ha permitido incluir otras hormonas y tejidos en el proceso de envejecimiento: la hormona de crecimiento (Evans y Long, 1921), las gonadotrofinas (Smith, Zondej y Ascheim, 1927) y el timo (Sir Mac Farlane Burnet, 1974).
En realidad, durante largo tiempo se ha confundido causa y efecto en el envejecimiento. Aunque el corazón y el cerebro cambian, esto no significa que sean la causa del envejecimiento. En cambio, el deterioro de ciertos sistemas biológicos acentúa el envejecimiento de una parte o de la totalidad el organismo, sin ser la causa primaria.
La teoría de la sobrecarga tóxica es tan antigua como la anterior. Consideraba el envejecimiento como la consecuencia de una intoxicación progresiva de origen endógeno o exógeno. Esta idea fue presentada en numerosas obras tanto de la Edad Media como del Renacimiento, por ejemplo, en las obras de Paracelso. El descubrimiento de depósitos de lipofucsina en las células cerebrales por Mulhmann en 1900 pareció confirmar esta teoría. En 1902 Metchnikoff planteó la fabricación de toxinas responsables de una intoxicación progresiva del organismo por gérmenes contenidos en el sistema digestivo, estas toxinas conducirían a la atrofia del sistema nervioso central, a la senilidad y a la muerte.
La edad del racionalismo y la Revolución Industrial trajo un nuevo paradigma, el mecanicista, que explicaba el cuerpo como una máquina, sujeta a uso y desgaste. Darwin definió el envejecimiento como una pérdida de la irritabilidad y disminución de la respuesta en los tejidos. Benjamín Rush hizo una aproximación a la fisiología del envejecimiento, puesto que en su obra describe la clínica de varias enfermedades y concluye que estas, más que el envejecimiento, eran las causas de la muerte. También se dice que la primera diferenciación de enfermedades propias del anciano se encuentra en el trabajo clínico de Jean Astruc, quien ejerció en hospitales de París y las dio a conocer en unas leçons redactadas en 1762, pero, por razones que se ignoran, sus estudios quedaron en el olvido.
Francis Bacon y Benjamin Franklin esperaban descubrir las leyes que gobernaban el proceso de envejecimiento para establecer después un rejuvenecimiento. Como se había dicho anteriormente, se buscaba evitar la “pérdida de energía vital” y trabajos como el de Hufeland (1762-1836) autor del Arte de prolongar la vida y de Darwin (1731-1802) lo confirman. Todos estaban convencidos que el envejecimiento no era más que el reflejo del consumo de un principio activo que se llamaba energía vital.
Otros autores consideran que las primeras investigaciones sobre las enfermedades de los ancianos fueron desarrolladas por Pinel quien en 1815 señaló la importancia de su estudio. Fue seguido por otros en Núremberg, Frankfurt y Berlín que fueron presentados a la academia de medicina en 1840. Todos estos trabajos atribuyen las enfermedades relacionadas con la edad a modificaciones anatómicas o fisiológicas del organismo, la misma orientación del Atlas de anatomía patológica de Cruvelhier publicado en 1828.
En el transcurso del siglo XIX, los cambios sociales impuestos por la industrialización, con el incremento en la esperanza de vida fruto de conquistas médicas y del acceso de la población urbana y campesina al disfrute de algunos privilegios que hasta entonces se reservaba una minoría, entre otros el de la ayuda médica, condujeron, aunados en su influencia, a cambios decisivos en la organización de las instituciones hospitalarias en las que iba a cumplirse una actividad profesional, médica, acorde con el nivel científico alcanzado. Así, en el siglo XIX, basados en la investigación experimental, muchos autores ampliaron el conocimiento sobre el proceso de envejecer, Burkhard Seiler, a partir de disecciones post mortem publicó un tratado de anatomía del envejecimiento. Carl Cansta en Alemania y Clovis Prus en Francia publicaron descripciones sistemáticas de enfermedades de la vejez.
Probablemente no es casualidad que, en la misma época, otros médicos, como Lorenz Geist en Alemania, Daniel Maclachlan en Londres y Jean-Martin Charcot en París hubieran realizado la labor asistencial hospitalaria que les permitió conocer cómo una misma dolencia puede mostrar un curso clínico distinto y exigir un pronóstico diferente en adultos y ancianos. La tradicional condición del anciano como enfermo adulto ‘de edad avanzada’, creencia griega no discutida, quedó invalidada por la realidad clínica de la experiencia hospitalaria.
Se puede considerar el Hospital Salpetrière en Francia, con 2000 a 3000 ancianos recluidos, como el primer centro geriátrico conocido. Fue aquí donde Charcot dio las primeras Leçons cliniques sur les maladies de vieillards, con temas que incluían discusión sobre enfermedades especiales de los viejos, diferencias individuales y la distinción entre envejecimiento y enfermedad. Es tal vez la primera vez que se habló de la importancia del seguimiento del anciano a través del tiempo. A partir de la mitad del siglo XIX, la geriatría comenzaba a existir verdaderamente, sin llevar aún ese nombre. Preocupado por buscar las causas del envejecimiento y especificar sus manifestaciones, Charcot definió, de un lado, las enfermedades propias de la vejez como marasmo senil y atrofia cerebral, y de otro lado, las enfermedades de cualquier edad que durante el envejecimiento adquieren características específicas, y finalmente, las inmunidades patológicas creadas por la vejez que explican la rareza de algunas enfermedades en los ancianos, por ejemplo, la tisis y las fiebres eruptivas.
Con sus estudios, Charcot buscaba ante todo proteger los ancianos y para ello creó una rama especial de la medicina, para la cual Ignatz Leo Nascher (1863-1944) propuso en 1909 (según algunos autores 1912) el término geriatría, en su obra presentada en la Academia de Ciencias de Nueva York titulada Geriatría, las enfermedades de los ancianos y su tratamiento. Este pediatra norteamericano y fundador del primer departamento de Geriatría en los EE. UU., en el Hospital Mont Sinaí de Nueva York, explica en esta publicación, que el término se derivada del griego gerón (viejo) y de iatrikos (tratamiento médico).
Unos pocos años antes, en 1903, Metchnikoff, sociólogo y biólogo ruso, sucesor de Pasteur y Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1908, propuso a la gerontología como ciencia para el estudio del envejecimiento, ya que según él “traería grandes modificaciones para el curso de este último período de la vida”. En 1929 Rybnikov definió el objeto y la finalidad de esta nueva disciplina del siguiente modo: gerontología: la investigación del comportamiento en la edad provecta ha de convertirse en una rama de especialización dentro de las ciencias del comportamiento. La finalidad de esta ciencia es la investigación de las causas y condiciones del envejecimiento, así como el estudio y descripción cuidadosa de los cambios del comportamiento regularmente progresivos y que se hallan relacionados con la edad.
Sin embargo, autores como Birren señalan la fecha de 1835, en la que Quetelet publicó su obra Sur l’homme et le développement de ses facultés, como la inauguración científica de la gerontología. En esta obra Quetelet manifiesta la importancia que tiene establecer los principios que rigen el proceso por el que el ser humano nace, crece y muere. Además, compara el rendimiento cuantitativo de determinados dramaturgos ingleses y franceses, en distintos años de su vida, convirtiéndose así en el precursor de futuros trabajos sobre el problema del desarrollo de la inteligencia y del rendimiento. La importancia de Quetelet para la investigación del envejecimiento se encuentra, por una parte, en que se opuso a la generalización de las comprobaciones aisladas y propugnó por la realización de investigaciones científicas rigurosas, y, por otra, en que destacó la relación entre las influencias biológicas y sociales, incluso en el proceso de envejecimiento. Este autor criticó las investigaciones realizadas hasta entonces sobre el tema reprochándoles no haber relacionado nunca las facultades especiales con las distintas edades, no haberse planteado la posibilidad de ciertas modificaciones y no haberse interesado en cómo se influyen mutuamente las diversas facultades. Birren (1961) afirma al respecto: “Con estas palabras y datos, Quetelet inicia claramente la psicología del desarrollo y del envejecimiento” (p. 70).
De otro lado, a finales del siglo XIX las primeras tentativas de medir el metabolismo basal mostraron una correlación entre la disminución del metabolismo basal y el aumento de la edad. Así, la teoría de la “usura del organismo” entró en boga. Sin embargo, su origen se remonta a la antigüedad cuando Demócrito, Epicuro y Lucrecio, evocaron la usura de la máquina humana con el tiempo.
El comienzo del siglo XX marca un cambio en las teorías del envejecimiento humano. En 1906 Minot en su libro La naturaleza y la causa del envejecimiento propuso una teoría del envejecimiento como la consecuencia de la pérdida de poder de crecimiento y de multiplicación de las células. Describió la reducción del tamaño del núcleo celular y el aumento del volumen del citoplasma con el envejecimiento. Los trabajos de Minot iban en el mismo sentido de los de Francis Bacon que pensaba que el envejecimiento se debía a una pérdida de la capacidad de regeneración del cuerpo humano. Por primera vez se consideró el envejecimiento, no como un fenómeno independiente, sino como la continuación normal del crecimiento. Las experiencias de Carrel en 1931 y de Lecomte en 1936 confirmaron la hipótesis celular del envejecimiento.
En 1935, en el Reino Unido, Marjorie Warren demostró que mucha gente crónicamente enferma podría ser exitosamente rehabilitada. Trasladó estos conceptos a la geriatría para el tratamiento de enfermos crónicos y así liberar camas hospitalarias. Se considera la precursora de la Evaluación Geriátrica Multidimensional, que está fundamentalmente dirigida a los ancianos frágiles con grandes síndromes geriátricos (inmovilidad, caídas, confusión e incontinencia).
Entre 1914 y 1930 se duplicó la población anciana, además el proceso de industrialización de la sociedad produjo la concentración de muchos de esos ancianos en la ciudad, lo cual llamó la atención sobre este grupo poblacional, producto de ello en 1938 se celebró en Kiev la primera conferencia mundial sobre la senescencia, apareció en Alemania la primera publicación periódica especializada y en EE. UU. en 1942 fue constituida la Sociedad Americana de Geriatría. La Sociedad Británica de Geriatría fue fundada en 1947.
A partir de este momento se inició también un trabajo de equipo en los países anglosajones y en toda Europa y no es de extrañar que hasta 1960 el eje central de la investigación se encontrara en lo biofisiológico, el rendimiento y en las funciones. Producto de la investigación y el avance científico y tecnológico, se proponen nuevas explicaciones al proceso de envejecimiento, aunque la investigación científica en este campo se consideró durante mucho tiempo como algo exclusivo de la medicina, se comprende que la mayoría de las tentativas para explicar el proceso de envejecimiento partieran desde los fundamentos biológicos y tuvieran una orientación biológico-fisiológica, acorde al paradigma positivista predominante. Posteriormente, el interés se ha ido ampliando hacia otros aspectos: psicológicos, sociales, culturales, políticos y económicos, entre otros, aunque sin desconocer los anteriores.
La gran revolución de la gerontología se dio en los años cincuenta con el auge de los sistemas de pensión y de retiro y la creciente intervención del Estado en este dominio. El sistema tradicional de asistencia se consideró degradante, se adoptó una nueva terminología “tercera edad” o “adulto mayor” para reemplazar la “vejez” la cual se convirtió en sinónimo de desgaste y de incapacidad. La geriatría y los geriatras, estimulados por el Estado y por las compañías y sistemas de jubilación y pensión, lograron, poco a poco, promover una nueva visión de los problemas de la vejez. Basados, en un principio, en la diferencia básica entre envejecimiento normal y patológico, esta nueva disciplina, preconizó una visión global del envejecimiento, que tiene en cuenta los aspectos fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales del anciano, todos en interacción.
En Colombia los trabajos relacionados con la gerontología se iniciaron en 1954, año en el cual Guillermo Marroquín, Santiago Perdomo y Miguel Villamarín asistieron al primer curso de posgrado en gerontología en la ciudad de Madrid, en el año siguiente el doctor Marroquín fue nombrado jefe del Departamento del Anciano de la Secretaria Nacional de Asistencia Social de la Presidencia de la República. En el país se hizo el primer censo de las instituciones de asistencia a la vejez y se proclamaron los “derechos de la ancianidad”. Así mismo, en el marco del primer Congreso Panamericano de Gerontología se aprobó el 28 de agosto como el día del anciano, posteriormente este mismo día se reconoció como el día Colombiano de la ancianidad.
Entre 1957 y 1959 la Beneficencia de Cundinamarca creó la Dirección Científica Geriátrica de los Asilos para Ancianos, se transmitieron programas sobre la salud del anciano por la Radiodifusora Nacional y se creó el primer consultorio privado de atención geriátrica. Se realizaron varios eventos de carácter científico y en 1973, momento en el cual se contaba con tres geriatras más, se fundó en Bogotá la Sociedad Colombiana de Geriatría y Gerontología.
En 1974 Elisa Dulcey-Ruiz y Rubén Ardila iniciaron la investigación sobre comportamiento en los ancianos y en 1976 Elisa Dulcey-Ruiz fundó en Bogotá el Centro de Psicología Gerontológica, para la investigación, formación, asesoría y orientación en todo lo relacionado con la psicología del anciano.
Pero no fue hasta 1977 que en Ministerio de Salud se creó la sección de Geriatría, la cual desapareció posteriormente y en la actualidad el programa de envejecimiento y vejez se desarrolla en la Oficina de Promoción Social.
Otro nombre fundamental en la geriatría colombiana es el del doctor Jaime Márquez A., quien realizó sus estudios de posgrado en Inglaterra al comienzo de la década del setenta y regresó al país a dirigir el único hospital geriátrico para iniciar una titánica labor de dar a conocer la geriatría, confundida aún hoy con la pediatría. Hacia 1977, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, en Manizales, el Doctor Márquez estableció un programa de Gerontología y Geriatría Clínica para estudiantes de pregrado y, a finales del mismo año, instauró la rotación de estudiantes de último nivel del programa de posgrado en Medicina Interna, el cual se desarrollaba en el Hospital Geriátrico San Isidro. En 1980 se inició un programa de ocho semanas de Geriatría y Gerontología Clínica para residentes de segundo nivel de Dermatología y en 1985 uno de doce semanas para residentes de tercer nivel de Psiquiatría. En el primer semestre de 1986 dio comienzo al programa de posgrado en Geriatría Clínica, con duración de cuatro años que sigue actualmente ofreciendo formación medicina interna y geriatría. En 2005 fue creado el programa de Geriatría Clínica de la Universidad Nacional, en el 2009 el programa de Geriatría Clínica de la Universidad Javeriana y más recientemente, en el 2016 el programa de geriatría de la Universidad del Valle. En Colombia en el momento se cuenta con 114 geriatras (compárese con 4500 cardiólogos) laborando en diferentes áreas como la docencia, la asistencia y, en menor grado, la investigación.
Un estudio reciente muestra que, en Latinoamérica, solamente el 35% de las escuelas de medicina enseñan geriatría en su currículo y se logró identificar 36 programas de posgrado de geriatría en doce países, con formación que va entre los dos a cinco años. Esto se considera un aumento considerable respecto a la información disponible hace dos décadas, pero es necesario aumentar la formación en gerontología y geriatría, para lograr tener los porcentajes existentes en los países desarrollados, por ejemplo, solamente en Estados Unidos hay más de 150 programas de maestría en gerontología. En universidades latinoamericanas se ofrecen 76 programas de posgrado con contenido gerontológico, la naturaleza de esta oferta es bastante diversa entre países, lo cual sugiere un bajo grado de estandarización de la formación en gerontología en América Latina, que se conjuga con la baja oferta de programas. La mayor oferta se encuentra en Brasil con 23 programas, seguida de lejos por Argentina y Chile, cada uno con 10 programas. La gran diversidad de programas y sus contenidos multidisciplinarios sugiere, como ya se mencionó, un bajo grado de estandarización de la formación gerontológica en América Latina y la gerontología no parece haber alcanzado el estatus de disciplina independiente. En Colombia actualmente solo existe una maestría en gerontología, ofrecida por la Universidad de Caldas.