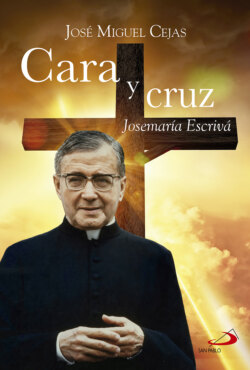Читать книгу Cara y cruz - José Miguel Cejas - Страница 10
II La llamada y la decisión (1915-1919) Septiembre de 1915. Logroño. Fin de una crisis interior
ОглавлениеLa crisis interior del joven Escrivá –originada por la muerte injusta de sus hermanas y por su rechazo ante la situación económica en la que se encontraba su familia– llegó a su punto culminante en 1915, cuando tenía trece años. Europa se desangraba durante aquel periodo en los diversos frentes de la Gran Guerra; y España, aunque era oficialmente neutral, estaba dividida, de hecho, en germanófilos y aliadófilos.
José Escrivá se había quedado literalmente en la calle cuando le faltaban pocos años para cumplir los cincuenta, una edad en la que no resultaba fácil, ni entonces ni ahora, rehacer la vida profesional. Logró encontrar un empleo a comienzos de 1915 en Logroño, como dependiente del comercio de telas La Gran Ciudad de Londres, propiedad de Antonio Garrigosa1. Dejó de ser un propietario acomodado para convertirse en un empleado: muy estimado por el dueño, ciertamente; pero asalariado.
Como tantos padres de familia que se ven forzados a emigrar para encontrar un nuevo trabajo, José Escrivá tuvo que vivir solo en aquella ciudad durante casi medio año, alojado en una pensión, mientras los suyos permanecían en Barbastro, a la espera de que Carmen –de dieciséis años– y Josemaría –de trece– terminaran el curso.
«En casa continuaron mi educación –contaba Escrivá–, para darme una carrera universitaria, a pesar de la ruina familiar, cuando muy bien pudieron, en justicia, haberme puesto a trabajar en cualquier cosa»2.
Forzados por las circunstancias vendieron su espaciosa casa de la calle Mayor; y a falta de otro lugar para vivir, Dolores y sus hijos pasaron el verano en Fonz, en el caserón familiar de los Escrivá. En septiembre de 1915 se trasladaron a Logroño en diligencia. Ninguno de sus numerosos parientes de Barbastro acudió a despedirlos.
Al llegar a la capital de La Rioja se instalaron en el cuarto piso de la calle Sagasta, nº 18, que José Escrivá había alquilado poco antes. Estaba situado a poca distancia del comercio de telas donde trabajaba; tenía ochenta metros cuadrados y era muy caluroso en verano y bastante frío en invierno, lo que agravó la enfermedad reumática de Dolores.
Una vez instalados, después de un año de preparación con una profesora, Carmen comenzó a estudiar Magisterio en la Escuela Normal y Josemaría continuó el Bachillerato en el Instituto3, donde obtuvo buenas calificaciones4. Hubo un sacerdote que dejó profunda huella en él: Calixto Terés, catedrático de Filosofía, antiguo profesor del Seminario y alma del periódico El Diario de la Rioja5.
Durante tres años, uno de sus compañeros de clase fue Isidoro Zorzano6, un chico nacido en Buenos Aires. Se hicieron muy amigos a pesar de sus diferencias de carácter, porque Zorzano era más bien reservado y algo tímido. Otro de sus amigos era Ángel Suils, hijo del médico que atendía a su madre.
Mientras tanto, Josemaría –un adolescente corpulento para sus quince años, que vestía, siguiendo la moda de la época, boina, pantalón corto y calcetines negros hasta la rodilla– iba experimentando una profunda evolución interior.
Contamos con pocos datos sobre ese proceso. Para Aardweg fue un tiempo de purificación, en el que Josemaría acabó venciendo y venciéndose a sí mismo. Fue su primera batalla espiritual y, sin duda, una de las más decisivas de su existencia.
Y poco más sabemos del adolescente Escrivá, al igual que de aquellos miles de soldados que murieron durante aquel tiempo en la contienda europea, en cuyas tumbas se lee únicamente: Un soldado de la gran guerra, solo conocido por Dios.
Las desgracias acumuladas en los años anteriores supusieron una doble prueba para él: de confianza en Dios, por una parte; y de maduración humana, por otra. La conducta de sus padres, resuelta y firme7 –aunque tardara tiempo en entenderla– le indicó el camino a seguir. «Los vi siempre sonrientes» –decía Escrivá–8.
Conviene subrayar este punto, que influirá profundamente en su vida: Josemaría nació y creció en un hogar feliz, en el que no faltaron las dificultades; y fue madurando en un ambiente familiar confiado y entrañable. A pesar de las desgracias, los Escrivá no se convirtieron en personas amargadas; al contrario, aquellas penalidades reforzaron los lazos de cariño y alegría entre ellos; una alegría siempre presente, lo mismo con el sentido del humor. Josemaría tenía una tendencia innata hacia la broma y la desdramatización de los sucesos, heredada de su padre.
Dolores y José no se dejaron llevar por el rencor ante el causante de su ruina. No criticaron a los parientes que les hicieron el vacío, ni mostraron signos de desconfianza ante los que no les comprendían. Si hubiesen obrado de ese modo, es probable, apunta Aardweg, que Josemaría hubiese caído en esa actitud de autocompasión que se da en algunos adolescentes.
Aquella ruina les había sobrevenido a causa de la conciencia cristiana –y social, por decirlo con términos actuales– de José y Dolores, que no deseaban que el desastre económico que habían sufrido afectara a terceras personas. Aunque al principio el adolescente Josemaría no entendiera del todo el sentido de lo que estaba sucediendo, aquella profunda sensibilidad social acabaría marcando su personalidad.
He dedicado cierto tiempo a hablar de la personalidad de sus padres porque entre los suyos encontramos algunas claves decisivas para analizar su futuro comportamiento: su sentido de la justicia y de la misericordia, su concepto del perdón y de la confianza, y su preocupación por los más necesitados.
Años después enseñaría que la condición de hijo de Dios empuja al cristiano «a dirigir todo al Señor y, al mismo tiempo, a dar también al prójimo todo lo que en justicia le corresponde»9, situándose, al igual que su padre, en un ámbito superior, más allá de lo que establece la «letra de la ley»10.
Esta sensibilidad social se entrelazaba con las convicciones religiosas de los Escrivá, que vivían su fe sin estridencias. Acudían a la iglesia con asiduidad, para participar en la Misa o en otros actos litúrgicos y cada miembro de la familia cultivaba sus propias devociones en un ambiente distendido, muy alejado de esas atmósferas religiosas asfixiantes, de raíz puritana, que reflejaron en sus películas algunos cineastas del siglo XX, como Bergman11.
El ejemplo paterno –en el carácter, en la vida espiritual, en las relaciones con los demás y en su preocupación por los necesitados– influyó en el modo de ser y en la vida de Josemaría de forma discreta pero intensa. Habló en público en pocas ocasiones de las virtudes de su padre, por entender que pertenecía al ámbito de su intimidad familiar; pero a lo largo de su vida tuvo gestos muy elocuentes de agradecimiento hacia él. Esto corrobora la afirmación de Van Thuan: «Cuando conocemos nuestras raíces familiares nos damos cuenta de que pertenecemos a una historia que supera nuestra biografía concreta. Y captamos con mayor verdad el sentido de nuestra propia historia»12.
Siguiendo a Aardweg, todo hace suponer que aquella transformación interior –desde la rebeldía hasta el pleno abandono en Dios– debió costarle sangre, por su modo de ser, apasionado y sensible. Con razón le decía su madre: «Hijo mío: vas a sufrir mucho en la vida, porque pones todo el corazón en lo que haces»13.
El historiador alemán Peter Berglar compara su reacción con la de Lenin:
De Lenin sabemos que a la edad de diecisiete años y bajo la impresión del fusilamiento de su hermano mayor, que había participado en un complot para asesinar al Zar Alejandro III, perdió la fe cristiana. «Al caer en la cuenta de que Dios no existía –escribe su amigo Lepeschinski–, se arrancó la cruz del cuello, la escupió con desprecio y la arrojó lejos de sí».
Estamos ante un profundo misterio. Un hombre, al ver en la muerte de su hermano la adversidad del destino, empieza a recorrer el camino del odio, un camino que acarreará terribles consecuencias: para sí mismo y para miles de hombres. Otro hombre, ante la dureza de una tragedia familiar, se fortalece en su amor a Dios y a los hombres, y los frutos serán, en este caso, frutos admirables y magníficos para la humanidad. Ignoramos el sentido profundo de estos hechos: es el misterio de la libertad, para el bien y para el mal14.
Aunque sabemos poco sobre esta crisis interior, parece evidente que la actitud serena de sus padres le ayudó a superarla. Siempre admiró que su padre supiera «llevar toda la humillación que supone quedarse en la calle, de una manera tan digna, tan maravillosa, tan cristiana»15.
«Y fuimos adelante –recordaría Escrivá tiempo después–. Mi padre, de un modo heroico, después de haber enfermado del clásico mal –ahora me doy cuenta–, que según los médicos se produce cuando se pasa por grandes disgustos y preocupaciones, le habían quedado dos hijos y mi madre; y se hizo fuerte, y no se perdonó humillación para sacarnos adelante decorosamente. [...] Le vi sufrir con alegría, sin manifestar el sufrimiento. Y vi una valentía que era una escuela para mí, porque después he sentido tantas veces que me faltaba la tierra y que se me venía el cielo encima, como si fuera a quedar aplastado entre dos planchas de hierro»16.
El ejemplo paterno –señala Aardweg– fue decisivo en la consolidación del carácter de Escrivá en cuanto varón. Explica este psicólogo holandés que cuando un hombre joven se siente querido por su padre y se reconoce como hijo –porque también su padre le reconoce como tal–, se vuelve más capaz de tratar de forma paternal a sus hijos en el futuro. «Ese fuerte sentido de la filiación, que constituye el fundamento natural de la paternidad, tiene especial interés a la hora de estudiar la personalidad de Escrivá, que habló con tanta frecuencia de la alegría de saberse hijos de Dios»17.
Este es un rasgo común de los Escrivá, padre e hijo: a pesar de las numerosas penalidades que padecieron, supieron mantener una actitud alegre, abierta y cariñosa.
La alegría mezclada con el dolor constituyó la cara y la cruz de su vida, fruto de la paradoja cristiana de la que hablaba Chesterton. Esa paradoja supone uno de los mayores retos narrativos a la hora de mostrar la vida de esos hombres y mujeres que los cristianos denominan santos. Algunos hagiógrafos del pasado tendieron a convertirlos en cariátides impasibles con extraños poderes. En una colección de «Vidas de santos» muy popular se representaba a Antonio de Padua predicando a una muchedumbre de peces con la boca fuera del agua. «Todos escucharon muy atentos el discurso –asegura el hagiógrafo– y no se fueron hasta que el santo les dio su bendición»18.
Ese gusto por lo maravilloso y lo extraordinario ha ido componiendo con el paso de los siglos otra «leyenda dorada», tan sugestiva como falsa; y ha dejado hasta nuestros días la falsa impresión de que el santo es una especie de «superhombre».
Esos hagiógrafos, además de escamotear y deformar la realidad, eluden el reto narrativo que plantean las existencias de estos hombres y mujeres: porque no resulta fácil explicar cómo pudieron mantener la sonrisa y la serenidad en medio de las intensas penalidades que marcaron sus vidas. Conviene tener presente que el hecho de que el hombre santo sepa que el dolor le ayuda a conformarse con Cristo, no hace que deje de sufrir.
A los que niegan la acción de la gracia en el alma y a los que consideran que la alegría es incompatible con el sufrimiento (porque este –piensan– conduce, inevitablemente, a la tristeza y la desesperación), la respuesta de los llamados santos19 ante el dolor corporal o espiritual les parece con frecuencia, además de incomprensible, deshumanizada y artificiosa. Y algunos la reducen a un mero fenómeno psicológico.
La actitud de san Josemaría, de san Juan Pablo II o de santa Teresa de Calcuta –por citar tres ejemplos entre los numerosos santos de nuestro tiempo20– solo se entiende con plenitud desde una perspectiva cristiana. Es bien sabido que Karol Wojtyla perdió a toda su familia –madre, padre y hermano– antes de cumplir veintiún años; y que Agnes Gonxha Bojaxhiu sufrió durante décadas una aridez espiritual, una noche oscura del alma que la hizo padecer profundamente.
Esa perspectiva proporciona la clave última de comprensión de esta realidad: la mujer o el hombre que sigue los pasos de Jesucristo, sufre; pero su corazón se esfuerza por identificarse con el del Crucificado, que no lanza gritos de desesperación desde el madero en el que le torturan, sino palabras de perdón y de esperanza.
Cuando se sufre unido al dolor y al amor de Cristo, el fruto no es nunca el rencor o la tristeza. El dolor, en sí mismo, no purifica: lo que eleva el alma, lo que la santifica, es el modo con el que se acoge ese dolor, sabiendo que tiene un sentido redentor, aunque desconocido en tantas ocasiones.
El rostro suele ser un delator formidable. Las fotografías de Escrivá adolescente le muestran sonriente y divertido, sin un asomo de amargura en la mirada, ni un rictus de desasosiego.
Lo mismo sucede con las fotografías de su padre: aunque su vida no fue precisamente un camino de rosas, no se advierte nada sombrío en ellas. Ceniceros –que me regaló una fotografía en la que José Escrivá, entre un grupo de amigos, mira hacia la cámara con un gesto entre guasón y divertidome insistía en esto: «era un hombre alegre, con gran sentido del humor y de muy buen carácter». Le apasionaba la caza y le gustaba tanto bailar, que era capaz de hacerlo, en frase hiperbólica de su esposa, «sobre la punta de un espadín»21.
«No le fue nada bien en los negocios –comentaba Josemaría, al evocar la figura de su padre– y doy gracias a Dios, porque así sé yo lo que es la pobreza; si no, no lo hubiera sabido [...], supo tener serenidad inmensa y llevar la contradicción con paz cristiana»22.
«El Señor iba preparando las cosas –continuaba diciendo–, me iba dando una gracia tras otra, pasando por alto mis defectos, mis errores de niño, mis errores de adolescente...»23.
El joven Escrivá fue superando poco a poco sus errores de adolescente –su rebeldía interior ante la situación familiar– y esforzándose por dominar su carácter natural impulsivo y vehemente. A medida que fue creciendo, como es normal a medida que se consolida el carácter, la impetuosidad de su temperamento cobró mayor fuerza y en ocasiones daba «muestras de impaciencia, de nerviosismo y de brusquedad»24.
Era aficionado a la literatura y pronto pasó de las novelas de Julio Verne y Salgari a la lectura del Quijote. Y fue familiarizándose con los clásicos españoles, desde Lope a Quevedo. Esas lecturas dejaron huella en su estilo literario y en su sensibilidad, particularmente interesada en algunas dimensiones del arte, como la literatura o la arquitectura.
Su modo de ser no cambió demasiado a lo largo de su vida: conservó desde su adolescencia hasta su muerte la franqueza propia de las gentes de Aragón y un espíritu bromista, junto con la «profunda sensatez» de la que hablaba uno de sus compañeros de clase, Eloy Alonso25.
Hacia 1916 empezó a seguir apasionadamente el desarrollo de la Gran Guerra. Estaba al tanto de lo que sucedía en Irlanda y rezaba por las personas de aquel país que sufrían a causa de su fe26.
A los quince años sucedió en su vida un hecho externamente irrelevante que acabó marcando su existencia. Se ignora la fecha concreta, aunque no el periodo de tiempo en que ocurrió: entre las últimas fechas de diciembre de 1917 y las primeras jornadas de enero de 1918; es decir, pocos días antes de que cumpliera dieciséis años.