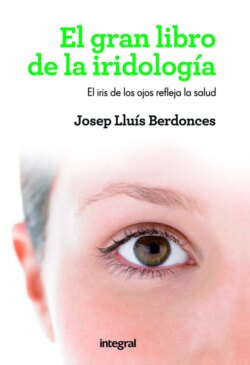Читать книгу El gran libro de la iridología - Josep Lluís Berdonces - Страница 11
ОглавлениеAnatomía del iris
El iris es una membrana conjuntivo-músculo-vascular que se sitúa casi entre las cámaras anterior y posterior del ojo, de las cuales forma en parte la pared divisoria. Tal como nos enseñaron en la escuela primaria, el iris sería el diafragma de la cámara fotográfica que semejan el ojo humano y el de los animales en general. El espesor del iris es de aproximadamente 0,3 mm, siendo más fino en su borde periférico y presentando su máximo espesor en la zona del ángulo de Fuchs, donde se localiza la corona nerviosa autónoma; mientras que en su borde pupilar presenta una disminución moderada de su espesor.
Su parte más interna forma la pupila, y está en contacto, por su parte posterior, con la lente del cristalino. Su parte más externa, que no es visible puesto que la esclerótica (parte blanca del ojo) nos la tapa, está en contacto con los denominados procesos ciliares, que tienen un papel muy importante en la producción del humor acuoso, líquido fluido que baña toda la cámara anterior del ojo y el iris puesto que se halla dentro de ésta.
Por su posición dentro de la cámara ocular, el iris divide ésta cámara en dos compartimentos bien diferenciados, pero comunicados entre sí, ya que al tratarse de una membrana altamente esponjosa, permite el paso a través de ella, y también por la zona pupilar, del humor acuoso que está en constante circulación.
Estructura del iris
Tal como acabamos de decir, el iris es una membrana conjuntivomúsculo-vascular. Sin embargo, pese a lo que pueda parecer por este nombre, tiene poco de músculo y mucho de vascular. Además, el iris está formado en su mayoría por un tejido de tipo conjuntivo (como los vasos), lo que le da una elasticidad especial que permite su amplísima movilidad, la cual se manifiesta especialmente cuando hay cambios de intensidad en la iluminación.
Principales estructuras del ojo humano, según Orts Llorca.
Vamos a hacer una somera explicación de las diferentes capas que componen el iris, empezando desde las estructuras más profundas hasta su parte más anterior, visible:
La capa más posterior del iris, o epitelio posterior, es la que no se ve y está en contacto con la denominada retina ciega, una capa pigmentaria de color negro violáceo que forma el «fondo» de la estructura del iris. Aunque no es exactamente retina, puesto que no cumple la función visual –está localizada en una zona a la cual no llegan los rayos luminosos–, sí está pigmentada al igual que la retina. Es la denominada capa uveal (de «uva», dado que un ojo vacío tiene el aspecto del pellejo de una uva negra). Es en esta capa donde se pueden atribuir muchos de los signos nerviosos del iris, puesto que se remite a estructuras nobles del cerebro, de donde procede embriológicamente. El hecho, además, de que esta última capa sea negra, o casi negra, confiere al ojo humano ciertas características que iremos abordando más adelante, en especial en lo que se refiere a la profundidad de ciertos signos y al color general de los iris.
El epitelio posterior tiene una capa más interna denominada capa anterior del epitelio. Esta capa está formada por células desiguales (ovales, cúbicas, aplanadas, etc.), pero forma una superficie plana sobre la capa posterior del epitelio. Su pigmentación es uniforme, aunque no tan intensa como en la capa adyacente. La capa posterior del epitelio es en realidad un epitelio pigmentado, con intenso color negro-morado, que se distingue netamente de las capas más anteriores y del estroma. Muchos autores citan que a este nivel se sitúan ciertos signos del iris, como los denominados «anillos nerviosos».
Corte transversal del iris
Este dibujo muestra, de forma esquemática, la zona del globo ocular detallada en este corte transversal del iris.
Si vamos subiendo hacia arriba a través de la estructura del iris, nos encontramos con una pequeña zona muscular, formada por dos músculos antagónicos, el dilatador y el esfínter del iris.
El músculo dilatador, cuya existencia ha sido puesta en duda por algunos anatomistas, presenta una estructura de radios que se dirigen desde el borde periférico del iris hasta el borde del anillo que forma el músculo esfínter del iris, dispersándose por prácticamente toda la superficie posterior del iris. Desaparece a escasa distancia del esfínter pupilar. Su espesor es de 3 micras en miosis, y de 6 micras en midriasis, un espesor realmente muy pequeño, lo cual hace su localización verdaderamente difícil. Como bien dice su nombre, el músculo dilatador es el que dilata la pupila, y está inervado por el sistema nervioso simpático. Este músculo presenta la particularidad de ser intraepitelial, por lo que no se distingue apenas del epitelio y sus fibras son de tipo mioepitelial. A nivel de la pupila, el músculo esfínter se fija al reborde fibroso que lo separa del músculo esfínter.
Corte histológico
Corte histológico del reborde pupilar, mostrando el esfínter. Obsérvese la capa oscura inferior (retina ciega), una segunda capa aplanada, más oscura (el esfínter) rodeado de una cápsula más pigmentada. Por la parte superior, se observa el estroma del iris, que al igual que el esfínter está salpicado de células pigmentarias cromatóforas (según Hervouet).
El músculo esfínter provoca la contracción del agujero pupilar. Se trata de un musculito en forma de anillo, que bordea la pupila y que es observable con bastante facilidad en muchos iris si disponemos de un sistema óptico que aumente lo suficiente. Su espesor es mucho mayor, entre una y tres décimas de milímetro, y está inervado por el sistema parasimpático. Se trata de un músculo de origen neuroepitelial, y por esa relación nerviosa que posee es de gran utilidad en el diagnóstico por el iris. No existe ningún otro músculo del cuerpo de tipo neuroepitelial, ya que todos los demás descienden de la capa mesodérmica del embrión. La parte anterior del esfínter está en íntimo contacto con la capa posterior del estroma del iris. El extremo interno de este músculo suele estar rodeado por un epitelio pigmentario (reborde pupilar), que en ciertos casos puede tener un tamaño bastante considerable. En estado de máxima relajación, el esfínter tiene una amplitud de 0,8 mm. En miosis, su tamaño asciende hasta 1,06 mm, mientras que en midriasis se contrae hasta 0,4 mm. Su espesor medio es de 0,15 mm, aunque es más amplio por su borde externo (de 0,2 a 0,3 mm). El músculo esfínter es más delgado en los niños que en los adultos, lo que puede deberse al hecho de que los niños tengan una mayor midriasis que los adultos
Observamos así que los dos músculos del iris presentan un efecto antagónico. Mientras el primero, el dilatador, provoca la dilatación de la pupila, el segundo, el esfínter, provoca su contracción. Quizá de esta manera podamos comprender la extrema movilidad que presenta el iris, reflejo en cierta manera del estado de equilibrio del sistema nervioso vegetativo (simpático-parasimpático).
Por encima del endotelio del iris, nos encontramos con un tejido conjuntivo, denominado estroma del iris, cargado de vasos sanguíneos, que forma las nueve décimas partes del grosor del iris. Como hemos dicho, este tejido es elástico, hasta cierto punto extremadamente laxo, y permite el paso del humor acuoso a través suyo, de forma que está literalmente empapado de él y el líquido circula libremente, impulsado además por los frecuentes movimientos del iris. Es a este nivel donde aparecen signos de gran importancia, como las lagunas, criptas, debilidades, y otros. Aunque los anatomistas han dividido esta capa en varias más, para la finalidad de este libro consideramos suficiente explicarla como tal. A este nivel se sitúan los pigmentos del iris, y la que da la coloración primordial del iris, que están contenidos en las células pigmentarias. El estroma está formado por un tejido conjuntivo fundamental casi transparente, de consistencia semigelatinosa, y que está formado por fibrillas colágenas típicas, entrelazadas entre sí.
El estroma del iris se puede dividir en tres partes:
•Capa anterior: Se trata de una capa ampliamente agujereada. Los estudios de los doctores Lenoir y Ertus nos hacen pensar que el iris humano presenta multitud de pequeños canales que comunican entre sí a las lagunas.
•Capa media o fisura de Fuchs: Está formada por un tejido extremadamente laxo, en el que profundizan las criptas. Es difícil estudiar una capa como ésta, ya que la fijación de los tejidos deforma la estructura inicial, aunque cabe pensar que es un tejido laxo, cuyas membranas conjuntivas separan senos donde se acumula el humor acuoso.
•Capa posterior: De consistencia menos densa que la capa anterior. La capa posterior del estroma tiene numerosos capilares venosos.
El estroma contiene la pigmentación esencial del iris, ya que presenta numerosas células pigmentarias, en general estrelladas o redondas, que se sitúan formando acumulaciones en las capas anterior y posterior del estroma, principalmente. De hecho, en individuos albinos (que carecen de pigmentación) el color del iris es rojizo por la presencia de sangre en sus finos vasos. Esta capa es la parte más visible del iris. Los individuos con escasos pigmentos presentan una coloración azul, producida por el efecto óptico de la membrana violácea (capa uveal), que está en el epitelio posterior. El contenido en pigmento de las células pigmentarias del iris está en estrecha relación con el estado neurovegetativo del cuerpo. Por esta razón se dice que cuando existe un proceso que provoca fiebre (exaltación neurovegetativa) se aclaran los colores del iris. La pigmentación del estroma, como hemos dicho, se acumula en diferentes tipos de células:
•Células estrelladas, o cromatóforos, con prolongaciones del citoplasma de tipo irregular, conteniendo pigmentaciones de color amarillo o marrón. Su núcleo, por el contrario, carece de pigmentos. La acumulación de estas células es mucho menor en la capa media del estroma, en comparación con las capas anterior y posterior. Estas células cromatóforas están inervadas por pequeños filetes nerviosos de tipo simpático, de lo que entrevemos la posible relación entre estos pigmentos y la exaltación del sistema simpático.
•Células globulosas, sobrecargadas de un pigmento negro que se localiza esencialmente en el núcleo y es, en general, pequeño aunque a veces también forma acumulaciones enormes. Este tipo de pigmentos son más frecuentes de observar en los iris azules, formando pequeños nevos pigmentarios.
Por encima de todo ello se sitúa el endotelio, o epitelio anterior, capa prácticamente unicelular, que no es continua en toda su extensión, presentando grandes «agujeros», y que recubre todo este tejido conjuntivo por la parte visible. El endotelio se presenta como una pequeña condensación del estroma sobre el que se sitúa, formado por células poligonales planas. A nivel pupilar, se interrumpe en el reborde del iris; en la superficie periférica se confunde con el endotelio corneal, cambiando de fisonomía en el ángulo que forman la córnea y el iris. A este nivel se sitúan ciertas células con núcleos impregnados de melanina. En la corona del iris, esta pigmentación es más intensa. En los iris azules, que carecen de estos pigmentos, el endotelio es prácticamente invisible al estudio microscópico. Una de las particularidades de este endotelio es ser discontinuo, estando agujereado en numerosos lugares, en los que se sitúan las lagunas y criptas, denominadas en oftalmología estomas de Fuchs. Las lagunas, que nacen a nivel del endotelio y pueden alcanzar una mayor o menor profundidad dentro del estroma, son resultado de la separación de los vasos que circulan en dirección radial, para reencontrarse más adelante. El mecanismo de formación de las denominadas «líneas de curación», según Bernard Jensen, podría deberse a que el endotelio tapiza en ciertos casos la superficie interna de las lagunas, recubriéndolas como si se tratara de un techo.
Irrigaciones arteriales anteriores del iris
Disposición vascular de las arterias y venas en el iris, mostrando un círculo arterial mayor, en el borde entre la esclerótica y el iris, y un círculo arterial menor, a nivel de la corona. De ese círculo menor surgen vasos que llegan hasta el borde pupilar.
A nivel iridológico, sin embargo, es útil diferenciar dos capas principales que no se corresponden con las anteriormente expuestas y que propone Josef Deck: la basal y la superior. En la zona ciliar, más periférica, el iris está habitualmente compuesto por estas dos capas, viéndose la basal en el fondo de las lagunas, o en el lecho de los «desgarros» de la capa superior. Generalmente, la capa superior cubre toda la parte periférica del iris, hasta la zona de la corona (ángulo de Fuchs), mientras la zona pupilar, situada en el centro, tiene una estructura más estriada radialmente, mostrando sin obstáculos la capa basal, ya que la superior no existe.
Vascularización del iris
El estudio de la vascularización del iris se puede realizar exclusivamente sobre los iris claros, en los que es algo visible. El iris humano tiene una gran densidad de vasos en su interior: una cuarta parte del tejido pertenece al sistema circulatorio. A nivel de la corona del iris, los vasos se anastomosan (se unen) entre sí, y forman un círculo arterial y otro venoso. De este pequeño círculo, salen minúsculos vasos radiales que, en dirección interna, se dirigen a la pupila sin llegar a alcanzarla. Las arterias se sitúan por encima mientras las venas se localizan a mayor profundidad. Esto es de gran importancia al estudiar las reacciones de la corona del iris, ya que un signo venoso (profundo) se observará de forma diferente que un signo arterial (más superficial), que presentará una señal marcada más nítidamente. Arterias y venas circulan por parejas, que parecen embutidas en un mismo tubo fibroso. Éste presenta en su interior un tejido conjuntivo laxo, que permite cierta movilidad a cada unidad arteria-vena.
Los vasos del iris suelen formar grandes arcadas y sinuosidades, que caracterizan estructuralmente el tejido conjuntivo del estroma.
El iris, visto de frente, presenta tres capas principales:
•Una zona externa: Ocupa los dos tercios exteriores del iris, denominados zona ciliar, por los que circulan las arterias que parten del gran círculo vascular del iris, situado debajo de la esclerótica. Los vasos corren paralelamente y en dirección radial, hasta formar la siguiente estructura.
•El círculo menor del iris: Está, aproximadamente, a un tercio del radio que va desde el borde pupilar hasta la periferia más cercana a él. Se denomina corona del iris, ya que forma una especie de reborde concéntrico a la pupila.
•Una zona interna: Es el tercio interno del iris, denominado zona pupilar; en ella las arterias, dirigiéndose a la pupila, se hacen cada vez más pequeñas.
En el exterior del borde periférico del iris, ya en la esclerótica, se pueden observar algunos vasos que proceden del círculo arterial mayor del iris (vasos perforantes).
Inervación del iris
El iris recibe sus fascículos nerviosos principalmente de los nervios trigémino, oculomotor y simpático, que tienen su origen en el denominado plexo ciliar. Sus conexiones son extremadamente complejas, pero podríamos decir que se componen de una red sensitiva, que se localizaría en la capa anterior del estroma, de un plexo rodeando los vasos, y de una última red motora, situada en la zona posterior.
Relaciones del nervio óptico con el cerebro
Relaciones nerviosas en el iris humano: el núcleo principal de relación se halla en el tálamo óptico, y de ahí se distribuyen las relaciones hacia las capas superiores del cerebro.
El iris tiene conexión directa con el tálamo óptico, que es el centro principal de la zona del diencéfalo cerebral. Estas conexiones van a través del nervio óptico.
Otro tipo de inervación es la proveniente del sistema nervioso vegetativo, que puede ser de tipo simpático y parasimpático, utilizando cada polaridad unos nervios y núcleos nerviosos diferentes. La vía simpática pone en contacto el iris con la substancia reticular y la corteza cerebral, mediante el núcleo de Edinger-Westphal, acabando principalmente en el esfínter del iris; la vía parasimpática presenta interesantes relaciones con el tronco cerebral, a través de los núcleos de Karpus, el ganglio de Budge y, otra vez, del núcleo de Edinger-Westphal. Las relaciones del sistema nervioso vegetativo del iris demuestran la existencia de una especie de arcos reflejos, que controlan su movimiento y conectan con centros superiores del cerebro, volviendo de nuevo al iris.
Las reacciones vegetativas, además de influir en el movimiento, también están relacionadas con la coloración, ya que se ha comprobado que ciertas células pigmentarias se estimulan con el aumento del tono vegetativo simpático.
Evolución embriológica: En la parte derecha se observa la evolución del feto en su totalidad. En el centro, la evolución del cerebro. A la derecha, la evolución del sector del cerebro que forma el globo ocular.
Embriología
El ojo es una evaginación del cerebro. Esta frase tiene su explicación si estudiamos la formación del iris en el embrión. En las primeras fases embrionarias, el embrión primario forma tres capas principales que, desde dentro hacia afuera, serían: el ectodermo o capa externa, que dará lugar principalmente a los tejidos nervioso y epitelial; el mesodermo, situado en el centro, que dará lugar a las estructuras conjuntivas, vasculares y musculares; y el endodermo, más interno, que dará lugar a otra serie de tejidos, entre los cuales no está el tejido del iris.
Los tejidos del iris provienen, en su inmensa mayoría, de las capas ectodérmica (relación nerviosa directa) y mesodérmica (estructuras vasculares y de sostén). En el embrión de pocas semanas, la zona del cerebro tiene la forma de un tubo, denominándose tubo neural, de él se originarán las diferentes partes del cerebro y cerebelo. La parte anterior de este tubo neural es el prosencéfalo, la parte media se denomina mesencéfalo y la parte posterior, rombencéfalo. En la parte media del mesencéfalo, en el lugar denominado diencéfalo, surgen lateralmente unas evaginaciones ópticas, denominadas al inicio cálices ópticos, posteriormente, vesículas ópticas, que finalmente acaban formando el globo ocular. En una parte algo más avanzada del estado de gestación, el embrión se ve «invadido» por fibras de origen mesodérmico, que al final darán lugar a la mayor parte del tejido del estroma del iris. Los tejidos de origen ectodérmico, por ello, presentan una relación refleja mucho más directa con los núcleos cerebrales (del diencéfalo), y estos tejidos están situados principalmente en el epitelio posterior o capa uveal, en la zona del músculo esfínter y del dilatador.
El ojo humano
Todo lo que hemos citado concierne al iris humano; ahora bien, el iris es sólo una parte, más bien pequeñita, de nuestro ojo. Es cierto que la parte que más nos interesa es el iris; sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de los signos que observaremos están presentes –o modificados– por las estructuras adyacentes al ojo. Es, pues, necesario, hacer un breve repaso de sus estructuras principales, especialmente las situadas en su parte anterior, para averiguar hasta qué punto los signos que observamos en el iris y los ojos son de tipo fisiológico o representan una alteración de la normalidad.
Anatomía del iris
Anatomía del globo ocular humano.
El cristalino divide el globo ocular en dos grandes cavidades, una posterior, más voluminosa, y una anterior. Son las denominadas cámaras anterior y posterior del ojo.
La cámara posterior contiene un líquido viscoso, transparente o casi transparente, que permite la mejor conducción de los rayos luminosos visuales hasta la capa de la retina. En esta «cámara oscura» –por utilizar un vocabulario fotográfico– se sitúa la retina y se producen los impulsos nerviosos visuales que permiten la visión.
La cámara anterior es mucho más pequeña y está bañada por un líquido más fluido, el humor acuoso, que se produce en los denominados procesos ciliares, situados en la raíz periférica del iris. El exceso de producción del humor acuoso se asocia con el temido glaucoma, que puede provocar la pérdida de la visión. Ahora bien, en el centro de la cámara anterior, como hemos dicho, se encuentra el iris, formando el diafragma o abertura a la luz externa. La cámara anterior está limitada en su parte delantera por la córnea, una membrana dura y transparente. Hay otros signos «iridológicos» en la zona de la córnea, y entre los más conocidos citaremos al mal denominado «anillo de colesterol» y al arco senil o gerontoxon. Ambos son signos de envejecimiento de la córnea, y por ello, de ciertas estructuras del cuerpo. Otro signo de envejecimiento, otras veces debido a alteraciones hereditarias graves, son las cataratas, que se sitúan en el cristalino o lente del ojo.
Por todo lo expuesto, se podría decir someramente que mientras la cámara posterior del ojo tiene como función principal la recepción de luz y su transformación en impulso nervioso, la cámara anterior tiene otra puramente óptica, regulando el paso de luz (diafragma del iris) hacia la cámara posterior, a través del cristalino, que separa ambas cámaras y es el «objetivo» de nuestra imaginaria cámara fotográfica.
Conexiones del ojo humano y el cerebro
Uno de los puntos más polémicos de la Iridología quizá sea la posible relación del iris con estructuras superiores del cerebro, a través de las que se pueda transmitir información sobre el estado de los diferentes órganos corporales. Lo cierto es que, a pesar de que los estudios no son muy numerosos, existen indicios razonables que apoyan la hipótesis de la Iridología.
En primer lugar, está la vertiente embriológica. La Embriología Humana es la ciencia que estudia el desarrollo de los embriones humanos, desde su concepción hasta el nacimiento. Esta ciencia nos aporta importantes datos sobre los tejidos primigenios, esto es, sobre el origen primario de los diferentes órganos corporales. A este respecto, y sin extendernos demasiado, se podría decir que el iris humano procede de una capa embriológica (de un núcleo primigenio de células) que también ha formado, a nivel nervioso, estructuras centrales del cerebro medio, como el tálamo óptico, con el que tiene importantes conexiones nerviosas. Orts Llorca, profesor de Anatomía cuya obra ha sido una de las más usadas para la enseñanza de esta ciencia en las facultades de Medicina, dice respecto al tálamo: «es el centro subcortical que reúne toda la sensibilidad, tanto exteroceptiva como interoceptiva[…] y además es el último eslabón de todas estas sensibilidades en su camino hacia la corteza cerebral». El tálamo óptico, según el famoso anatomista alemán Max Clara, «es la puerta de nuestras sensaciones conscientes». Por decirlo de una manera más simple, al tálamo llega un tipo de sensibilidad (propioceptiva consciente) desde todas las zonas del cuerpo humano, y en él se «decide» si esas sensaciones suben a un nivel más alto (o sea, a la corteza cerebral) y se hacen conscientes. Las sensaciones que llegan a este centro cerebral aún no son conscientes, pero a partir de él sí lo son. Citando otra vez a Orts Llorca, podemos decir del tálamo que «estos núcleos no son simples centros de conexión o paso de estímulos nerviosos, sino que sufren modificaciones, actuando como centros de segregación y recombinación de estos estímulos, variándolos en intensidad y calidad». L’Hermite, por su parte, coincide con el anterior al decir que «el tálamo óptico es una especie de analizador, de filtro selectivo de los impulsos de la sensibilidad general». Desde un punto de vista embriológico, pues, es posible esta relación del iris humano con el resto del cuerpo, a través de este centro de coordinación de la sensibilidad: el tálamo.
El homúnculo de Penfield
Los diferentes sectores del cuerpo humano se representan en diversas áreas del cerebro, ocupando mayor o menor espacio según su importancia. Obsérvese que la mano ocupa tanto espacio como el tórax completo.
Otros autores han intentado estudiar las relaciones nerviosas del ojo para dar una explicación a los fenómenos iridológicos; sin embargo, hablaremos de ello más adelante.
El homúnculo de Penfield
Muchos escépticos cuestionan que en el ojo haya un «mapa» que relacione los diversos órganos con localizaciones específicas del iris humano; sin embargo, dentro de la medicina oficial se reconoce la existencia de las denominadas somatotopías, es decir, representaciones a distancia del cuerpo humano en los centros nerviosos o en otras localizaciones diferentes. Además de las localizaciones reflejas de los órganos en las plantas de los pies, en los meridianos de acupuntura o en el pabellón de la oreja –que han dado lugar a disciplinas médicas como la reflejoterapia podal, la acupuntura o la auriculoterapia–, dentro de la más estricta «ortodoxia científica», se ha descrito la existencia del denominado homúnculo de Penfield localizado en una zona del cerebro denominada corteza prerrolándica. Esta zona cerebral (área precentralis) es el origen de ciertas fibras que forman el fascículo motor voluntario del área precentral, y emiten energía nerviosa motora desde el cerebro hacia los órganos periféricos. Penfield y Boldrey observaron que estimulando determinadas zonas de esta área de la corteza cerebral se producía una reacción a distancia en zonas muy precisas del cuerpo, que se correspondían exactamente con un punto cerebral y no con otro. A partir de ello, se desarrolló un esquema humano, el homúnculo de Penfield. El grotesco monigote que representaron tiene, sin embargo, gran importancia clínica en neurología, y presenta unas características superponibles a los hallazgos encontrados en el mapa iridológico. Como se puede observar en el esquema, ciertas áreas, como las manos o la cabeza, presentan una superficie de representación mucho mayor que otras, como el tórax; y en las extremidades, la representación de los dedos es casi tan grande como la del brazo y antebrazo. Esto se debe a que estas zonas están más ricamente inervadas, y en el caso particular del homúnculo de Penfield, es un área motora que rige el movimiento, del que los dedos son un exponente de su precisión. Es probable que en el mapa del iris no suceda así, pero hay que tener en cuenta que la disposición que tenga no ha de estar forzosamente en relación directa con el tamaño del órgano, sino de la importancia que éste tenga en el equilibrio del sistema corporal.