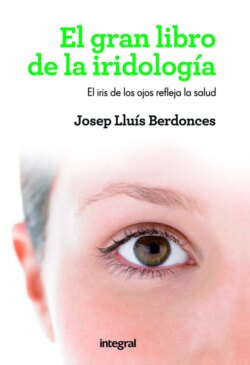Читать книгу El gran libro de la iridología - Josep Lluís Berdonces - Страница 12
ОглавлениеBases neurológicas y embriológicas del diagnóstico por el iris
El estudio del desarrollo e inervación del iris humano puede ayudarnos a comprender un poco mejor las bases profundas de la reflexologia irídica. La presentación somática en la topografía del iris no tiene porque ser una cuestión de magia o una cuestión «sobrenatural». Hay muchos factores que nos inducen a creer que existen unas bases fisiológicamente demostrables (aunque poco estudiadas, eso también es cierto), que apoyen la existencia de unas topografías somatotópicas índicas, al igual que existen en otros lugares del cuerpo (pabellón auricular, pies, manos, cisura prerrolándica, etc.).
Bases embriológicas
Tal y como hemos visto, «el ojo es una evaginación del cerebro». Esta sentencia anatómica y embriológica no es sencillamente una frase bonita: por el estudio embriológico del iris se pueden observar datos bastante significativos. En el embrión humano existe una estructura denominada tubo neural, formada a partir de una de las tres hojas germinales, el ectodermo, que es la capa germinal que dará lugar posteriormente al tejido cerebral, y a la piel, principalmente. En fases precoces del desarrollo del tubo neural, ya se distinguen anatómicamente tres zonas determinadas, que posteriormente darán lugar a diferentes porciones del sistema nervioso central cefálico, a saber:
•El prosencéfalo, anterior;
•El mesencéfalo, en la parte media;
•El rombencéfalo, posterior.
En este libro nos interesa ante todo la porción mesencefálica del tubo neural, de la que surgirán posteriormente las estructuras oculares.
En la parte lateral del mesencéfalo surgen las denominadas vesículas ópticas, en forma de evaginación del tubo neural. En esta fase del desarrollo, el mesencéfalo aún conserva una cierta unidad estructural, pero en la fase posterior, la zona de la cual han surgido estas vesículas ópticas viene a formar parte de la subdivisión de la porción mesencefálica del tubo neural, a saber; el diencéfalo.
Es interesante recalcar esto, puesto que las estructuras oculares, en gran parte, provienen de la misma cepa de células embrionarias que otras estructuras diencefálicas que posteriormente citaremos, tanto en la parte de la embriología, como en la de inervación.
Esta vesícula óptica antes citada evoluciona posteriormente hacía la cúpula o cáliz óptico, dentro del cual, en el curso del tiempo se forma la vesícula cristalina, precursora de la lente ocular. Hasta este punto, todas las estructuras oculares, y del iris, por supuesto son de un origen exclusivamente ectodérmico. En una fase posterior, esta cúpula óptica ectodérmica se ve «invadida» por la penetración de tejido mesodérmico que dará lugar en gran parte al estroma del iris, así como a su vascularización; sin embargo, no se puede hacer una separación más que a efectos de clasificación anatómica e histológica de las diferentes zonas embriológicas.
Se puede afirmar que el iris desarrollado presenta unas estructuras puramente ectodérmicas, «tejido cerebral puro», por decirlo de una manera vulgarizadora; y otras estructuras que son mezcla de ectodermo y mesodermo.
Las estructuras ectodérmicas serían:
•El epitelio posterior o capa uveal.
•El músculo esfínter.
•Posiblemente, también el músculo dilatador (se discute si su origen es ecto o mesodérmico; a un nivel puramente histológico, se ha de incidir en que está íntimamente unido a la capa uveal, de origen ectodérmico).
Las estructuras meso-ectodérmicas serían todo el estroma del iris, puesto que si bien el estroma en sí es mesodérmico, la rica inervación que presenta es de origen ectodérmico. La vascularización del estroma es mesodérmica, la inervación de ésta, ectodérmica.
Un dato a tener en mente es que el iris posee los únicos músculos de la estructura corporal de origen ectodérmico; todo el resto del sistema muscular proviene de otra capa germinativa. Es un hecho que ha hecho reflexionar a muchos anatomistas, pero a su vez es indudable que el músculo esfínter proviene de esa capa germinativa.
Así pues, el ojo es una evaginación diencefálica. Para poder establecer unas relaciones neurológicas, y más ampliamente unas relaciones somáticas a nivel reflejo del iris, será interesante observar las diferentes estructuras y núcleos diencefálicos para comprender sus relaciones. En este campo, nos encontramos con que el principal núcleo del diencéfalo es el tálamo óptico, centro que recoge toda la sensibilidad corporal, como veremos más adelante.
Relaciones neurológicas del iris humano
La mayoría de los autores que han realizado trabajos sobre Iridología, y que comentan las relaciones neurológicas, suelen presentar, salvo pocas excepciones, una visión parcial sobre el tema, no comentando todas las relaciones existentes. En este apartado trataré de hacer un resumen de todas estas relaciones, aún a sabiendas de que estas relaciones se basan tan sólo en los primeros eslabones de la cadena, y de que cuando estudiamos las conexiones cerebrales, muchas veces se ha de tratar más sobre hipótesis que sobre hechos comprobados, ante su magnitud y la dificultad de establecerlas con certeza.
Podemos decir que la inervación del iris, al igual que el resto de los órganos corporales, presenta dos relaciones principales:
•La del sistema nervioso central.
•La del sistema nervioso vegetativo, divisible en sistema parasimpático y en sistema simpático.
La vía parasimpática confiere el tono al músculo esfínter pupilar, debido a ello, una hipertonía de este sistema nos conducirá a una miosis, nos dará el tono constrictor del iris. Presenta una vía de salida aferente, y una de entrada eferente. La vía aferente sale del iris a través del nervio óptico, se dirige el área pre-tectal, pasando luego al núcleo de Edinger-Westphal, a partir del cual se establecen conexiones con la sustancia reticular y con la corteza cerebral. La vía eferente cierra el circuito que ha iniciado la vía aferente. Esta vía se inicia en el núcleo de Edinger-Westphal, por el ganglio ciliar, y de ahí el músculo esfínter del iris.
La vía parasimpática consta de un arco reflejo cerrado con cuatro neuronas. La vía simpática nos da el tono dilatador del iris, así una hipertonía simpática nos producirá una midriasis. También consta, como es lógico, de una vía aferente y otra eferente. La vía aferente presenta tres trayectos principales de salida, que son:
1) Vía retinal: Es la misma que la vía aferente parasimpática, terminando en el núcleo de Edinger-Westphal.
2) Vía hipotalámica: Se dirige hacia el centro de Karpus y Kleidl, pasa al tronco cerebral y finaliza en el centro cilio espinal de Budge.
3) Vía medular: Saliendo del iris pasa a los ganglios de la columna parasimpática visceral, y de ahí alcanza el centro cilioespinal de Budge (son bastante desconocidas las aferencias y eferencias que presenta el citado centro de Budge).
La vía eferente simpática se inicia en la médula espinal, pasando posteriormente al ganglio estrellado, al ganglio cervical superior, y finalmente alcanzando el nervio oftálmico, una de cuyas ramas son los nervios ciliares cortos, que inervan al músculo dilatador del iris.
Las relaciones neurológicas del sistema nervioso autónomo nos demuestran la existencia de una especie de arcos reflejos que controlan la motricidad del iris. Las conexiones con otros centros superiores, y con el resto de órganos corporales son posibles, pero no están completamente demostradas por la complejidad estructural que presentan al análisis; pero a nivel clínico se observan que las reacciones vegetativas influyen no sólo en los movimientos pupilares, sino también en la coloración, que está íntimamente ligada a la intervención adrenérgica.
La vía del sistema nervioso central
Quizás es la parte menos estudiada de las relaciones neurológicas del iris. En general, se trataría de la vía óptica que transmite los impulsos y sensaciones captados por la retina. El iris presenta una capa posterior que es la denominada retina ciega, pero estas relaciones centrales no tienen porque circunscribirse exclusivamente a esta capa. Por otro lado, tan sólo se ha estudiado en autonomía la vía aferente, siendo también factible la existencia de una vía eferente, aún por descubrir, tal como lo demuestran ciertas observaciones clínicas de la australiana Dorothy Hall, y alguna que he podido observar personalmente.
El tálamo óptico es, según expresión del anatomista alemán Max Clara: «La puerta de nuestras sensaciones conscientes». El tálamo es el centro que recibe toda la sensibilidad corporal, tanto la exteroceptiva como la interoceptiva. La sensibilidad del cuerpo (excepto la de la cara), llega al tálamo mediante los fascículos de Goll y Burdach. Por otra parte, el fascículo espinotalámico conduce hasta este núcleo la sensibilidad térmica y dolorosa.
El tálamo es un centro de reunión de la sensibilidad a nivel subcortical, antes de alcanzar la corteza cerebral. En enfermos con alteraciones talámicas hay una sensación alterada del dolor y de la percepción, así, puede parecer que les degüellen cuando tan sólo se están afeitando, o viceversa. Se podría decir que el tálamo óptico es el centro que decide qué sensaciones se harán conscientes, así como la magnitud que se le ha de dar a cada una de ellas. En el tálamo se hacen conscientes determinadas sensaciones, otras se hacen conscientes a nivel cortical.
Ciertos autores han tratado de establecer una somatotopía a partir de las raíces nerviosas que entran en la médula espinal (por ejemplo, Jean Bossy, catedrático de anatomía y organogénesis en Montpellier), pudiendo establecerse una topografía medular. También se ha establecido la posibilidad de que exista a nivel talámico. Pero el intento más clásico de todos lo realizó Penfield, estableciendo, tal y como ya hemos visto, su homúnculo que se sitúa a nivel de la cisura prerrolándica, en un área motriz de la corteza cerebral. Este homúnculo pudo ser comprobado porque se trataba de un área motriz, la cual al ser estimulada provocaba reacciones a distancia. A nivel de conexiones aferentes, y de sensibilidad, no estamos hoy en día en condiciones para demostrar su existencia, aunque es lógico y razonable suponer su existencia en numerosas localizaciones cerebrales. Si se hace una comparación entre las relaciones de los diferentes órganos con el homúnculo de Penfield, se observará una relación asombrosa en el mapa irídico convencional.
Otras relaciones reflexoterápicas más o menos comprobadas establecen las somatotopías auriculares, los podales, las de la palma de la mano. A un nivel más lejano, pero dentro de la reflexología tendríamos los meridianos de acupuntura, y las zonas reflejas de Head.
No hay, por tanto, que aclamar la ortodoxia científica para tratar de hundir las bases en las que se apoya la Iridología; estas bases presentan unas premisas científicamente aceptables, y para su comprensión tan sólo se necesita una mentalidad abierta a nuevos métodos y un mínimo de espíritu crítico libre de prejuicios.