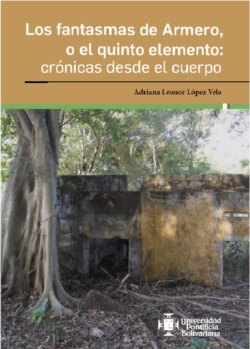Читать книгу Los fantasmas de Armero, o el quinto elemento: crónicas desde el cuerpo - Adriana Leonor López Vela - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La casa está habitada
ОглавлениеCasa, jirón de prado, oh luz de la tarde
De súbito alcanzáis faz casi humana,
Estáis junto a nosotros, abrazando, abrazados.
Rainer Maria Rilke12
Oprimí el disparador de la cámara a lo que vi en ese momento: una fachada devorada por unas poderosas raíces de un ficus, aún joven. Los pies me habían llevado, sin conciencia plena, hacia la Iglesia El Carmen, en la calle 15 con carrera 20; caminaba por el costado oeste de las ruinas del templo. Ahí estaba él, pero en ese instante no vi más que hojas secas, troncos, árboles rotos y tapias que mapean el paso del tiempo. En ese momento, fueron las manos las que me orientaron a través de la broza y fueron los pies los que me ubicaron en ese punto en el que mis ojos podían ver el frontispicio de esas casas ruinosas. Mis ojos podían ver y, sin embargo, no lo veían. Era como si mis extremidades me dijeran “mirá” y yo, en vez de mirar, oprimí el disparador de la cámara.
Nosotros vivíamos en la calle 11 # 15-35 que era la placa de la casa de nosotros. Eso quedaba a media cuadra del parque principal y a media cuadra de la iglesia, también; estábamos ahí todo central. La radio RCN quedaba al frente de nosotros, estábamos muy central, muy central. Y ahí, obviamente, mi papá tenía su casa atrás. Yo digo que éramos afortunados porque era un lote muy grande que comunicaba la calle 11 con la calle 10; todo eso era parte de nosotros, y mi papá hizo locales y los subarrendó. Entonces había un almacén de ropa, estaba nuestra heladería, estaba el zaguán de nosotros y la casa era adentro. Nosotros vivíamos en la parte de atrás, entonces, un patio gigante, teníamos hasta cuarto de huéspedes, dos cuartos de huéspedes que aquí en Bogotá no se acostumbra eso. Nosotros los de tierra caliente, los paisas, nosotros los tolimenses, somos muy… como ese calor humano que “ay, venga, vaya a mi casa”. Y mi familia de acá de Bogotá se iba para allá los fines de semana, y genial, espectacular, nosotros sirviéndoles a ellos, perfecto.
Sandra Bolaños
Yo tenía una casa al frente del Banco de Bogotá, eso es a una cuadra del parque principal de Armero en el barrio San Lorenzo, yo tenía una casa al lado del colegio… del Liceo Americano. Eran muy grandes, mi casa tenía seis cuartos, una cocina muy grande, corredores muy anchos y un solar más grande que la misma área construida. Vivía con un amigo, con un piloto, y entre los dos pagábamos la casa. Él viajaba los fines de semana con la señora a hacer sus fumigaciones; él era piloto de fumigación.
La arquitectura era por ahí de los años setenta, no era una casa muy antigua. Tenía dos entradas; piso de baldosa de colores amarillos y verdes.
Álvaro Muñoz
Luego, mis pies me llevaron al interior de una casa, como la gran mayoría de las casas que tuvo Armero en el momento de su extinción. Esos vestigios eran ya mi casa: tras la puerta un zaguán, y tras el zaguán, “la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living”13 o estancia; el corredor que continuaba y que conducía inexorablemente al solar, solares que eran tan o más grandes que la misma casa construida en hormigón. Hubo otras casas cuyas puertas daban directamente a un gran salón que servía de estancia y que permitía ver desde allí los mismos patios de espacios generosos, sembrados de árboles frutales y matas florecidas. Pero allí, en ese momento, al cruzar el umbral desnudo, vi las huellas de un espacio habitado: un interruptor eléctrico, un clavo oxidado en un muro de un gris desconchado, con manchas y boquetes que dejaban ver los restos de adobes grises, muchos de ellos con fisuras que amenazaban desplome. Y entre los resquicios, por los rincones, en los codos de los pasillos, en los árboles que brotaron en medio de la habitación, del baño o la cocina, se extendían las hiedras y los potus, las pringamozas, las delgadas varas del bambú, todo bajo la sombra de las copas de unos árboles que, como las ruinas, se desploman despaciosamente por obra de las hormigas arrieras, las termitas o los incendios intencionados que de cuando en cuando algunos provocan con la idea de limpiar el monte y espantar las culebras y los alacranes.
Mi casa era en bloque de cemento, no era en ladrillo, no, yo hablo de mi casa y del entorno, era bloque, de esos bloques grandes de cemento, y después se pañetaba y se pintaba. El patio de nosotros sí era en ese adoquín, era color ladrillo, pero eran cuadritos. El patio nuestro era así, con piso, no era nada despavimentado, sino todo con baldosa, se puede decir. Y, obviamente, teníamos un bar que era como la discoteca de nosotros ahí para las visitas; el patio, que les fascinaba, tenía matas, una enredadera, hamacas. Tres hamacas, ¡imagínese y con enredadera! Entonces, a uno le caían las hojitas.
Sandra Bolaños
Se pueden percibir las afecciones impresas en esas tapias; un relámpago de imágenes espontáneas, un evento que podría interpretarse como metafísico, porque esas evocaciones no eran mías. ¿Cómo evocar lo que no se ha vivido? Con la imaginación, según Gastón Bachelard en El aire y los sueños, una imaginación que se apoya en unas imágenes móviles, móviles porque no son las imágenes que vemos allí, en sí mismas, las que nos llevan a imaginar, sino las imágenes que no hemos visto en esa realidad objetiva, las que surgen allende de lo que se nos muestra. No era, pues, una evocación. Era —soy— un cuerpo sin memoria en este espacio pletórico de ella. Era —soy— un cuerpo táctil, oyente, vidente y oliente: el interruptor eléctrico me mostró a una familia reunida en torno a la mesa bajo un foco de luz amarilla alabando las cañas dulces de La Estrella, la panadería de la carrera 17 con calle 13. El olor del pan dulce y fresco ahí. Y el clavo oxidado me reveló el calendario con el santoral y las fases lunares junto al mesón de la cocina revestido de azulejos, en el que reposa al lado de la licuadora el almanaque Bristol.
Casi todas las casas eran inmensas, grandes, tenían hall, sus cuartos. Yo digo que un cuarto allá es como este apartamento, este apartamento tiene cincuenta y seis metros; yo creería que es como los cuartos de uno, eran así. Mi papá y mamá tenían su cuarto, mi hermana y yo teníamos otro cuarto y nos comunicaba, era un baño con tina, bidé, y ese bañito todo bonito, encerado todo. Hacíamos el aseo con mi mamá. Yo era de las que me acostaba en el piso. Sala comedor inmensa, haz de cuenta como una finca, pero todo era de madera, y harto, o sea, mi papá compraba todo en abundancia; entonces, la mesa era como de ocho puestos, con bifé. La cocina gigante con estufa de petróleo, estufa de gas.
Sandra Bolaños
A mi derecha, al trasponer otro umbral, aprecié los mosaicos del baño manchados de escurriduras de moho y lodo; el pequeño gabinete comido del óxido, sin espejo, y un brote de maleza donde se guardaba el alumbre que entonces era común usarlo como desodorante; en otro entrepaño de espacio diminuto, las maquinitas de afeitar en forma de rastrillo y el colirio; y en otro, la pinza y la lima metálica que juntas venían en un estuche, pero que, una vez comprado, se dejaban en esos gabinetes viejos que hoy apenas si se ven en las casas antiquísimas.
Allí, frente al espejo, estuve un tiempo que nunca pude calcular, ni aún hoy cuando estoy frente a las fotos que tomé con la falsa idea de recordar. ¿Qué recordar? ¿La forma de los mosaicos, el óxido, las escurriduras, la plántula? ¿El siseo de la brisa, el murmullo de las hojas que se movían en las alturas? ¿El aroma del viento cálido que corría?
En el patio, teníamos la alberca que parecía una piscina. Yo le dije a mi papá que le pusiera baldosín pero no quiso. Y tenía terraza, dos cuartos de huéspedes, el cuarto de mi abuelo y los cuartos. Yo tenía mi mejor amiga; murió también en la tragedia. Vivía en la parte de arribadonde comenzó a descender el agua del Lagunilla, por el lado de San Pedro que baja la 12. La casa de ella era inmensa, también…
Sandra Bolaños
Caminé por el laberinto de tapias arruinadas, un descenso que no se podía intuir por las capas sucesivas de hojas entre verdes y amarillas; y al penetrar por esos pasillos, me perdí por un estrecho pasadizo que me condujo hasta la alberca: una pila que bien podía servir de tumba; una poceta, toda en concreto cubierta de trozos de piedras y restos de la casa que cayeron sobre ellas y sirvieron de anclaje de raíces, de más maleza. Trepé a una medianera y desde esta altura adiviné bajo los escombros el solar ahora escondido, los ladridos del perro, el chapoteo de la joven que usaba la pila para bañarse en las tardes tostadas por el sol canicular del valle.
Mucha gente dice que Armero fue tapado, no, Armero no fue tapado, en la parte de arriba sí, en la parte donde yo vivía fue arrasado. Yo llego y les digo si saben qué es arrasado. Que se arranca, se arranca del piso, así fue como yo pude ver que era mi casa, porque había una baldosa en el piso del patio, de resto no. Y ahí fue donde colocamos la tumba de mis padres, así no estén los cuerpos, pero la tenemos ahí, y siempre pasamos por los sitios donde concurríamos.
Sandra Bolaños
Tiempo después lo vi. Esa mañana fue invisible a mis ojos porque entonces solo era un cuerpo percipiente. Ni siquiera era ojos, que los ojos no bastan para explorar el entorno en un instante; esos instantes que se hicieron días y meses y hasta años. Solo estaba allí con mi cuerpo; yo era un cuerpo que, tras una eternidad tras otra, se hizo tapia, árbol, raíz. La casa era yo y yo era la casa.
Nosotros les hicimos homenaje a los dos años. Yo hablé con mis hermanos y les dije: “Bueno, acá no están los papás, pero nosotros vamos a venir cada año, tenemos que tener algo, poner flores y toda la cosa”. Mi hermana y yo la comenzamos a hacer, pagamos allá y nos hicieron la tumbita, y cada año el paseo, como decimos nosotros, es irla a pintar, delineamos los nombres y ese es el trabajo de nuestros hijos, de mis hijos, porque mi hermana no pudo tener hijos, entonces, mis hijos son los de ella también. La idea siempre es: compramos la pintura, yo tengo el kit de Armero que es el varsol, las pinturas de aceite, las brochas. Entonces, vamos a podar, rezamos, ponemos flores y para mí eso es como un desahogo, yo siempre cuando voy lloro, obviamente, no a moco tendido pero sí me pongo triste, y ya. Pero es un momento de estar con ellos un rato, y listo, ya volvemos a la normalidad, nos encontramos con los amigos y se va uno a hablar de sus retoños, de sus hijos. Son muy bonitos esos encuentros.
Sandra Bolaños
—Ahí está él —dije.
—¿Quién?
—Es un hombre —pasé el dedo índice por la imagen—, es tan solo una silueta que se ve a la distancia.
—Cada quien ve lo que quiere ver.
—Es un hombre que —parece— aguarda. Está enmarcado por el vano de la puerta por donde entré. Parece El pensador, de Rodin; pero es diferente. Aquí el hombre no piensa; sufre.
—No veo ni al hombre ni al pensador.
—¿Cómo es posible que no lo veas? ¡Ahí está!
—Cada quien ve lo que quiere ver.
—No. Lo que pasa es que tú ves con los ojos; yo, con el corazón.
No me creyó.
Una parte de mí cree; la otra, duda.
El ocaso cayó sobre los restos: paredes, pisos, alberca, vanos, y los ladridos del perro, el chapoteo de la joven y las voces de la familia en torno a la mesa se fueron desvaneciendo, en tanto que se levantaban los sonidos de la brisa que, fresca, comenzaba a desplegarse como un murmullo de mar sereno, como el que se escucha en el interior de las caracolas.
Este espacio aparentemente no habitado lo hallé poblado. Había allí una multitud —yo entre ella—. La casa no era solo casa, y no estaba sola.
Las casas, aunque vacías, nunca están solas porque los espacios físicos no son solo los muros, las vigas, los tejados. Los espacios físicos llevan impresas las almas de los que los han habitado. Las casas tienen memoria, porque, si no, ¿cómo se explican esos sonidos sordos que se escuchan mientras se camina por sus solares, los zaguanes, las habitaciones y los baños? Esos sonidos sordos que suenan como un apagado coro de voces en una procesión en lontananza. Todo ello se había desvanecido con la llegada de las sombras. Las calles me olían a esa hora de la tarde al mismo perfume que me alcanzó la tarde lluviosa en que Juan Preciado recordó desde la casa de Eduviges Dyada los años de su infancia. El hombre trasciende los lugares que ha habitado porque los lleva consigo. La nostalgia es como un querer estar en esos espacios que ha hecho suyos y que, de hecho, son suyos, en los que, sin embargo, no permanece. Pero ese no es mi caso ahora. ¿Cómo evocar algo que no se ha vivido? De la misma manera en que habitamos Comala cuando leemos a Rulfo, pienso.
Y pensé mientras transitaba de regreso por entre la maleza y las gramíneas —que por tramos tienen mi altura— que bajo mi cuerpo yacen otros cuerpos y me iba imaginando las distintas vidas que tenían justo antes de ese día. Cerré los ojos, y mientras escuchaba el viento silbar en mis oídos, los troncos de los árboles crujir, las ramas de los árboles batirse entre sí, el murmullo de un arroyo o un caño —que ni siquiera está en el mapa—, quise ponerles un rostro a esos cuerpos que están y no están, que no tuvieron lápida o cruz como lugar preciso y reconocido. Y sospeché en ese instante que el mayor de los miedos de los hombres, el olvido, se les hizo real; ahí estaría la real anatema del destino: que no es la muerte en sí, sino la certeza de que su paso por la vida fue tan efímero como inadvertido.