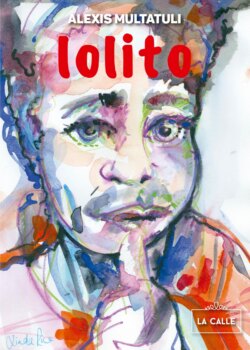Читать книгу Lolito - Alexis Multatuli - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеEscudriñar en el pasado es algo doloroso y viene acompañado con un mareo y sensación de asco, como si mi olfato se impregnase con el aroma de papel higiénico recubierto de mierda. Después de que me enterase de la muerte de Alekséi, entré en una especie de catatonia social en la que me enclaustraba a solas en mi habitación, escuchando una y otra vez la música que mi amigo había dejado en su cuarto, creyendo que volvería por ellos y por mí para ir a la gélida Rusia.
Solo podía escuchar a lo lejos las voces de los profesores que intentaban meter las materias de las asignaturas en mi pobre y cansada cabeza de adolescente melancólico. Lo único que podía hacer era mirar cómo el sol calentaba de manera tenue los coloridos vidrios, mientras, afuera, parecía seguir toda la vida común y corriente, despojada de esperanza.
Un día en el que me encontraba aspirando el aroma que habían dejado los dedos de Alekséi en las notas del cuaderno, apareció el profesor Von Trier, un holandés de carácter serio y altura importante que le daba a su persona un aire intimidante. Me preguntó, en un castellano con mucho acento, qué estaba haciendo. No contesté, simplemente, me dediqué a seguir mirando las notas y a acariciarlas, como si estas estuvieran en braille.
Volvió a preguntar y yo a responder con mi silencio. Los ojos detrás de las gafas de montura oscura del profesor se fijaron en lo que leía.
—¿Toca algún instrumento, joven?
—No.
—¿Y a qué espera?
Para olvidar el fantasma con sabor a tabaco de Alekséi, dediqué horas completas a aprender a tocar el piano, el violín y todo lo que pudiera producir un sonido sincero, semejante a lo que se encontraba en lo más hondo de mi pecho, que chillaba que lo que estaba haciendo no era suficiente. No recuerdo muy bien cuándo me puse a garabatear pequeñas notas musicales, hormigas sonoras que, luego, se transformarían en una ópera, una sinfonía o cualquier cosa que pudiera hacerme aprender Von Trier con sus lecciones magistrales y su lengua seca, como sus palabras.
Papá me escribió una carta, con su romanticismo de su época moza, en la que me decía que podía volver a casa. Contesté de manera concreta y concisa que no era necesario. Que dedicaría, de ahora en adelante, mi vida a la música.
Su carta tardaba en llegar y aquello me hizo pensar que no tendría su apoyo, ya que él siempre había querido que estudiara algo relacionado con leyes o economía. Incluso imaginé a mis hermanos sentados en la piscina y bebiendo tequila, con alguna de las chavas haciéndoles una guagüis, riéndose de mi decisión, de mí, de mi maldita sensibilidad e incluso de mi hombría. Pero la respuesta, para mi sorpresa, vino de un teléfono del internado y esta era calurosa, alegre, incluso estaba emocionado hasta las lágrimas.
—Tu madre estaría muy orgullosa, hijo —dijo, después de intentar disimular sus lágrimas.
—Gracias, papá.
El profesor Von Trier me recomendó un internado en Suiza, Zúrich. Alekséi era un extraño recuerdo que desaparecía de manera lenta y gradual, como una foto mal sacada. Las clases ocupaban la mayor parte de mi tiempo, encerrado, escribiendo encima de pentagramas, traduciendo y creando coros en latín y francés.
Me sentía tan dulce como la miel en aquellas paredes de panal de avispas en las que me encontraba, siempre cubierto de frío y de variedad de idiomas entre los que me tenía que desenvolver con soltura, o ese era mi afán, ya que, sin darme cuenta, ya dominaba con facilidad el francés, el catalán, el inglés, el italiano y el latín. Mis compañeros eran siempre fraternales conmigo. Estar con ellos era como estar hirviendo de manera lenta y empalagosa en las aguas en las que, sin darme cuenta, siempre quise bullir y deshacerme.
Thomas era un alemán amante del dodecafonismo y serialismo del austriaco Arnold Schönberg. A veces, nos juntábamos para inventar escalas cromáticas, cuyos sonidos atonales nos hipnotizaban y nos llevaban a vendavales marcados por pentagramas, cuerdas y, en ocasiones, cantos de Gastón, un soprano comparado a los antiguos castratos de su país natal.
Sin embargo, en las noches en las que los instrumentos físicos no tocaban, pero sí los melancólicos fantasmales del alma y el recuerdo, empezaba a componer en mi cabeza, desprovisto de papel, melodías, tonos, ritmos, dinámicas... en los que Alekséi y su cuaderno aparecían omnipotentes y presentes ante mí, ya que el cuaderno parecía tener su pulsación propia en mi mesita de noche y me llamaba con voz de sirena. El recuerdo llegaba a mí con un impulso sexual que me llevaba por las noches a encontrar satisfacción en mí mismo, pero no consuelo.
A veces, nos escapábamos del estricto panal de aires suizos en busca de la bohemia de Zúrich, buscando alegres mujeres en el Barrio Rojo, donde las aguas, normalmente azulinas, tenían un resplandor del color carmesí de la búsqueda de la lujuria, alentada por el neón, en el que muchachas de todas las etnias y razas que pudieran imaginarse, expuestas en vitrinas de cristal, sonrientes, con escotes y trajes que dejaban nada y todo a la imaginación de quien las buscaba: nosotros.
Con mis colegas, no podíamos dejar de mirar vitrinas por doquier, en las que aquellas doncellas de la vida eran caramelos y chocolates a nuestros ojos infantiles. ¿Cuál elegir? No sabíamos, la verdad, por dónde empezar. La mayoría del tiempo era Gastón el que elegía, con su elegante voz, que siempre interrogaba a las señoritas con preguntas de rigor un tanto extrañas, de difícil memorización, cuyas respuestas eran aún más bizarras y siempre acompañadas de sonrisas de dientes blancos y bocas pintadas. Me gustaba que la mujer de la cual pedía sus servicios estuviera completamente vestida —ojalá que fuese con trajes de cuero que se convirtieran en parte de su piel—. Sus rostros, sus cuerpos, me eran en realidad indiferentes. Lo que en verdad buscaba —y, en ese momento de juventud, no tenía conciencia de ello— era algo oculto en los juegos a los cuales Lo siempre se prestó alegre y sonriente, dispuesto a innovar en mis perversiones y en las suyas, que terminaron, como ya seguramente imaginas, querido lector, comiéndome en su totalidad.
Casi siempre era lo mismo. Pedía una habitación en donde pudiera poner música a mi elección. Le decía a mi complaciente propiedad arrendada que se sentara en la cama, abriera sus piernas y mostrara una entrepierna de pétalos cerrados y ligeramente depilada. En el momento que Tristán e Isolda hacían su presencia, me inclinaba de manera lenta a lamer una vagina perfumada y con cierto aire a hospital desinfectado, intentando presionar con curiosidad de músico aquel instrumento primitivo del que todos venimos y que, de una manera, yo manipulaba o pagaba por hacer creer que lo hacía, ya que, cuando la chica no estaba dispuesta gritar por el placer de mi lengua y mis dedos, le decía que lo hiciera, que se dejara llevar, para, así, poder, en mi cabeza, agregar sonidos de orgasmos a las flautas, trompas y clarinetes para que se difuminaran como témpera en el agua de los colores rosáceos y oscuros de aquel pozo de terminaciones nerviosas.
Después del preludio, me detenía, cubierto, ojalá, de jugos vaginales que brillaban con vida bajo la luz del neón del techo, que siempre estaba adornado por un espejo. Les decía a las chicas que se dieran la vuelta para ver cómo colgaba aquella vulva, algo hinchada y con la barba cortada, que siempre hacía que rasparan sus intimidades, con este propósito.
Mis manos intentaban abarcar, siempre de manera lenta, aquel culo, que chillaba por plástico y que se estiraba todo lo que podía. Era una sinfonía burda, mal hecha, pero dramática, que daba el paso para que mi polla entrara por un agujero sin dilatar, apretado, caliente y estrecho. Siempre era una queja, siempre era mi risa algo borracha de tanto Eros rondando en el aire. Mi cuerpo intentaba cabalgar aquel caballo de culo estrecho en el que se convertía el cuerpo alquilado.
Siempre, a mi salida de las habitaciones musicales, estaban mis compañeros de juerga y bohemia, esperando, acompañados de cigarros muertos humeando en los ceniceros de cristales con un eslogan que invitaba a volver a dar una vuelta por el lugar.