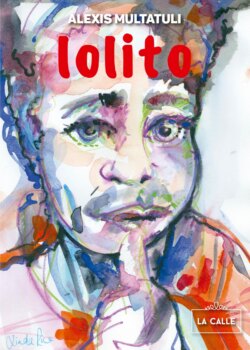Читать книгу Lolito - Alexis Multatuli - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеObviamente, Rosa no podría seguir trabajando en un par de meses más. Ambos lo sabíamos, pero no podíamos sobrevivir con mi sueldo y mis propinas de camarero.
—¿Por qué no buscas un trabajo en algún instituto o como director de orquesta?
—No sé si soy lo suficientemente bueno, querida. Yo...
—No seas tonto. Eres el mejor.
Se sentó en mis rodillas y me besó de forma tierna, hundiendo su cuerpo en el mío, esparciendo su aroma de mujer por mi nariz, mi casa y mi corazón.
Por la noche, me quedé pensando en lo que Rosa me había dicho. Tenía que buscar otro empleo. No podía seguir atendiendo mesas. Mucho menos, con un niño en camino. El dinero de la herencia de mi padre no se había acabado, pero tampoco sería eterno.
Salí con mi currículo en chino y en inglés por los diferentes teatros, salas de óperas e institutos de música que se me ocurrieron. Recibí la respuesta de la compañía, relativamente nueva, Cabeza de Tao Tie. El sueldo era, por lo menos, un veinte por ciento más alto, no tenía que romperme las piernas, atender a gente que no me interesaba y soportar al engreído cocinero —que se creía que tenía cinco estrellas Michelin, cuando, con suerte, tenía un diploma de un instituto de México, que, la verdad, no era muy bueno.
Cabeza de Tao Tie se dedicaba a representar obras clásicas como El Rey Mono, que era la más pedida por el público y, por supuesto, la más interesante, y de las que más podríamos sacar provecho, con sus variantes.
Yo era el tambor de una sola piel. Eso significa que asumía la dirección de los instrumentos de percusión y viento, mientras los actores salían a escena con la cara pintada y ataviados con variopintos trajes sacados de dibujos legendarios, que, junto a la música, nos transportaban a aquel mundo mítico que representaban, gustosos, mientras cantaban con diferentes voces, ayudados por la pintura que cubría sus rostros a demostrar sus estatus sociales, las expresiones y las funciones que cumplía cada uno encima de las tablas.
Rosa estaba feliz. Le gustaba verme practicar con los nuevos instrumentos de las obras de óperas clásicas de Pekín. Practicaba cada vez que terminaba de trabajar con un cuaderno de instrucciones en inglés y en chino.
Se quedaba dormida mientras se sobaba el vientre y yo tocaba el yueqin. Mientras hacía todo aquello, me vi en una libertad que me sobresaltó, ya que me encontraba haciendo notas mentales de mi obra, la ópera que tanto andaba buscando en aquellos años olvidados en los que me enseñó Von Trier. No en su totalidad, claro está. Sabía que se encontraba ahí, dentro de aquella cárcel de hueso pulido y blanco que almacenaba mi cerebro rechoncho y rosado, bioeléctrico, que imaginaba con soltura, pero no soltaba con la misma facilidad, el procedimiento para ver aquella imagen difuminada por el no saber y no poder encontrar la inspiración máxima, aquella que deseaba que me cegara y se presentara ante mí como una revelación religiosa.
Los meses pasaban y el vientre abultado de Rosa se hacía más y más grande, como mis cuidados hacia ella y mi hijo. Todo en ella empezaba a excitarme enormemente. Desde cuando cocinaba con aquella dulzura sus comidas fuertes en aliños y colores de la bandera del águila y la serpiente, la danza de sus pechos al caminar descalza en el suelo, el sudor salado que corría por su cuello y que yo, como un ser sediento de sal, me hinchaba a lamer. Buscaba su cuerpo relleno en las noches, apretar sus pechos, tocar el racimo oscuro de su sexo húmedo, que siempre se abría dispuesto para mí sin ningún problema para mi deleite y mi goce.
Imaginaba que mi hijo nonato, en el vientre, bailaba, danzaba en líquido amniótico, aliñado con mi semen, del cual bebía, se bañaba y, por qué no, disfrutaba. Incluso, cuando me encontraba entrando y saliendo de una manera suave y lenta por la vagina y útero de Rosa —que imaginaba de un rosa espacial—, tenía la imagen clara de nuestro hijo, con los ojos cerrados, acariciando con sus manos pequeñas la cabeza de mi sexo, escupidora de sus futuros e inexistentes hermanos.
Cuando Rosa estaba durmiendo y su monte de piel tensa como las cuerdas de los instrumentos varios que había empezado a acumular en el pequeño apartamento, me quedaba escuchando al pequeño enjaulado en aquellos tiernos barrotes blandos con aroma de mujer. Escuchaba cómo se movía. Una vez, creí sentir cómo su manita acariciaba mi mejilla desde dentro. Un día, desperté a Rosa de una manera un tanto violenta. El aroma que brotaba de su nicho íntimo me enloqueció tanto una noche que me encontré despertando en mi sueño y moviendo mi boca hacia aquel buñuelo tibio. Mientras besaba su sexo, podía sentir la presencia de mi hijo al otro lado. Estábamos separados por aquella muralla rosa y pegajosa. Quería alcanzarlo. Me puse algo violento con los dientes. Rosa gritó, sorprendida, asustada, somnolienta. Me abofeteó. Me dijo que quería dormir.
No podía dejarla sola. Me daba pánico que caminara por las abarrotadas calles de Pekín. Cuando supe que era un niño, el corazón me explotó de alegría. Compuse una canción dedicada para ti, León, cuando me enteré de que serías un varón. Sí, es aquella pequeña sonata con aire español.
Te pusimos León, querido mío, porque tu madre lo quiso así. ¿La razón? Nunca me la dijo y a mí nunca me importó. No iba a pelear por sandeces como aquella. Incluso tengo que reconocer en esta, mi confesión, mi pasión y mi dolor, que tu nombre me supo a hidromiel en la boca, a gloria, con una pequeña explosión de pequeñas navajas de cortar envueltas en algodón de azúcar.
Rosa ya no me importaba de la misma manera que al principio. La comida no estaba siendo preparada para nosotros dos. Era para León, en todos los sentidos. Los mimos ya no eran para Rosa ni para nosotros dos, eran para León. La noche en la que hacíamos el amor, con dificultad, no era para Rosa, era para León. Siempre, siempre, todo era para León, desde el momento en el que vi cómo crecía dentro de la panza de su madre hasta que, claro, vi cómo salía por su vagina.
Como ocasión especial, pude estar en el nacimiento de mi hijo. No estaba con una cámara moderna de vídeo, solo necesitaba mis ojos, mi amor y mi felicidad de aquel momento mágico, alquímico. Había sangre, que se pegaba a los muslos de Rosa. Sus pétalos, que envolvían una abertura del porte de un limón, ahora, tenían el porte de una sandía, manchados de sangre y de líquidos rosáceos que daban un extraño brillo al escaso vello del pubis. Y, en ese momento, apareció tu cabeza, León, cubierta de líquido y sangre. Cuando estuviste fuera y en mis manos, como un pequeño instrumento musical recién hecho y nuevo, jamás visto, jamás tocado por nadie, me miraste con aquellas dos canicas enormes, lustrosas y brillantes de color violáceo heredados de tu madre. Soltaste una risa cándida.
—Dámelo —dijo Rosa, jadeante, con el pelo pegado a la frente por el sudor, agitada.
—Espera un momento —dije, sin parar de mirarte.
—Dámelo —repitió, con un tono de súplica y de dolor, seguramente, por el largo parto.
No podía dejar de mirarte y de admirar la sensación de suavidad de seda y algodón de tu piel recién nacida. Piel, carne, sangre y millones de células, claro está. Eran mías o, alguna vez, lo fueron. Eran parte de mí, de mi intimidad, en todos los sentidos. Toqué tus pequeños párpados, que te negabas a cerrar. No parabas de mirarme de una forma tan punzante que me sentía completamente desnudo. Susurré tu nombre un millón de veces. Te besé una y otra vez, aspirando tu olor, saboreando tu piel, cubierta por una película fina de líquidos del interior de Rosa.
—Dámelo, Gael, por favor.
La enfermera era china. No entendía nada, pero no parecía importarle lo más mínimo. Seguramente, cuando ves a diario pequeños milagros, estos dejan de interesarte o parecerte milagrosos.
Te entregué a los brazos de tu madre. Ella lloró con más pasión. Te acarició. Estaba radiante, o eso decía la enfermera y la gente cuando la veían contigo en brazos. Para mí, en ese momento, la única fuente de luz eras tú.
La casa estaba lista. Apenas nos instalamos los tres, miré a Rosa y ambos, sin decir nada con la boca, decidimos que el piso era muy pequeño para nosotros.
La madre de Chen estaba encantada con el nuevo retoño. No paraba de elogiar tus ojos violáceos.
Rosa estaba preocupada por el dinero. Había dejado de trabajar a los ocho meses de embarazo. Habíamos juntado dinero y mi nuevo sueldo me ayudaba, pero aquellos ingresos, como la vida, no serían eternos. A menos que encontrara una forma de consagrarme.
En el teatro, intenté destacarme. Pero me resultaba complicado, ya que las horas parecían años pasando lentos sobre mi cuerpo y mi reloj, que se aferraba a mi muñeca sin dignarse a avanzar más rápido. No encontraba el momento oportuno para estar contigo, León de mi corazón. Cuando llegaba a casa, te quitaba de las manos de Rosa apenas tiraba mis cosas a un lado de aquel pequeño apartamento.
Rosa se mostraba agradecida. Se daba un baño caliente cada vez que llegaba y prendía extrañas hierbas aromáticas y se embetunaba en cremas para poder borrarse las estrías que habías causado en su cuerpo sano y joven, que, durante las horas en las que me encontraba trabajando, tú te dedicabas a absorber en forma de leche.
Me gustaba darte pequeños paseos por los parques orientales, pero no en carro, sino siempre en mis brazos para que escucharas los latidos de mi corazón, que, inevitablemente, latía por ti. Rosa no solía acompañarnos, ya que decía estar cansada de tus llantos. Solo tenía paz cuando llegaba yo, que era cuando, por fin, te quedabas en silencio. Pero, otras veces, iba con nosotros, comprábamos helados o pasábamos a comer fideos chinos.
Intentamos que escucharas el castellano y el chino por igual. Te poníamos canciones que todo niño chino escuchaba e, incluso, intentamos hablar en chino en casa o decirte cosas en ese idioma, pero tu madre, siendo una mexicana reacia al cambio, poco y nada sabía de este antiguo lenguaje.
Sentía que, cuando me mirabas, podía ver las notas que me faltaban. Tus ojos violáceos siempre brillaban, incluso cuando la nieve caía en Pekín y la noche era oscura y las estrellas no parecían verse por la enorme ciudad iluminada que parecía que nunca moría.
Cuando tenías alrededor de seis meses, ya estabas gateando e intentando caminar. Me gustaba mirarte cuando estabas jugando con los peluches y juguetes de plástico chillones que me gustaba comprarte siempre que podía y que Rosa siempre terminaba tirando a la basura, ya que terminaban ocupando mucho lugar en el reducido apartamento en que vivíamos.
Podía pasar horas mirando tus pequeñas manos con pequeñas uñitas que tenía que cortarte con mucho cuidado, como si estuviera haciendo un exquisito cuadro al oleó.
Intentaba concentrarme en los instrumentos musicales, un tanto nuevos para mí. Mis dedos intentaban concentrarse, pero tú, con tus ojos violeta enormes, me hacías desviar de forma rápida la mirada y mi concentración hacía ti. Me sentaba a tu lado, prenunciaba tu nombre con ternura y te besaba la cabecita.
Cuando estaba acostado, con Rosa en mi pecho, después de haber hecho el amor, me dijo:
—Lo mimas demasiado.
—Es un bebé.
—No me malinterpretes, Gael. —Me miró a los ojos—, pero siento... —Se calló.
—¿Si?
—Celos.
Solté una carcajada histriónica, que sonó escalofriantemente natural, ya que aquella palabra no causó el menor humor en mí. Provocó, más bien, un estado de alerta que me erizó incluso mi vello íntimo. Rosa no se percató.
—No seas tonta, si yo a ti te amo —dije, mirando el rincón en el que te encontrabas.
Me estabas mirando, sonriente, con tus manitas en la boca, babosas, brillantes de saliva blanca. Me estremecí. Rosa creyó que fue por su abrazo.
La compañía, a veces, se dedicaba a buscar actores amateur por las calles de Pekín. Había algunos que tenían la pasión en los ojos y en sus movimientos encima de las tablas, pero les faltaba experiencia, claro está. Cuando eso pasaba, Xu Shanxi les hacía pequeñas audiciones, en las que yo siempre estaba presente tocando el jinghu (mis compañeros tocaban el erhu y el yueqin, ya que las obras para presentarse que el señor Xu Shanxi pedía no eran escenas de batallas) mientras miraba con qué pasión hombres y mujeres por igual intentaban mostrar lo que valían. El señor Xu Shanxi aceptaba a los mejores y, a los que no pasaban las pruebas, les decía que practicaran mucho más para las siguientes funciones y les decía sus errores para que los corrigieran.
Las funciones que ofrecíamos eran pequeñas. Xu Shanxi quería poder evocar aquellos años veinte en los que se ofrecía té y pequeñas delicias para picar mientras se disfrutaba de una obra en vivo. Cuando la escena era de lucha, las mesas eran acomodadas por las camareras en forma circular y lo más alejadas posible del escenario para que los actores, ataviados de túnicas, pelucas, máscaras, extensiones de cabello negro y sedoso, pudieran dar vueltas con las armas de utilería, o, a veces, reales, que manejaban con una gracia que siempre me dejaba asombrado. Para ese momento, yo me encontraba corrigiendo todos los errores, mejorando la métrica de las obras cuando eran expuestas en vivo, mientras yo acompañaba a mis compañeros de trabajo con los instrumentos.
El señor Xu Shanxi me tomó, con el correr del tiempo, un cierto cariño. Le gustaban mis conversaciones en mi rudimentario chino mandarín. Le gustaba ver cómo trabajaba en los textos antiguos, intentando hacer algún que otro pequeño arreglo.
—Estás perdiéndote aquí, con nosotros, Gael —dijo un día que estábamos comiendo en una de las mesas del local.
Xu Shanxi quería tener todo como era antes, exceptuando lo del teatro ambulante.
—No le entiendo.
Me lo dijo en inglés. Le expliqué que no me refería a eso, sino a que no entendía el significado de sus palabras. Se rio y prosiguió en chino:
—Creo que tienes potencial. Y no solo yo, sino que muchos de aquí lo creemos —me explicó, agitando un dedo en alto y moviendo los brazos de forma histriónica, herencia, seguramente, de vivir tantos años del teatro y la ópera, prosiguió—: Y queremos que estudies en el Instituto de Ópera de China, aquí, en Pekín.
Se me abrieron los ojos como platos. Xu Shanxi parecía satisfecho con mi reacción.
—N-no, no sé qué decir
—Nada, muchacho. Demuestra que eres grande.
Le hice una reverencia como muestra de mi gratitud. Xu Shanxi se limitó a darme unas palmaditas en la cabeza. Estaba dándome la oportunidad de estudiar la ópera china en todo su esplendor. No solo me ayudaría con mi proyecto inconcluso y casi fantasma, sino que, obviamente, podría forjarme un futuro esplendoroso con la compañía Tao Tie, ya que Xu Shanxi, incitado por la pasión de los actores amateur, quería crear nuevas obras, sobre todo, de temas wuxia y con combinaciones modernas.
—Tú tienes el don —me decía Xu Shanxi, cuando me retiraba después de ensayar las nuevas obras que estaba proponiendo la compañía de teatro.
Cada día que salía de cursar mis estudios, volvía con algo nuevo y empecé a ganar un poco más de dinero al dirigir todo lo que se refería a la música de la compañía Tao Tie. Además, Rosa volvería a trabajar de camarera en el restaurante mexicano donde nos habíamos conocido, así que empezamos a buscar un apartamento más espacioso para que tú, León de mis entrañas y fuego de mi alma, tuvieras un lugar donde dormir y tener tu privacidad.
Cuando pensaba en el futuro, en todo lo relacionado con tu figura idealizada de mi primogénito, me encontraba metido en un agobio personal en el que te imaginaba compartiendo tu vida con otra gente que no fuera la mía, invitando a amigas a casa, que, en las tardes en las que yo me encontraba preparando la siguiente función y tu madre en casa, te escabullirías con una amiga de nombre dulce, como Chun Ai u otra variante.
Solo de imaginar tus pequeños deditos de bebé grandes bajando una falda de una escolar oriental, se me ponía el corazón a mil por la envidia que sentía de esta chica inexistente. Todavía en esos momentos, estaba idealizando los castigos que sufrirías para que jamás volvieras a cometer aquellos actos.
Pero sabía que todo eso era simplemente para estimular mi imaginación o mi sentimiento de masoquista, ya que apenas venías gateando hacia mí, sonriendo aún sin dientes, ponías una mano en mi rodilla y me rogabas con el cuerpo que te aupara. Lo hacía y todo se iba al garete, oh, mi pequeño León de perfume prohibido, de esencia mía que ya no me pertenecía. Te apretaba un poco fuerte, de vez en cuando, como si, con esta acción cotidiana, pudiera, de alguna manera, hacer lo imposible y que te quedaras dentro de mí para siempre.
Con el trabajo de Rosa y el mío, hubo que tomar una decisión. Teníamos que dejarte en una guardería, pero me negué rotundamente.
—Podemos hacer un plan de horarios para cuidar a León —le dije a Rosa.
—No, Gael, no podemos.
Me puso un papel con su horario en chino y, al lado, su letra cursiva y bien dibujada en castellano. Miré. Miré el mío. Era imposible, pero mi cabeza no paraba de barajar ideas. Hasta que, finalmente, dije:
—Deja tu trabajo. Yo los mantendré.
Se largó a reír con ganas. Cuando su risa estalló y aquella burlesca ópera kamikaze que se estrellaba en el aire fue procesada por mi cerebro, sentí una pequeña y recta corriente eléctrica que nacía en mi codo y explotaba en mi mano. Fueron unos deseos crecientes y horribles de abofetear a la madre de mi hijo. Las ganas fueron tales que tuve que hacer la mano un puño, cerrar los ojos y calmarme mientras me repetía que lo que estaba pensando era una atrocidad.
Rosa no se percató. Se acercó a mí y me abrazó. Aquel gesto amoroso no menguó mis deseos primitivos. Simplemente, los paralizó por unos segundos, que pudieron hacer que la razón y la lógica social tomaran el control nuevamente en mí.
—No seas tonto, Gael. Es mucho para ti. León estará solo por un tiempo, no te preocupes.
—¿Me prometes que solo será un tiempo?
—Te lo prometo.
Aquellos días en lo que salía temprano, iba corriendo en dirección al distrito Xicheng, Lane Sur, para ir a buscarte al jardín preescolar y guardería que me había aconsejado Xu Shanxi.
—Ese cariño que le profesas al niño no será beneficioso para él en el futuro —me dijo Xu Shanxi, un día que me acompañó a la guardería, pues le quedaba de paso hasta la de su nieto.