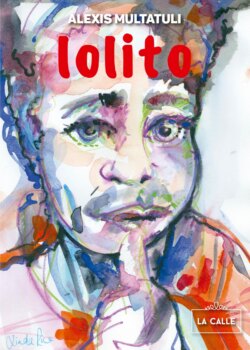Читать книгу Lolito - Alexis Multatuli - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеCon el primer pie en el aeropuerto, me sentí nervioso, acelerado. Solo tenía una mochila con mi ropa, el dinero de la herencia y libros de texto. Sobre todo, libros de texto y de música. Una mujer que estaba en recepción estaba algo nerviosa, se comía las uñas; podía ver una pequeña porción de la carne que estaba bajo ellas.
—¿En qué puedo ayudarlo, señor?
—Necesito un pasaje,
—¿A dónde?
—A Pekín.
—¿En efectivo o con tarjeta?
—Efectivo.
Tuve que esperar más o menos veinte horas a que el vuelo saliera. No quería volver a casa, ya me había ido. Compré un diccionario español-chino, una ruta de viaje y pasé esas veinte horas estudiando algo de chino. Obviamente, Fo me había ayudado mucho. Incluso me ayudó a elegir mi destino de viaje e incluso de vida, ahora que lo pienso mirando atrás.
Cuando, por fin, el avión estaba por salir, ya me encontraba cansado. Era como si ya hubiera hecho el viaje de más de 12 457,96 kilómetros.
La cabeza me dolía. Estaba intentando recordar lo aprendido. Hablo un inglés perfecto, pero no quería hablar en inglés con la gente, sino en chino. Necesitaba un cambio de vida y cultura, partiendo por el idioma. Era casi como volver a nacer.
Los aeropuertos siempre me han parecido el mismo territorio en todos los lados del mundo. Se respira el mismo aire, se ven las mismas cosas e, incluso, hay la sensación de que pasan las mismas personas, una y otra vez, como si se estuviera en un bucle.
Un aeropuerto es como un mismo país dividido por todo el mundo, el cual siempre está conectado entre sí. El de Pekín no era la excepción.
Caminé hacia no sé dónde. Todos acá parecían saber adónde ir, menos yo, esperando que, de pronto, apareciera un conocido y me dijera que fuera a su casa, donde podría estar tranquilo y trazar un plan. Así de conocido era para mí este país, construido y bautizado aeropuerto. Me senté en un café con apariencia occidental. Pedí un bollo y un café con leche en inglés. Saqué la computadora y empecé a trazar mi plan.
Primero, buscaría un hotel que estuviera cercano al centro, pero no uno muy lujoso, ya que, seguramente, no podría trabajar en un buen tiempo y no quería gastar mi dinero en tonterías como un hotel de lujo.
Mi primer paso era ir en un taxi hasta un lugar conocido por todo el mundo donde, seguramente, podría encontrar un lugar para dormir.
La Ciudad Prohibida fue mi opción y debo decir que me arrepentí mucho. La enorme edificación que, alguna vez, albergó emperadores, ahora, estaba llena de cientos de turistas, que no se daban cuenta de que se parecían a los chinos de los que, alguna vez, se habían burlado, ya que, ahora, eran ellos los que sacaban fotos, fotos, fotos, fotos.
Caminar por las murallas, con un ardiente sol encima y un bolso en la espalda, no fue una forma muy ortodoxa de llegar a visitar este monumento gigante. Decidí salir y no perderme en aquel mar de turistas. En ese momento, no era la ocasión para visitar la Ciudad Prohibida. Pero sí para caminar por Pekín en busca de algún lugar donde dormir. Salí por la parte del museo donde vendían montones de recuerdos para los turistas. Caminé unos diez minutos por la calle Dounghuamen hasta perderme y alejarme un poco de aquellos barrios que se notaba que eran caros.
Pero no sabía, en verdad, cómo distinguirlo, ya que, por el aire, flotaba una extraña especie de halo mágico. En una esquina, me pareció poder distinguir una imagen que tenía de China antes de que fuera una república, pero, luego, al otro lado, ahí, estaban los edificios tan lisos y pulcros que parecía que habían sido sacados de inmediato de una hermosa maqueta diseñada por un joven visionario.
Caminé, caminé y caminé. Estaba perdido entre un mar de gente que hablaba por sus móviles, iban apurados a sus trabajos o eran indiferentes. Una que otra mirada se detuvo en mí, curiosa, para, luego, pasar de mi persona y seguir su camino. Me sentía fatal, tenía sed y quería una cama.
Me senté un rato fuera de un edificio, como un vagabundo, como uno de aquellos jóvenes que había visto por las calles de Ámsterdam y de los que había deseado ser una parte de ellos. Resoplé, frustrado, cuando, de pronto, una mujer salió a gritarme y a pegarme con una escoba. No le entendí nada, obviamente. Le dije en inglés que estaba buscando un lugar donde vivir. Detuvo sus escobazos, abrió aquellos ojos rasgados muy bien y gritó, esta vez, no para echarme como me había dicho su lenguaje corporal.
Salió un joven de cabello negro después de un rato. La mujer le dijo muy rápido y entendí algo del nombre del muchacho y un juego de palabras un tanto pobre, pero de creatividad instantánea, en lo que sería: «Chen, parece que te puse ese nombre a propósito, nunca llegas, como el mañana. Habla a este sujeto, parece necesitar un lugar donde vivir. Pregúntale si le interesa alquilar».
Luego, Chen me lo tradujo a un inglés que me devolvió de manera abrupta, por escasos segundos, a Ámsterdam. Le dije que sí. Le pregunté que dónde había aprendido el inglés y me contestó que tomaba cursos en internet.
Me ofrecía un pequeño piso. Muy pequeño, la verdad. Solo constaba de una puerta amarilla con dibujos de lunares, de colores que combinaban y eran suaves. Una cocina pequeña, con elementos básicos para cocinar y guardar la loza. Y ya está.
«Es un piso muy cómodo y espacioso», dijo Chen. Me lo quedé mirando y no dije nada. No tenía muchas cosas, de todos modos. Estaba relativamente cerca del centro y tenía lugares cerca para comprar comida. Acepté. Negociamos un precio que nos convenciera a los dos y ya me encontré viviendo en China.
Cuando Chen se fue con el dinero que le había entregado, dejé mis cosas en la sala que, supuse, sería mi habitación. Miré las calles y la ciudad y me sentí en paz. Una extraña forma de felicidad creció, se movió y mostró sus flores más hermosas. Podía escuchar en mi cabeza una extraña canción de ritmos orientales. Sonreí y fui al baño, un lugar pequeño, con un váter en el suelo y una ducha. Me quedé mirando un rato aquel agujero de loza brillante, como un ojo ciego que me miraba, la oscuridad en sus pupilas extendidas.
Dejé mi ropa detrás de la puerta que sería mi armario y el lugar donde guardaría la cama. Estaba algo viejo y descosido por algunas partes, pero no me importaba.
Me quedé un rato mirando por la ventana. La ciudad rugía y escandalizaba; yo, por mi parte observaba atento, intentando poder describir, de manera mental, el ruido que había fuera. Empecé a tomar nota.
La primera mañana en China, la recuerdo con mucho cariño; aquel momento oscuro encima de aquel viejo colchón plegable en el que creía que me encontraba en México, con mis hermanos y mi padre muerto, esperando que dijera o hiciera algo. Pero desperté y, de pronto, todos aquellos kilómetros se acortaron en un segundo efímero, en el que vi que el sol estaba intentando salir por detrás de unos edificios. Y me sentí extrañamente feliz. Tanto que fui a comer fuera.
Las primeras semanas las dediqué a aprender mandarín, a escribir un currículo sin diccionario y a buscar precios baratos con la ayuda de Chen. Chen fue mi guía en este nuevo país, me costó mucho hacerle entender, sobre todo, en chino, que me hablara en su idioma materno y no en inglés.
Lo más difícil era leer. Podía estar horas y horas leyendo una línea, de la cual entendía solo un cuarto. Cuando tiraba la tira cómica, me dolía la cabeza y la frustración venía acompañada de notas musicales, que era increíblemente doloroso traspasar al papel. Creo que era lo más parecido a escribir con sangre.
Estaba olvidándome del castellano y, por el anhelo de escucharlo, fui a buscar un restaurante mexicano. Busqué uno oculto en un callejón, no quería Taco Bells ni nada de eso. Por fin, después de mucho tiempo —y de manera autoobligada, claro está—, leía algo en mi alfabeto antiguo.
Entré, me senté, miré la carta, acompañado de las voces en chino y en castellano que escuchaba en las otras mesas y, cuando la camarera me preguntó qué deseaba, quedé inmediatamente hechizado por los ojos violáceos más hermosos que había visto en toda mi vida. Los únicos, en realidad, que había visto en mi vida. Unas pestañas gruesas que parecían pintadas adornaban aquellas cuencas de amanecer, los labios pintados de rojo, el cabello color chocolate fundido adornado por flores alegres y coloridas, que tenía la vaga sombra variopinta de un cuadro de Frida Kahlo.
Me preguntó en un chino un tanto deficiente si deseaba tomar algo en particular. Le contesté en castellano lo que deseaba comer. Se alegró, al parecer, de poder hablar en su idioma natal. No puede evitar mirarla durante todo el tiempo que tardó en traerme el plato. Su voz, sus manos con uñas pintadas de rojo, sus labios y su aroma de flores que removía algo en mí, una fuerza un tanto extraña que, en seguida, intenté musicalizar de manera rápida en un cuaderno que tenía siempre a mi lado para estos momentos de inspiración. Vinieron a mi cabeza instrumentos de vientos y, a lo lejos, un par de cuerdas. Una voz que cantaba... no podía averiguar muy bien qué le faltaba...
Me llegó el plato, interrumpiendo mi simbólico mundo dentro del papel.
—¿Puedo preguntarte a qué hora sales? —dije, levantando la vista del plato.
Ella, simplemente, sonrió y dijo que sí, que sí podía.
Volver al recuerdo de cómo conocí a Rosa es un extraño caramelo que me sabe un tanto mal en la boca y le sienta mal a mi cuerpo; explota en imágenes sin orden aparente. Después de cenar, me quedé esperando a que su turno terminara mientras miraba tiendas e intentaba leer el chino, que, poco a poco, iba entendiendo mejor.
Cuando eran las diez de la noche, me pasé nuevamente por el local mexicano. Rosa estaba esperándome, vestida con unos vaqueros azules que resaltaban sus piernas y le daban una forma más circular a su trasero de melocotón dulce. Me saludó alegre, con un beso que me dejó sus labios marcados en la mejilla. Se rio, antes de que yo pudiera decir o hacer algo, y me borró su marca con un dedo, de manera cariñosa.
—¿Dónde te gustaría ir? —pregunté, sonriente, embobado ante sus caricias.
—A cualquier lugar que no sea un restaurante.
Fuimos a dar un paseo por uno de aquellos puentes que solo creía que eran de ambientación, cuando era pequeño. Comimos helado y hubo luciérnagas, flotando como vapor de estrella. Puedo decir que fue una noche romántica. No sé si esto es verdad o es mi cabeza la que quiere recordarlo así. Lo único que sé es que me fue bien, ya que la vi al siguiente día.
Rosa había aceptado quedar conmigo nuevamente. Cuando salía con ella, me olvidaba de todo completamente. Incluso de buscar trabajo y de que no podía gastar dinero, pues, durante las salidas, me comía todo.
Cuando hice cuentas, me asusté. Había perdido mucho, mucho más de lo contemplado y eso no era bueno. Tendría que buscar un trabajo ya. Lo peor era que la ópera que tenía pensado hacer nacer de mi corazón no salía. Supuse que la creatividad no era una garganta a la cual podían metérsele los dedos.
Rosa me ayudó a encontrar trabajo en el local en el que ella trabajaba. Pero no en sus mismos turnos. Los de ella eran, mayormente, por la noche. Tenía un título importante y mucha experiencia, pero no me sentía preparado para aquello. Con suerte, podía tomar las órdenes de los chinos curiosos que venían por alimentos de occidente. Luego, me encontraba hablando en inglés. El dueño, el señor Rulfo, me reprendía gritando en su castellano chicano, maldiciendo a la chingada y que no mamara, güey, que no fuera come mierda, que el menú tenía que tomarlo en chino.
Como comprenderán, mi cabeza se encontraba incómodamente vacía, pero no era un vacío del cual pudiera disfrutar, ya que no tenía que pensar nada. Mi pobre cráneo era un recipiente redondo, ocupado por un mojón de plomo que era prácticamente la música, siempre rondando a mi alrededor como un planeta, el chino, que era una mano dando latigazos en mi carne cerebral y, por supuesto, estaba mi compleja frustración de creador perdido, una especie de máquina que agregaba y agregaba peso a mi pobre cabeza hueca.
Por las noches, intentaba escribir, pero nunca terminaba nada. Nada que fuera de mi gusto. No encontraba el instrumento perfecto. Terminaba con la espalda apoyada en mi cama y mirando el techo, dejando que la frustración me comiera, como si yo fuera un pedazo de carne en un mar de pirañas.
Me gustaba cuando cenábamos juntos en mi casa. Rosa siempre cocinaba, aliñando la comida como antes lo había hecho mamá, en mi memoria lejana y creía que oculta, antes de aquel piquero fatal.
—Me gustas mucho —dije de pronto, mirando a Rosa, oliendo la olla en la cual estaba cocinando.
No me dijo nada al principio, se dedicó a probar lo que estaba preparando. Me miró y me dijo:
—Lo sé.
Me besa. Ella sigue con lo suyo, como si nada.
—Es la primera vez que le digo esto a alguien —digo yo, cuando estábamos comiendo.
Ella se queda mirándome.
—¿En serio?
—Claro que sí.
Me besa de forma pasional e íntima. Aquel beso me pareció extrañamente familiar y no puedo parar de novelar, dentro de mi cabeza, la oscuridad de mi habitación y el aroma perdido de mamá.
Hicimos el amor ahí mismo.
Creo recordar que aquella vez no solo las palabras fueron decisivas para mi futuro.
Con Rosa, experimenté una pasión de conejo, que intentábamos apaciguar en todos los rincones del bar que era posible. Sobre todo, detrás de las puertas del baño, donde su flor de pubis se abría lentamente, y yo, con lentitud de relojero y paciencia, empujaba mi pene dentro de ella para poder activar su clítoris y su orgasmo.
Hasta que, claro, sucedió lo inevitable. Rosa se quedó embarazada. Se mudó a mi pequeño apartamento cuando tenía una barriga de dos meses.