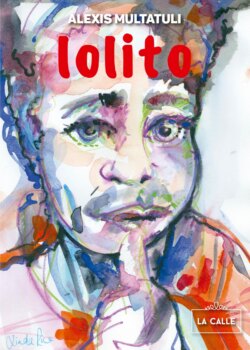Читать книгу Lolito - Alexis Multatuli - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеLa partida fue completamente devastadora; el anuncio se produjo un día soleado con el desayuno listo. Los rayos del astro espolvoreaban ligeras sombras doradas por todo la topografía de la casa.
—Gael, tienes el vuelo en dos horas más —dijo papá, sin inmutarse siquiera ante la demostración de pena o de súplica, tras una noticia como esta, por parte de las criadas, encariñadas con mi dulce rostro.
Recuerdo perfectamente qué dejé la cuchara con cereales a medio camino de mi boca, alcé la mirada hasta donde se encontraba papá, el cual estaba observándome serio, con las manos juntas y los ojos aún más pequeños de lo normal, ya que había estado llorado la pérdida de su mujer y madre de sus hijos.
Mis hermanos bajaron la mirada al no encontrar una respuesta positiva ante los ojos lagrimosos.
—¿Lo sabían, pendejos? —pregunté, furioso, clavando mis ojos en cada uno de ellos. Nadie me sostuvo la mirada.
Papá dijo que comiera, que la comida de los aviones era horrible. Nancy, una de las sirvientas, vestida de negro y blanco, bajó de la escalera, con los ojos rojos y la mirada acongojada, con mis cosas ya preparadas. Ella me hizo las maletas y no dudé en ningún momento que todo estuviera en su lugar, ya que Nancy siempre había conocido muy bien mi persona y mis gustos.
En el trayecto al aeropuerto, papá me habló de ser hombre y ser fuerte, de que esto era por mi bien, que, luego, entendería, que los sentimientos son monstruos, que se había equivocado al irse de la senda de la antigua filosofía griega... que, al final, había caído bajo el embrujo de un quetzal y que se encontraba pagando aquello y con creces.
Habló con ternura en la voz, casi pude escuchar violines alegres acompañando sus palabras de emoción. Y creo que fue la última vez, ya que, luego, de forma permanente, el rostro se le quedó duro, como el de las estatuas.
Intenté no llorar, pero las lágrimas me asaltaban de manera lenta y caliente. El rostro se me puso rojo de tanto aguantar los sentimientos que me asaltaban, rápidos y certeros, como una mordedura de serpiente.
No dormí en todo el viaje, más bien, dormité entre sonidos de cabina y de turbinas, que me hacían despertar del agujero negro en el que me encontraba y también de la situación, completamente abatido, náufrago en un mar de nubes dentro de una ballena de metal voladora.
Viajando a un país desconocido, del que casi no sabía nada, donde me recibió el bullicio de una ciudad de edificios antiguos y modernos que iban mezclándose en una extraña mezcla de anacronismo y turistas de chalas y cámaras fotográficas que intentaban cazar todo lo que podían con ellas.
Iba a la deriva, pero solo hasta pisar el aeropuerto, ya que un hombre de una edad media, una piel morena y ojos oscuros, cabello enrolado y rasgos de oriente, me dijo que estaba esperándome. Un cartel que decía «Gael Galeano» lo confirmaba. Desconfié, tengo que admitir, muerto de miedo, imaginando mis órganos en una hielera y mi cuerpo, en un futuro mental, descansando en una bañera con hielo hasta el cuello.
Pero el hombre me dio unos datos que solo papá podía haber sabido. Tomó mis pocas pertenencias, preparadas por Nancy, lejos, allá en México.
Afuera, me esperaba una furgoneta negra. Me subí, con los nervios floreciendo como una urticaria molesta.
El paisaje de Barcelona iba pasando rápidamente por mis ojos voraces, que intentaban absorber todo, tal como una esponja chupando el agua de una pica.
—¿Dónde iremos? —pregunté, mirando hacia el asiento del conductor.
—A las afueras de Barcelona —dijo Abdel Alim con su acento, que demostraba que, alguna vez, había hablado árabe.
—¿Dónde?
—Tarragona.
—¿Queda muy lejos de la ciudad?
—No mucho si tienes coche.
No dije nada. Apoyé mi brazo en la ventanilla y seguí mirando el viaje más extraño que recuerdo. En esos momentos, me sentí extasiado. Asustado, pero extasiado.
El internado La Sagrada Familia se mostró majestuoso ante los ojos de un pequeño asustado, con torres de piedra medieval, vidriales de colores y escenas religiosas, pasto bien cuidado y arbustos y árboles que tenían un resplandor natural que indicaban que eran mimados con cariño.
El carro entró por un camino de piedras que crujían dando la bienvenida.
—¿Qué hora es? —pregunté, dándome cuenta de que no había dormido casi nada por el camino.
—Las siete de la mañana
—Tengo jet lag.
—No entrarás a clase hasta dentro de una semana.
—¡Qué bien!
Me encerré en mi habitación durante esa semana, llorando lo más silenciosamente posible y también intentando no manchar la almohada con la humedad de mis lágrimas.
La verdad es que intenté llorar toda esa semana, como muchas veces me había romantizado a mí mismo por tanta lectura y bombardeo de telenovelas, pero la verdad es que me encontré completamente seco a las pocas horas. Solo leí, leí y leí, escuchando afuera el bullicio de mis futuros compañeros de aula, gritar, pelear... gritar y pelear. Los miraba y no paraba de pensar que, seguramente, me verían como un pobre naco y nada más.
Todos estos chicos hablaban en otro idioma, aunque se me hacía muy cercano. Eran rubios y de ojos claros. O de pelo castaño claro, como el chocolate con leche, y los ojos de color almendrado, de rasgos delgados y afilados.
Por supuesto que no todos eran iguales, pero tenían aquel aire del cual me sentía completamente distinto. Me recordaban a papá. Yo no heredé mucho de papá, solo los ojos algo almendrados. Lo demás era puramente mexicano, de mamá.
Mamá. Su recuerdo dolía mucho. Intenté mirarme lo menos posible al espejo durante mucho tiempo, ya que, en seguida, aquel pedazo plateado de arena procesad me regalaba la escena imaginaria de mamá flotando en las aguas teñidas de rojo, flotando, como un pez tomando sol, con el cabello oscuro alborotado, que se metía dentro de su garganta.
El día que el jet lag desapareció, me levanté temprano en este viejo mundo, en el que me sentía fuera de lugar, como si fuera una especie de pieza de ajedrez moviéndose de manera errónea, entre estos pasillos con olor a gladiolo, que tanto me molestaba y me hacía recordar el cementerio.
La puerta de madera y cristal se presentó ante mí como una especie de portal al cual no quería entrar, pero tenía que hacerlo, no podía quedarme parado ahí, como un tonto, todo el día, acariciando vidrio. El bullicio estaba creándome un dolor en el vientre, que, claramente, solo podía detener pasando por el umbral. Eso hice.
Las voces se detuvieron en el momento en que mi cuerpo entró en el aula. Había un profesor mayor, con anteojos brillantes de media montura y el cabello cubierto con unas pocas canas, de aquí para allá, en el mundo de su cabeza, que me dio la bienvenida y me dijo que pasara, que no fuera tímido.
Me dijo que me presentara a la clase. Las manos me sudaban como nunca antes lo habían hecho. La saliva me caía al igual que una piedra por la garganta y me daba la impresión de que todos podían escuchar el roquerío de mi garganta.
—¿Puede decirnos su nombre? —preguntó el profesor en catalán. Obedecí.
—¿Habla catalán? —inquirió, esta vez, en español.
Le contesté en el primer idioma, pero solo un poco. Papá había intentado enseñarme mucho tiempo, pero nunca había podido transformarme en una persona bilingüe.
Allí, en un banco de madera artificial, sentía cómo me escudriñaban unos ojos del color del hielo de los glaciales. Alekséi estaba mirando, quizá, desde mucho antes de que yo entrara por aquella puerta. Mis ojos no podían despegarse de los suyos y aquello me molestaba con la profundidad de un pozo. Me sonrió y me puse rojo como un tomate. Me sentí idiota.
La primera clase de aquel día, por más que intente evocarla, no logro hacerlo, ya que mi mente se encontraba distraída mirando el reflejo de Alekséi en el cristal.
Aquel día, cuando iba bajando por las escaleras, fue él quien se acercó a mí a paso rápido y seguro.
—¿Me recomendarías México para viajar? —preguntó, antes de nada, posicionándose a mi lado.
—¿Cómo?
—Si quisiera ir a tú país, claro. —Se ríe—. Alekséi.
—Gael.
—Lo sé. ¿Quieres que te muestre el lugar?
—Claro.
Caminamos por los pasillos.
Alekséi era hijo de un matrimonio de rusos que venía escapando de Lenin. Se había criado toda la vida en Barcelona, pero aquello no impedía que pudiera manejarse en ruso con soltura. Era extraña la sensación que este joven de piel marmórea producía en mí, con sus dedos largos y gruesos, su cabello rubio ceniza y una altura y delgadez que me dejaban un poco desconcertado.
Me convidó a una manzana roja que sacó de su morral.
—¿Estás nervioso?
—¿Tanto se me nota?
—Un poco. Pero vienes de muy lejos.
—Estoy algo... confundido.
—Me imagino. No debe ser muy fácil llegar desde tan lejos y cuerdo.
Alekséi tenía unos dientes blancos que siempre estaban dispuestos a ser mostrados ante la situación más sencilla que pudiera uno imaginarse. Los colmillos, los tenía algo más grandes de lo normal. Muchos lo llamaban vampiro a modo de apodo.
Pero, conmigo, se mostró cálido como una hoguera en una noche fría.
Alekséi me introdujo en el vicio del tabaco, ya que, por las noches, solía ir a tocar la puerta de mi habitación, de forma delicada, mientras susurraba:
—G. G., es la hora del vicio.
Claro que la primera vez solo lo hice para acompañarlo y matar aquella sensación de soledad que estaba siempre presente en aquella habitación tan pobre en lo que respecta a lo material y a lo sentimental, aunque Alekséi cambiaría lo segundo y, quizá, lo más importante. Lo siento, estoy adelantándome...
Alekséi tocaba siempre mi puerta a eso de la una de la madrugada, empuñando unos cigarrillos rusos que había robado a su padre.
Yo seguía su andar por un camino que él mismo había trazado desde hacía mucho tiempo, antes de ir a buscar mi compañía y mis pulmones. No necesitaba luz o antorcha alguna, ya que su piel blanca brillaba con la luz de la nieve derritiéndose en un sendero. Íbamos al trastero a fumar. Ahí, el ruso tenía escondido un encendedor, oculto dentro de una lata que reposaba camuflada entre otras tantas que estaban en un armario de madera.
Siempre encendía él los cigarros. No me dejaba hacerlo a mí, y la verdad es que eso poco me importaba, ya que sus ojos brillaban por la luz de la pequeña llamarada, que no podía derretir aquellas cuencas de hielo polar.
Siempre me pillaba con su mirada y su boca, color rosa palo, que se curvaba en dirección hacia su oreja izquierda, en una mueca pícara que siempre hacía que yo terminara de evitar su mirada al segundo de que me descubriera observándolo.
Una noche de aquellas en el cobertizo, Alekséi me preguntó si sabía cómo fumaban los soldados en las trincheras de las guerras mundiales pasadas.
—No.
—Así, mira —dijo, tomando el pitillo y fumando por el lado en que estaba encendido.
—Vaya.
Lanza el humo, pero no se muestra en la oscuridad del cobertizo.
—¿Puedes hacerlo?
—No mames —dije, intentando no reírme alto, ya que la posibilidad de hacer aquello me resultaba desagradable y, seguramente, dolorosa, incluso imaginé la ceniza quemando mi paladar.
Alekséi se rio. No entendí el porqué hasta que logró respirar y sonreír. Se acercó a mí, con el cigarrillo brillando en sus labios con la luminosidad de una luciérnaga ardiente.
—Si de verdad quisiera, seguramente, nunca jamás dirías «no mames» delante de mí. —Me lanzó el humo a la cara.
El corazón se me aceleró como aquel día en el que corrí largo y tendido. Mi cuerpo reaccionó como meses atrás, cuando me encontré frente a la puerta del aula, hecho un nudo de nervios. No pude responder ni moverme. Alekséi parecía disfrutar de mi incomodidad. Incluso me dio la impresión de que estaba absorbiéndola, como si fuera un vampiro de lo más extraño.
—Se te acabó el tabaco —dijo, luego, mirando mis dedos paralizados.
Se había consumido solo.
—Sí —musité, ya que no quería romper el hechizo en el que Alekséi me había metido.
—Toma del mío.
Estiré los dedos para que coger el tabaco, pero me lo apartó lentamente, como si estuviera enseñándome algo importante.
—No.
Le dio una calada y acercó unos centímetros su boca a la mía. Me pasó el humo.
Me quedé de piedra en todo el sentido de la palabra. Alekséi me acarició el lado derecho del cráneo con sus manos largas, lentamente. Me dijo que era hora de irse, que podían descubrirnos.
No dormí en toda la noche evocando, sin poder evitarlo, aquel momento.