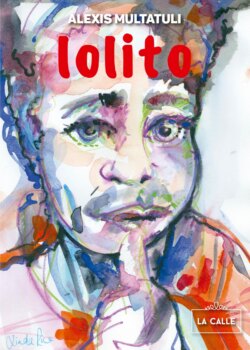Читать книгу Lolito - Alexis Multatuli - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеLas molestias de los derechos de autor de algunas de las canciones fueron la razón del retraso de mi partida a México. Las disputas surgieron por el único disco que pudimos editar, Ruido, el cual recibió calurosas críticas en los Países Bajos e incluso de algún que otro crítico de Nueva York. La suma de dinero no era descomunal, no era como si, de pronto, nos hubiéramos convertido en los Beatles neerlandeses ni nada de eso, pero sí era importante, tanto como para que mi persona deseara sacar una tajada del pastel, lo que creo y creí conveniente. Resulté ganador, de manera justa, de un veinte por ciento de la suma total, ya que consideraron que mi ingenio y mi educación habían sido vitales.
Noa no me habló nunca más. Poco tiempo después, supe, por un investigador musical que estaba haciendo un documental sobre bandas under de esos años, que Noa y Didrika se habían casado. Pero el resultado final de su vida no fue muy hermoso, ya que sus reiterados intentos de hacer música los llevaron a la locura. Noa intentaba, de todas las maneras posibles, vender su música a una discográfica, mientras que Didrika, que se había rendido hace mucho tiempo, intentaba salir adelante. Lo logró y se convirtió en hostelera. De Noa, nadie sabe nada. Todos dicen que debe de estar muerto. Su figura, sin quererlo él, se había transformado en una leyenda y, ahora, es muy admirado por la juventud, que escucha e imagina cómo terminó la historia del frustrado bajista y cantante. Aunque, ahora que lo pienso, con lo ambicioso que era Noa, seguramente, debe de estar oculto en un sótano, imaginando cómo la gente habla de su música, mientras se alimenta y respira de aquella fama que tanto deseaba, de una manera un tanto paradójica.
Me pagué el pasaje a México con magnífico placer, un tanto egoísta y caprichoso, ya que fue lo primero que compré con el dinero de los derechos de la música, que aún, según tengo entendido, siguen tocando en las radios de Europa.
Llegué a México sin avisar a nadie; con unas pocas cosas guardadas en una vieja maleta y un extraño deseo, creciendo y naciendo en mí de forma grande y sin detenerse, como una quemadura eterna.
Antes de llegar a casa y, sin darme cuenta, me detuve en una plaza de juegos. Mis ojos y mi mente erótica se desviaron por completo hacia la cancha de fútbol, donde jugaban saltando y riendo detrás de un balón. No se confundan mis lectores, por favor. Mi cuerpo y mi mente jamás se fijaron en algún pequeño sátiro cuya edad bajara de los doce años. Es curioso que, en este momento, al final de mi vida, pueda escribir esto con tal calma e, incluso, ternura, ya que, en ese momento, en el que estaba sentado en un banco, completamente absorto, mirando cómo jugaban, no paraba de preguntarme qué es lo que estaba pasándome. Jamás había sentido tal opresión magnética que me obligara a seguir con los ojos a aquellos sátiros alados, de piernas largas y morenas por el sol, los dientes algo torcidos por los golpes del balón y los compañeros, el pelo moreno y sucio, algunos coronados por el amarillo de la manzanilla.
Y hacía calor, mucho calor. Entonces, era cuando, en su inocencia perturbadora y seductora, se sacaban las camisetas o usaban alguna heredada de un hermano mayor, sin mangas, que regalaba y privaba todo a la imaginación; desde la imagen de sus costados huesudos a un pezón tímido que asomaba a veces o, incluso, aquellas axilas desprovistas de vello alguno... hasta que, claro, aparecían aquellos más grandes y con más hormonas y me mostraban un sobaco que se movía en señal de triunfo, con pelillos nadando en el mar de su piel, como pequeñas y finas serpientes que se traslucen a la luz del sol.
¡Ah!, aquellas figuras radiantes de erotismo no consumado, pero sí explorado, me llenaban los ojos de tal manera que me resultaba imposible despegar la mirada de ellos a sabiendas de que estaba asándome lentamente bajo el sol del D. F. nuevamente.
Cuando desperté de mi sueño despierto, me encontré con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo había pasado imaginando. Lo que sí sé es que fue el tiempo suficiente como para que me encontrara recuperando mi piel aceitunada, que había perdido en mis viajes a continentes más fríos, más viejos. Caminar nuevamente por las calles de México era sumamente extraño. Era como estar caminando por las calles de algún viejo libro que se me había descrito en la infancia.
Pedí un taxi en dirección hacia los barrios altos, que, sin sorprenderme, no habían cambiado mucho. Seguían siendo aquella foto en sepia en un marco de oro.
Me detuve en la que, antes, había sido mi antigua casa. Seguía de color blanco, las palmeras en alto y, en la pared de la parte izquierda, el mismo reflejo de la alberca, quebrantado por trozos de espejos ilusorios.
No tenía llave. Me quedé un segundo recordando una infinidad de escenas, no sé si por el cine, las novelas, la música y sus emociones o, quizá, por el imaginario colectivo, que vinieron a mi cabeza de manera fuerte y sin avisar, como una explosión en la que podía verse a hombres y mujeres retornando al hogar, en el que podían entrar sin más. ¿Acaso es que siempre habían guardado una llave a sabiendas de que, alguna vez, tornarían de pronto a sus inicios y sus progenitores, a sabiendas y educados para ello, habrían sabido esto y nunca hubieran cambiado la cerradura?
Toqué el timbre.
Me contestó una mujer china, lo sabía por su caricaturizada manera de decir «Diga».
—Quisiera hablar con el señor Galeano.
—¿De palte de quién?
—De su hijo.
—Sí, señol.
Escribir de manera tan burda sobre Fo, me da cierto nerviosismo un tanto colérico, tengo que admitir, ya que, al leer, me hace verme en aquella reja, como en una mala comedia ambientada con risas. Luego, viene la melancolía, ya que evocar el aroma limpio de Fo me hace extrañarla, volver a tener uno de sus abrazos.
La reja negra se abrió de manera lenta. Esperé a que estuviera completamente abierta para entrar y escuchar mis pasos sobre el camino de piedra. En la entrada, estaba papá, más gordo, más calvo y, sobre todo, más viejo. También estaba Aquiles, mi hermano menor, convertido en todo un adolescente.
Mi llegada fue recibida por un abrazo fuerte de ambos, seguido de un millar de preguntas y, sobre todo, felicitaciones por mi pequeño éxito en Holanda, por mi banda. Papá se puso más alegre y pareció rejuvenecer un par de años. Me comentó que era una puta mierda lo referente a la ruptura de mi banda, con su acento español, que no se le iba cuando estaba en casa.
Mi entrada fue casi como la entrada a un circo. Me sentía completamente ajeno a aquellas personas, que me abrían los brazos y tomaban con amabilidad mi enorme mochila. La primera visita fue, claro, a la cocina, donde Fo me preparó rápidamente una comida típica de su país, con muchas verduras y aliño.
Entré en mi habitación, que había dejado atrás con doce años. No me esperaba que todas mis cosas de la infancia dejada atrás estuvieran como antes. Hubiera sido impropio en la figura de papá. Eso hubiera sido gesto más de mamá.
—Es bueno que estés de vuelta en casa —dijo la voz de Aquiles a mi espalda.
Me di media vuelta y, para mi horror, mi hermano estaba convertido en todo un sátiro alado. Por un segundo, me sentí mareado ante la visión de sus piernas morenas, largas y enfundadas en unos pantaloncillos cortos, una camiseta sin mangas, que dejaba entrever su costado, sobresaliente y fuerte, haciendo honor a su nombre.
Tragué saliva.
—¿Qué pasa?
—El calor. Es por haber vivido mucho tiempo en países fríos.
Me regaló una cándida sonrisa fraternal que, para mi horror, hizo que se me pusiera dura.
—Abajo, hay limonada.
—Gracias.
Me senté en la cama un momento. Aflojé los botones y moví mi mano por la frente para alejar el sudor que me cubría. Sus pasos desnudos por el suelo de piedra de la casa me causaban un cierto escalofrío silencioso, que me hacía cuestionarme si los sonidos venían de las pisadas o de mi cabeza.
Por las noches, no podía conciliar el sueño. Me encontraba mirando el techo y la decoración de mi habitación tan mal puesta, como una especie de hotel barato. Y sus pasos, como un corazón delator, interrumpían la puerta de mi oído. Aquellos pasitos producían una amortiguada sinfonía oscura que iba metiéndose por debajo de la puerta, con manos flotantes, hechas de humo sobre mi cabeza, para crear imágenes sacadas del alma más atormentada del infierno. Muchas veces, me puse con la oreja pegada a la puerta, el corazón latiendo y creando sinfonías... que, al final, eran mi respiración agitada.
Pero lo peor era el silencio que venía como una avalancha de rocas afiladas sobre mi espalda, obligando a mi cuerpo a hacer una reverencia hacia mis deseos. Lloraba, como un niño que ve su carne abierta, en una roja sonrisa de su piel blanca. Lloraba como si las lágrimas me salvaran la vida o apagaran o me redimieran de alguna manera. Creía que haber vuelto a México me mantendría calmado y tranquilo, pero resultaba que me encontraba descendiendo...
A veces, estaba en la sala de estar intentando leer un libro, pero no lograba concentrarme.
Aquiles invitaba a sus amigos a nadar. Escuchaba sus risas, veía sus cuerpos mojados, la tela que se apretaba a sus cuerpos en crecimiento y yo me quedaba en una especie de limbo. Les gustaba tomar el sol y que Fo les llevara limonada o, a veces, cervezas frías. Intentaba no fijarme en pequeños detalles que iban construyendo la desnudez de aquellos sátiros alados, sonrientes, gamberros y engreídos, que, a veces, jugaban a revolcarse en la hierba, haciendo que mi pobre cabeza imaginara las más eróticas escenas de estos querubines.
Los meses previos a la crisis mental que tuve en México, casi no salí de casa. Me gustaba escuchar a Fo. Le pedía, a veces, que me cantara en su idioma, canciones populares de China; me arropaba con el olor de sus comidas y el desinfectante de la cocina.
Creo que recuperé algo de cordura cuando me encontraba en la camilla, que iba avanzando de manera rápida y emitiendo un chillido agudo, de las ruedas, que resonaban por todo el lugar, de apariencia de loza.
«Tengo que mentir», me dije a mí mismo. No tenía que dejar que descubrieran de alguna manera el detonante: Aquiles.
La noche anterior, había bajado, ya que la pastilla que había tomado había perdido su efecto a las tres de la mañana por haber sido ingerida en la tarde y no antes de ir a dormir o minutos antes de hacerlo. Aquella decisión, imprudente, había sido tomada por la causa del miedo que me tenía, en aquella casa, con aquellos sátiros alados rondando por los jardines. Aquiles había invitado a sus amigos a casa, a quedarse. Habían montado tiendas en el patio. Seguramente, lo hacían para beber cerveza y fumar marihuana a escondidas.
Salí de mi habitación, mareado. No me despertó ningún ruido, sino, más bien, la falta de este.
Una pobre pastilla no hubiera podido adormilar mis deseos, pero sí mi cuerpo. O parte de este, ya que mis oídos, atentos, escuchaban con precisión las risas lejanas, canción dulce —incluso más que las de Fo—, que me llevaban a paraísos de mi cabeza donde todo era realizable.
Desde el pasillo, pude ver la luz de la televisión; se formaba un mural de colores azulados, parecidos a los de las aguas de la muralla de casa, salvo que estas eran más lisas y duras. Me asomé en el balcón del segundo piso y aferré mis manos fuertemente a la barandilla de madera caoba. Aquiles y sus amigos, callados, concentrados, pero con la cara cruzada por la diversión, estaban viendo pornografía en la enorme televisión del salón mientras se masturbaban con fuerza. No llevaban pantalones, aquel prado, por estar en crecimiento, que era su pubis de sátiros estaba, de manera bella, a la vista. Se mostraron mis temores y mis deseos de manera tan palpable que unas gotas de semen cayeron en el pijama que llevaba puesto.
Aquiles iba a ser el primero en irse y, seguramente, el perdedor de aquel juego. Su espalda, de alas petrificadas y blancas, se tensó, como si estas intentaran salir, creando una duna de piel cuando Aquiles hizo saltar por los aires, a pocos centímetros de su pubis de carnero, su semen brillante por la luz del televisor. Las alas se escondieron nuevamente para ser parte del esqueleto.
Esa fue la primera vez que puse nombre a mis deseos con un apodo.
Mi espalda fue azotada por látigos libidinosos; mis ojos fueron cegados por el deseo, por la visión de aquel semen perlado entre aquella mata de vello oscuro en la sombra y claro cuando era alumbrado por la luz del televisor. Me apoyé de mala manera en la barandilla y esta cedió ante mi peso, lo que hizo que cayera desde el segundo piso, ardiendo por una fiebre sexual que nunca antes me había afligido. Todo mi cuerpo era un receptáculo para lo sexual, tanto que incluso la caída provocó una eyaculación.
Me quedé ahí tirado, gimiendo de placer, que se confundía con aullidos de dolor, mientras Aquiles y sus amigos venían hacia mí, sin percatarse siquiera de que solo llevaban puesta la parte de arriba de la ropa y que sus armas estaban apuntándome, brillando en la punta, radiando vida de aquel mágico maná.
Aquiles me tocaba el rostro y me gritaba. Pedía ayuda. Toqué su rostro, quería besarlo ahí mismo. Afortunadamente, me desmayé. Desperté cuando iba siendo trasladado en la camilla.
Estaba en un hospital y me habían diagnosticado una crisis nerviosa. Estuve alrededor de una semana completamente sedado, de la cual no recuerdo casi nada. Solo tengo un vago vestigio de la cama, tan cómoda y suave, acompañado de la impresión de que mi carne estaba hecha de algún material blando. Estuve alrededor de dos meses en una clínica antiestrés, donde me sentaba en una habitación muy cómoda en la que un hombre con apariencia informal, de habla y movimientos elegantes, me preguntaba cosas sobre mi vida y lo que pensaba. Incluso me hacían test, que, claramente, sabía muy bien lo que podían decir o indagar muy dentro de mi conciencia. No podía permitirlo.
En ese momento, no sabría decir si ya me conocía. Simplemente, sabía que tenía que mentir. Que era algo tan necesario como respirar.
La clínica era muy cara, pero papá se encargó, por supuesto, de todos los gastos. Y estuvo bien, ya que yo no tenía ni una sola moneda en esos momentos, pues no me había puesto al día con mi abogado, que se encargaba de los derechos de autor de las canciones que tocaban en la radio o de algunas pequeñas introversiones mías en óperas que no me habían pagado; y digamos que el libro que me había encargado la Universidad de Bellas Artes de México no estaba listo.
Fo me cuidaba día y noche. Me susurraba canciones mientras me daba masajes tranquilizadores con olor a menta. Comidas sanas y nutritivas que Fo estaba gustosa de hacer, ya que a papá y a Aquiles no les gustaba mucho la comida oriental.
Mis otros hermanos vinieron a visitarme. Hacían un esfuerzo enorme para no burlarse de mí, lo cual aprecié mucho. Raúl y mis otros dos hermanos intentaban casi no mirar las aguas condimentadas con lejía donde había muerto mamá. Sabía que se imaginaban su cuerpo flotando en las aguas rojas. Aquella imagen y los sentimientos que provocaba en mí se habían evaporado hace un tiempo, no sé en qué momento, tengo que admitir. Sentimientos como esos no tienen una linealidad.
A veces, tenía recaídas en las que no paraba de gritar e intentar rascarme la cabeza, tanto que me hacía costras con las irregulares formas de mis uñas. Tenía que volver a la clínica, donde me hacían más preguntas, a las cuales contestaba con evasivas rebuscadas y analizadas con lupa por mi cabeza.
Fo siempre estaba detrás de mí con un poco de té chino, diciéndome, en su idioma, que estuviera tranquilo, que fuera feliz, que, desde que había llegado de Europa, me notaba triste, como si el clima de aquellos países se hubiera pegado a mi humor.
Papá murió, a los cinco meses de mi llegada a casa, de un ataque al corazón, una muerte natural, la verdad es que, curiosamente, fue a la orilla de la piscina, cuando se encontraba más melancólico, recordando a su mujer muerta, con un whisky en la mano.
Lo encontró Aquiles, flotando boca abajo. No pude consolar a mi hermano como me hubiera gustado. Tenía miedo de volver a entrar en otra recaída, provocada por el más ligero tacto de su piel suave y tibia. Escuchaba cómo lloraba desconsolado. Cada sollozo era una súplica hacia mí, su hermano mayor, para que entrara, le acariciara los cabellos y... Ese era el problema. No podía dejar de ver a Aquiles como un sátiro alado. Mucho menos con esa escena, aún grabada a fuego en mi cabeza, en la que vi cómo se masturbaba.
Todos los hermanos estábamos reunidos intentando vivir en aquella casa. Lo hacían más por Aquiles, ya que su cuidado hasta la mayoría de edad estaría a cargo de Roberto. En esos meses, me encerré en mi habitación con una computadora, un sintetizador, una grabadora y todos los instrumentos de cuerda, percusión y viento que encontré en casa. Compré algunos nuevos. Releí teorías e hice mis conjeturas. La cabeza me dolía de una manera constante. Fo era la única que me veía con regularidad y, a veces, me ponía paños húmedos e inciensos con aromas especiales, que me hacían viajar. Obviamente, papá nos dejó una herencia a cada uno de una suma importante de dinero.
De pronto, me vi con dinero, juventud y una posible obra en proceso; la punta del iceberg de mi creatividad, que estaba intentando despuntar desde hace mucho tiempo.
No podía estar con Aquiles rondando por ahí. Menos en ese momento en el que se encontraba pidiendo mi consuelo y yo estaba dispuesto a darle eso y mucho más. Compré un billete de avión con dirección a Pekín, China.