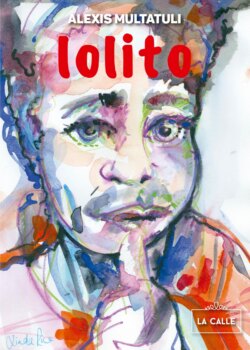Читать книгу Lolito - Alexis Multatuli - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеAquellas semanas, me vi, nuevamente, bajo una piedra espiritual en la que solo podía mirar por la ventana e intentar escribir y componer pequeña piezas que se escaparan de instrucciones alguna vez recibidas y aplicadas por mí con tanto ahínco.
Me di cuenta de que lo que, alguna vez, me había enseñado Von Trier, ahora, estaba enjaulado entre las líneas y reglas en las que los nuevos profesores me habían encasillado. Tenía que recuperar la creatividad perdida. Más que nada, encontrar aquella llama que nace dentro del pecho y te quema, con dolorosas flamas.
Entré en el colegio, pero no a la prestigiosa academia en la que seguía buscando los estudios que creía, pero que no necesitaba, ya que mi propósito era ser un creador y no un interpretador. Pero necesitaba tiempo para poder alentar la llama extinguida. Entrar en las aulas, tengo que confesar, fue una acción que no medité con mucho cuidado, embobado por los sueños de alcanzar una fantasía, me encontré hallando otra.
Los recuerdos sensuales de aquel amante prepúber y de aquel joven ruso ya muerto eran invocados a mi vida en forma de gritos alegres, campanas y piernas de muchachos en crecimiento, jugadores de fútbol o cualquier otro deporte que los obligaba a usar pantalones cortos, a rozarse entre ellos, gritar, revolcarse en el suelo, dejando entrever, por unos segundos, a mis ojos hipnotizados, pequeñas partes de una desnudez completa, que mi mente no paraba de crear, alentada por la pequeña y fragmentada visión de aquellos prados lechosos y de apariencia suave como el algodón.
La incertidumbre que me embargaba iba creciendo, como el sonido de una ópera que todavía no encontraba, que todavía no podía articular; solo sentía sus ecos lejanos, interrumpidos, luego, por mi voz y el rotulador en la pizarra blanca, que indicaba mi nombre y el nombre de la asignatura.
Los chicos estaban silenciosos, mirando atentos. Cada uno de ellos era una pequeña estatua, callada, tallada por las manos de la biología, ocupando carne, ovarios y semen para crear estas obras de artes a estos sátiros alados que brillaban cada uno por sus distintos rasgos de piel tersa... Muchas veces, me vi tentado a tocar aquellas rodillas de apariencia delicada, a pasar una mano por aquellas bocas y aquellos cabellos suaves, húmedos por el sudor de correr por el patio del colegio.
Noa era un profesor amante de la música, pero no de la clásica, como yo me esperaba cuando se me acercó preguntando qué tal me encontraba y cómo había sido mi bienvenida y me dijo que a él le encantaba la música. Pregunté por compositores famosos, esos de nombres complicados que no vale la pena escribir. Ya os podéis imaginar más de uno. Noa reconoció a alguno que otro y me dijo que no era exactamente la música que le gustaba tocar.
—¿Tocas?
—Claro, en una banda. Pásate a las diez por el bar Twelve.
Me indicó la dirección y la hora en un papel después de que el timbre sonara para indicar que era la hora de volver a clase. Aquella pequeña charla tan fraternal me tomó por sorpresa. No esperaba encontrar contacto humano y adulto tan rápido y, menos, ser invitado a ver una banda.
En aquel momento, me dije que sería, quizá, lo que estaría buscando. Que sería la dirección ideal que tenía que tomar para distraerme de tanta seducción de estos pequeños sátiros alados, sonrientes y bulliciosos, dispuestos a mancharse con barro.
La primera noche, me quedé un poco alejado de la gente, que se aglutinaba alrededor del pequeño e improvisado escenario. Me resultaron un tanto pobres aquellos jóvenes maduros intentando recobrar sueños de su adolescencia, que no fue hace mucho, pero tampoco hace poco.
Llegué a casa con un arrepentimiento tal que incluso me puse a buscar, entre las cenizas pegadas al cubo de la basura, los antiguos textos clásicos... pero la voz de Von Trier vino a mí como un fantasma. Incluso la figura de Alekséi, brillando con luz propia en un túnel de oscuridad azabache, sonriente, tocando notas que eran parecidas a las antes escuchadas, salvo que más... desarrolladas, quizá.
Me enjuagué las manos cubiertas por un desagradable hollín y busqué entre las cajas que aún tenía cerradas, llenas de recuerdos. Ahí, estaba el cuaderno viejo de Alekséi, el cual, nuevamente, como un niño pequeño que abre el libro de cuentos que tanto le gusta antes de irse a dormir, empiezo a leer las anotaciones de mi amigo muerto. Las páginas tienen un delicioso sonido, como el de hojas de otoño rotas bajo un pie, salvo que, en esta ocasión, se repite una y otra vez sin haber una fisura aparente. El olor era añejo y, por supuesto, me evocaba recuerdos, no solo de Alekséi, sino también de su diminuta y gran obra, que intentaba interpretar a medida que pasaban las horas, horas acumuladas como libros sobre mi cabeza y mi cuerpo, siempre alentado por Von Trier, que me decía, una y otra vez, que estaba mal, que volviera a empezar.
Tomé el piano eléctrico, que me había comprado más por comprar algo y no tener la casa tan desnuda que por otra cosa. Empecé a tocar.
Noa, al día siguiente, me preguntó si había disfrutado del show. La verdad es que no, pero sabía que no podía decirle aquello, no quería hacerme mala fama de altanero en mis primeros días de trabajo. Le prometí nuevamente que iría y, así, hasta una tercera vez, que, cuando sucedió, me encontré, sin poder creerlo, con que estaba embelesado por el grupo de mi compañero de trabajo.
Me quedé hasta tarde en el bar esperando que la gente se fuera y dejara de hablarle para poder felicitarlo. Me tomé unas dos jarras de cerveza. Estaba nervioso y emocionado; no sabía muy bien cómo explicarle mi intención. La gente parecía una mosca atrapada en la miel de la pequeña fama que da un grupo musical emergente y con onda.
Un pequeño golpecito me dio el coraje para ir donde estaba Noa sujetando el enorme bajo. No tuve que ir primero con la intención de relacionarme, ya que Noa me saludó diciéndome que me acercara. Eso hice, intentando no tropezar con mis torpes pies.
Me presentó al cuarteto: Didrika, Zeeman, Vanderbilt y, por último, Noa. Todos me saludaron de forma vivaz, con la piel brillando por el sudor como pequeños diamantes bajo la luz del bar. Se notaba que estaban algo eufóricos por tanta palmada en la espalda y tanta palabra de aliento. Me preguntaron que de dónde conocía a Noa.
—Del trabajo.
—¿Eres profesor? —dijo Didrika, interesada.
—Sí. De música clásica.
Todos pusieron caras de sorpresa y me preguntaron si escribía música.
—Sí. En Cataluña, pude escribir un par de misas en latín. Y, desgraciadamente, un réquiem —contesté, recordando aquel réquiem por Alekséi en el segundo aniversario de su muerte.
Zeeman se quedó sorprendido.
—¿Por qué no nos tocas algo? —exclamó Noa, muy emocionado—. Ya que tú nos has escuchado...
Entonces, arremetió contra mí una idea; mi cabeza estaba trabajando a toda máquina. Casi podía sentir cómo las neuronas hacían sinapsis. Les pedí un teclado. Tenían uno en el bar. Los chicos empezaron a hacer un círculo a mi alrededor. Pregunté a Vanderbilt cómo usar el sintetizador y le pedí que me explicara un par de cosas. Antes, ya había experimentado con uno, pero con ayuda, así que le conté las dudas que tenía ya guardadas y que, en ese momento, Vanderbilt me despejó. Estaba listo para tocar.
Mis dedos comenzaron a hacer sonar «Ich ruf zu dir, herr Jesu Christ» de Bach. No era el clásico sonido de un órgano, polifónico. Cada nota que hacía era una melodía independiente que iba mezclándose y creando una armonía, claro está, pero había algo distinto, moderno, eléctrico, que me hizo sumergirme de manera extraña en una especie de mundo de neón en el cual yo decidía cuáles eran las luces que iban iluminando el camino, que, claramente, necesitaba una perfección. Pero mi cabeza ya había tomado nota y, para mí, era perfecto.
El grupo se llamaba Ámsterdam Bajo Ataque y quería que me uniera a ellos. Dije que me lo pensaría, pero ya tenía mi respuesta asegurada desde el momento en que puse mis dedos en el teclado y el sintetizador.
Llegué a casa muy nervioso, tanto que casi me caigo al intentar quitarme los zapatos y la chaqueta, algo húmeda por la suave llovizna que había caído esa noche. Me puse a perfeccionar la canción presentada. No tenía un sintetizador, pero eso se arreglaría a la mañana siguiente, cuando me fui a comprar uno en una tienda de segunda mano. Estuve toda una tarde intentando volver a hacer sonar aquel mágico mundo que envolvía la canción tocada, donde imaginaba un palacio renacentista, con cientos de maniquíes vestidos de trajes largos y de sedas, alumbrados por el neón eléctrico y de fiesta adolescente que le daba el sintetizador con el teclado. ¿Era lo que estaba buscando? No lo supe, en realidad, hasta que llegó León. Pero vuelvo a adelantarme, paso a paso.
Cuando tuve listo el «Ich ruf zu dir, herr Jesu Christ» de Bach, lo presenté al grupo en la casa de Noa, repleta de discos musicales de todo tipo e instrumentos viejos de adorno, algunos rotos por el uso y otros, por el descuido.
Se quedaron callados un rato, muy pensativos, y, por eternos minutos, creí que lo que había modificado, creado, era horriblemente malo, tan malo que ni una banda como la de Noa aceptaría como bueno. Pero, después del silencio incómodo, vinieron los aplausos y las felicitaciones y palabras rápidas, que me daban a entender que deseaban que me uniera al grupo y que les había encantado.
La primera vez que estuve en un escenario pequeño, en un bar lleno de gente medio borracha y borracha completamente, fue en Ámsterdam con el grupo Ámsterdam Bajo Ataque. Estaba algo nervioso. Los chicos habían tocado sus primeras cinco canciones, las únicas que tenían. Pero, ahora, venía la mía, que era la sexta obviamente.
Los miembros del grupo se detuvieron dos minutos, dejando a un lado su actitud roquera y los instrumentos, para volcarse en el coro de la canción modificada. El público quedó paralizado, simplemente, parecía absorto. Todos aplaudieron con fuerza durante diez minutos sin descansar.
A los pocos meses y gracias a mi ayuda, el grupo ya tenía doce canciones en su repertorio, lo suficiente como para hacer una primera maqueta y como para presentar un show de, por lo menos, una hora y media. Había arreglado las cinco canciones que los chicos habían compuesto sin mí.
Ya no tocábamos solo en bares de mala muerte, tengo que decir, sin pecar de arrogancia. Recorrimos todos los Países Bajos con la banda. No sé cómo, me vi, en un momento, enseñando a pequeños sátiros alados técnicas musicales y, al otro, estando en un bus, con un exprofesor y, ahora, cantante y bajista, dando conciertos.
Los primeros problemas, como un cliché de mal gusto, tengo que admitir con las palabras con regusto amargo en mi boca, fueron por motivos amorosos. A Didrika le gustaba balancearse en mi pelvis mientras me acariciaba el pecho, gimiendo cada vez que mis dedos apretaban el botón de orgasmo que eran su clítoris y sus pezones, sensibles a la yema de mis dedos. Noa estaba loco por Didrika, pero Didrika estaba loca por mí y por mi polla. No toleré las palabrerías de Noa ante mi comportamiento de burgués resentido, según sus palabras. Didrika no aceptó que Noa insultara lo que era objeto de sus deseos y Noa no aceptó que el amor de su vida defendiera lo que se había convertido en el foco de su malestar no solo creativo —habíamos tenido ya unas pequeñas disputas—, sino pasional.