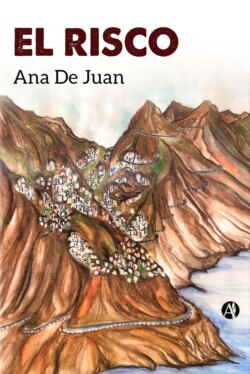Читать книгу El Risco - Ana De Juan - Страница 12
CAPÍTULO 8
El fin del mundo
ОглавлениеSalvador Ramos Sanabria Llegó al puerto de Buenos Aires en silencio. En el mismo silencio con que había partido, treinta y dos días antes, del muelle de Santa Cruz de Tenerife.
Hambriento, pálido, consumido y enfermo de tantos días en el mar, ni siquiera la emoción de llegar a tierra le alegró el semblante. Salvador tenía 24 años de edad, pero ya se sentía rendido y sin porvenir. Tenía que comenzar una nueva vida y no tenía ni ganas. Atrás quedaba el odio a un pasado con el que no pudo luchar como es debido, ni siquiera para defender lo suyo. Atrás quedaban vientos de humillación que terminaron siendo según él, “Sirocos de arena imposibles de vencer”.
Salvador llegaba a Argentina solo y perdido. Sin ganas de llegar ni de vivir ni de nada.
Durante el viaje, donde convivió con la tristeza del que se va, el hambre que lo empuja y los sueños llenos de miedo, se preguntó, alguna vez, cuál habría sido la razón por la que se subió a un barco que iba tan lejos, con rumbo al sur; tan al fin del mundo.
Salvador sabía, todos los isleños sabían, que por tradición, los canarios emigraban a Venezuela, o a Cuba, países estos que estaban mas cerca, donde los ideales bailaban al son del Caribe, pero vestidos de mago canario por dentro; donde se adaptaban y comían arepas y bebían mojito, pero con el recuerdo puesto en la quesadilla de El Hierro y el malvasía de Lanzarote. Países aquellos donde el porvenir parecía ¡más chévere chico!, y donde siempre fueron recibidos –por una población risueña y cariñosa– como hermanos.
Pero Salvador no fue para ese lado. Él me contó que simplemente se subió al primer barco que encontró en la dársena del puerto de Santa Cruz, como si fuera un fantasma que levita sin rumbo. El “Minerva II” era un carguero, con bandera de Panamá que se dirigía, sin él saberlo, hacia Argentina. Un país tan amigo como los caribeños, pero con una realidad distinta, gigante, desconocida y muy lejana en la distancia.
Y como todos los recién llegados que bajaban de los barcos de Europa, Salvador se dio cuenta, nada mas pisar el puerto de Buenos Aires, que tenía que nacer de nuevo. Pero esta vez lo tenía que hacer solo. Como el que llega a la vida de pronto. Sin una madre que lo traiga, que lo puje para guiarlo, que lo proteja, que lo arrope con cuidado, que lo quiera.
Una madre como la de él, la de Salvador, Doña Clotilde, que de chico le daba besos y abrazos tiernos, a escondidas, cuando dormía, jamás en público, “porque con los hijos varones se tiene que ser duro. Para que te salgan bien machos” –le decía Don Francisco, el padre.
Pero Salvador no pensaba igual, intentó ser como su padre quería que fuese, pero no pudo. Después vino la frustración de tener que abandonar a su esposa y a sus hijos justamente por no ser lo que esperaban de él. Y por eso se marchó. Para aprender todo de nuevo, desde el principio, solo. A ver se así lo entendía de una vez.
Dar los primeros pasos por las calles de Buenos Aires, sin saber a dónde ir, fue desconcertante. Todo le llamaba la atención. La gente, sus rasgos, su forma de hablar, la prisa, los edificios, las avenidas anchas, las largas, el ruido, los cientos de colectivos yendo y viniendo envueltos en humo; el frío hasta los huesos, el calor agobiante, la humedad, la sensación térmica ¡la lluvia!, todas las semanas llueve en Buenos Aires... ¡qué raro era esto para un canario!
En realidad, todo era raro para aquel recién llegado. Pero en la inmensidad de aquel mundo que estaba tan lejos de todo lo hasta ahora conocido... Salvador se dio cuenta enseguida que la gente de este lado del mar también sufría y lloraba, y se reía como lo hacen allá, en las islas...
Y fue de los argentinos de quién aquel tinerfeño solitario se contagió la enfermedad más rara de las que tuvo nunca: La sensación de estar en el fin del mundo. Dolencia que atacaba, por lo menos una vez en la vida, a todo el que viviera más de dos años seguidos en estas tierras ricas e indescriptibles de belleza y contrastes.
Ese padecer, a veces tremendo y doloroso, se llama argentinismo y comienza siempre por el corazón, con una sensación de vacío y la mirada perdida, como buscando algo hacia arriba, hacia la Europa de las cosas importantes; hacia la América del Norte, la que sabe hablar inglés, la del paraíso, la del estilo de vida perfecto.
Y si bien es cierto que Salvador, con los años, también sufrió el contagio de estos males, con su asombro isleño a cuestas, se dio cuenta que esta Argentina que miraba hacia otro lado, a él le bastaba como objetivo para intentar conseguirse un futuro y quizás, algún día, poder volver a su tierra.
Pensar en eso lo emocionó. Sí, podría ser. Buenos Aires podría ser una aventura hacia un futuro para él. Y tener que empezar otra vez, pero de cero, hacía que las cosas comenzaran a tener sentido.
Salvador Ramos Sanabria aprendió a hablar, a escuchar, a entender, a no meter la pata, a comunicarse con los demás. Aprendió también a callarse. A saber mirar, porque en Argentina la gente mira a los ojos. De frente, de costado, de arriba abajo, por atrás. Acá te observan, te escuchan, te quieren o te odian con la mirada. Y cuando Salvador se dio cuenta de eso, comenzó a mantener la suya en alto. Fue difícil para él, acostumbrado a bajarla siempre. Por eso, el día que aquel hombre alto, desgarbado, y con bigotito flaco y prolijo comprendió lo de la mirada en alto, empezó a reconciliarse con la vida. Aunque todavía no con la suya del pasado, porque no sabía cómo mirar de frente a las culpas. Las del abandono, la parte de su historia que se había convertido en una carga pesada. Una mochila que él solito se colgó en la espalda y según me explicó el día que hablamos de esto, la llenó de nostalgia y de miedo a que lo olvidasen. “Son temores –me dijo–, que pesan más de mil kilos y que nunca dejan de arder por dentro. No hay lágrimas suficientes que los puedan apagar”.
Pero a Salvador le empezó a ir mejor y conoció de cerca un poco de suerte. Después de lo de la mirada en alto, algunas puertas no sólo se le abrieron, sino que lo dejaron entrar. Aceptó trabajos de todo tipo, en puestos que quizás nunca hubiera aceptado en Tenerife, pero sabiendo que cuando estás lejos de casa, “te das cuenta que de nada sirve la estupidez de creerte superior a trabajos no dignos –según aclara mi entrevistado.
Fue peón de albañil, lo que en Argentina llamamos cariñosamente Chépibe (Ché pibe, traeme..., ché pibe limpiá..., ché pibe poné...), jardinero, repartidor de diarios, fletero, barrendero, encargado de edificio, conductor de taxi ajeno, mozo de bar, lavaplatos de un restaurante chino... Fueron empleos para juntar cada moneda, comer lo mínimo, dormir lo suficiente y buscar otro empleo mejor pago. Y cuando se podía, enviar algunos dólares a su familia. Dinero que mandaba por correo a una pensión de mala muerte de la calle Cruz Verde, en Santa Cruz, donde una noche sin luna había abandonado a su familia.