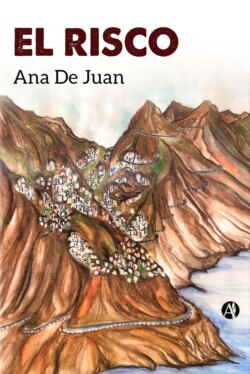Читать книгу El Risco - Ana De Juan - Страница 13
CAPÍTULO 9
El caldero de las papas arrugadas
ОглавлениеCandelaria, Ayoze, Joaquín y Gara no eran muy parecidos. Bueno, los dos niños sí tenían rasgos en común, el mismo tipo de cara, con ojos marrones y el pelo ondulado oscuro. Gara sabía que ella y sus hermanos tenían padres que además de inexistentes, eran distintos. Pero nunca les dijo nada a ellos para que no se dieran ni cuenta. Candelaria era la más bonita de todos. Tenía unos ojos gris claro enormes y su sonrisa le llenaba la cara de vida. Era redonda, de pelo rubio con bucles y muy alegre. Y tenía los mofletes siempre colorados, como su madre.
Joaquín, el mayor de los varones era un golfo y un gandul. Entendió desde muy chico que la posición de estar a la sombra de Gara, la hermana mayor, era el mejor escondite para sobrevivir. Armaba el follón y nunca estaba para recibir el castigo. Este era un niño inteligente, de buen corazón, pero que le colmaba la paciencia a un santo. Fue el que más cobró de su madre, porque era el que siempre se olvidaba aquello de no preguntar por el padre. Un día, cuando éramos más grandes, me confesó que él preguntaba mucho porque quería que su madre le pegue todo junto de una vez y de la culpa por haberlo hecho, los sentara a los hijos y les contara la verdad. Pero no lo consiguió. Su madre se murió cuando él tenía siete años y a Joaquín no le dio tiempo de cumplir con su plan.
Ayoze era muy callado y correcto. Era un niño silencioso, metido para adentro. Rara vez sonreía. Creo que él fue el que más sufrió de la familia la falta de un padre, el suyo o el ajeno, no importa, cualquiera. Me parece que le pasó lo mismo que a mí con respecto a la falta del mío. Pero él lo sufría con la cabeza gacha y la mirada en el piso. Me daba mucha pena cuando me venía a preguntar cosas de mi papaíto, como decía él. Creo que se conformaba con lo poco que yo supiera del mío, que por cierto, era más que lo que él conocía del suyo.
Y Gara, mi Gara, es difícil describirles a Gara. Me acuerdo que cuando era pequeña todos decían que su mirada era directa y transparente. Ella, como Candelaria, también tenía los ojos muy grandes, pero los suyos eran del color de la miel, y le pegaban muy bien con el pelo largo y liso, color castaño. Su cuerpo menudo era un torbellino, una máquina de no estarse quieta, como la madre. Desde el primer día que la vi me enamoré de ella. Pero no tenía idea que aquel nerviosismo que me entraba de repente, aquella sensación de que todo lo hacia mal delante suyo, de que me ponía colorado como un tomate sólo porque ella me miraba, o que no podía dejar de pensar en su cara un momento... era amor. Yo pensaba que lo que me pasaba en realidad era que había enfermado de algo raro que me producía calor, mareos y dolor de barriga. Era muy chico para darme cuenta que me había enamorado. Pero no lo era tanto como para haber olvidado nuestro primer encuentro:
Mi madre me envió a la casa de Seña Juana a llevarle un caldero con papas arrugadas recién hechas y me dijo: le das esto a la señora de aquella cueva de allí arriba y tú le dices que muchas gracias por lo de ayer.
Subí tratando de mantener el equilibrio para no enriscarme. Tenía seis años, más o menos, y el caldero pesaba más de la cuenta para mis dos manitas. Además, la tapa se iba tambaleando y se me cayó varias veces; y cada vez que eso pasaba, tenía que parar, dejar el caldero en el suelo apoyado en una piedra, bajar a recoger la tapa y volverla a poner. Cuando llegué arriba estaba tan cansado y enfadado con la tapa, las papas y la tontería humana de tener solo dos manos, que toqué en la puerta verde de la cueva de Seña Juana con una patada que me salió muy fuerte y la abrí a lo animal. Del otro lado Gara estaba sentada de culo en el piso, se tapaba la cara con sus dos manos y lloraba.
Yo no sabía qué hacer primero, solté el jodido caldero, que al chocar contra el piso hizo tanto ruido que despertó a un niño que empezó a llorar como un marrano. Mientras tanto, las papas corrían como locas para todos lados, y yo me desesperaba tras ellas, pidiéndole perdón a aquella niña, que ante tal lío se reía entre las lágrimas. Yo también me reí pero de nervios.
Gara se puso de cuatro patas conmigo a recoger las papas arrugadas, y a sacudirles un poco la basura del piso que se les había pegado en su carrera hacia todos los rincones de la cueva. Y para que su madre y mi madre no nos castiguen, a ella se le ocurrió ir a lavarlas muy bien en el grifo del fregadero. Quedaron limpitas como soles y ya no quemaban. Después las secamos con un trapo, las volvimos a meter en el cacharro y nos quedamos sentados en el piso jugando con el bebé, Joaquín, para que se calmara antes de que viniera Seña Juana.
Cuando la madre apareció por el hueco de la puerta, que había quedado abierta, lo primero que vio fue el chichón morado que tenía Gara en la frente, el que le hice al darle la patada a la puerta. Yo no sé cómo hacen las madres para darse cuenta de esas cosas al instante. Yo la tenía sentada a Gara delante mío y ni lo vi, y lo peor es que ella tampoco lo sentía y mira que era grande.
–¿Y a ti qué te pasó mi niña?
–Nada mami, que Joaquín lloraba y lo quise coger y me tropecé con la silla.
–Ay loquita, loquita, ¿y te duele mucho?, vamos a buscar una cuchara para que no se te hinche, venga ayúdenme... ¿y tú que haces aquí muchacho?
–Me mandó mi madre a decirle gracias y a traerle estas papas arrugadas...
–¡Ah, mira tú! –dijo, mientras metía la cabeza adentro del caldero para mirar–, esto sí que son papas limpitas. ¿Y cómo las arrugó sin sal?, tu madre sí que sabe “jusar” lo que no tiene, si señor, venga, vamos a buscar la cuchara..., alguna tiene que haber por aquí...
Y nos pusimos los tres a buscar mientras Gara y yo nos mirábamos de reojo, cómplices de nuestra primera mentira de enamorados. De enamorados en serio.
Aquel día Seña Juana le puso la bendita cuchara apretando el chichón hasta hacerla llorar otra vez del dolor. Dijo que así se le bajaría ahorita mismo y no le iba a quedar el “cardenal”. A mí me dio tanta pena verla llorar de nuevo que le dije que la deje, que el chichón la hacía más bonita y traté de quitarle el brazo que la apretaba. Cuando Seña Juana quitó la cuchara, nos contó que la gente que tiene dinero, baja los chichones con una moneda de cinco duros, en vez de hacerlo con una cuchara, y que también funciona, “lo que pasa –dijo– es que si lo haces con la moneda, le queda incrustado en la frente el perfil de Franco... y eso –nos aclaró–, sí que le va a quedar peor que el chichón”.
Gara me dio el primer beso de verdad unos cuantos bastantes años después, en la calle, una noche de Carnaval, ya éramos grandes, tendríamos dieciséis. Fue de repente, cuando caminábamos de la mano viendo a cientos de mascaritas, cosacos, animales, princesas, faraones, cariocas... Ella me frenó en seco en el medio de todo el barullo, me miró fijo y me dijo, “por aquella primera vez que nos disfrazamos de mentirosos y tontos ante mi madre”, y me besó con un poco de vergüenza. Después todo se detuvo, se silenció y se me vino el mareo de flotar de felicidad. Fue como lo había soñado siempre. No, fue mejor. Nunca más me volví a sentir solo.