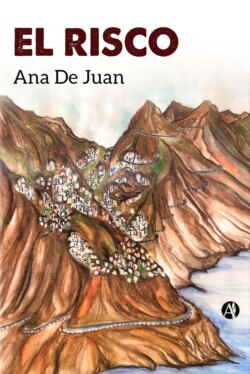Читать книгу El Risco - Ana De Juan - Страница 14
CAPÍTULO 10
El sector “T” del subsuelo de la Biblioteca Nacional
Оглавление“Se necesita hombre solo, con ganas de leer”, decía el diminuto texto que Salvador leyó una madrugada de invierno, en los Clasificados del Diario Clarín, que regala ese suplemento a los que buscan trabajo, y no tienen medios económicos para comprar el periódico completo.
Cuando llegó a la dirección indicada, ya había unas veinticinco personas, pero no le pareció mucho. Después de dos horas de espera, atrás suyo la cola era de más de trescientas. Un aviso tan amplio
–pensó– atrae a muchos desocupados en una ciudad de millones de habitantes como Buenos Aires.
La entrevista de trabajo fue muy corta. Se desarrolló en un cuartucho oscuro, con una mesa de fórmica gris con patas rengas, y bajo la luz –de un solo tubo– que parpadeaba nerviosa la imagen del hombre que la realizaba. El señor era bajito, seco como una pasa de uva, y tan gris como la mesa. Aquel hombre nunca levantó la vista para mirarlo a Salvador.
–¿Por qué está solo?
–Porque soy extranjero y no conozco a nadie.
–¿Por qué le gusta leer?
–Porque me interesa todo.
–¿Dirección, teléfono?
–No tengo...
–¿Por?
–Porque no vivo en un lugar fijo hasta que encuentre trabajo fijo. Según el relato de Salvador, sólo entonces el hombre levantó la vista muy despacio. Lo observó de arriba abajo varias veces, y le tendió su mano gomosa y mojada de sudor frío.
–Vuelva mañana a las siete en punto. El puesto es suyo.
El trabajo consistía en clasificar y acomodar los libros que estaban en el último subsuelo de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Era un puesto digno para alguien solo, nadie con una familia podría pasarse la vida en las catacumbas de la ciudad, bajo un manto de humedad irrespirable que petrificaba los huesos. Allá abajo había miles de libros sin título, sin autor, solo tenían polvo y olvido. Por lo que para clasificarlos había que leerlos sin apuro ni presiones familiares. Y Salvador no tenía ninguna de las dos cosas.
El horario laboral era de doce horas, con un corte de media para almorzar, pero después de unas semanas, Salvador comprobó que como nunca bajaba nadie hasta allí para controlarlo, podía usar dos o tres horas para comer, y hasta para dormirse una buena siesta. Él nunca se aprovechó de esa situación. Pero lo pensó.
El sueldo era ridículo, aunque suficiente, y el isleño estaba agradecido. En realidad él creía que aquel trabajo, en un sótano con escasa luz y húmedo, en aquel país tan al fin del mundo, parecía hecho a su medida. Y estaba feliz por eso.
Su vida entonces cambió. Conseguir aquel empleo, sentirse útil y capaz de llevarlo adelante, hacía que pareciera que todo iba a funcionar mejor, que iba a ser más fácil. Sus miedos más íntimos de convertirse en la letra de un tango, escrito para sufrir y para llorar por dentro, habían desaparecido de su mente. La vida ya la sentía más respirable.
Después, un poco más adentro, en el corazón y en los sentimientos, escondido bajo aquel entusiasmo repentino, Salvador seguía teniendo un agujero; el que le recordaba que en Tenerife había dejado una familia abandonada.
Salvador vivió con esto todas sus horas. Por eso, los viernes de cada semana, religiosamente y sin nada ni nadie que lo pudiera impedir, le escribía una carta a su mujer y a sus hijos contándoles cómo le estaba yendo. Carta que al terminar, metía en un sobre, cerraba con mucho cuidado, le ponía la fecha bien grande en el ángulo superior izquierdo, y lo guardaba en una caja de madera. En el sector “T”, del último recoveco del sótano, en el subsuelo de La Biblioteca Nacional de Buenos Aires.