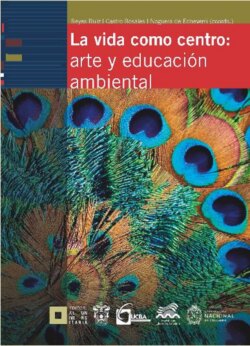Читать книгу La vida como centro: arte y educación ambiental - Ana Patricia Noguera de Echeverri - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 2 Literatura: fértil vientre contra el ecocidio y el olvido Javier Reyes Ruiz
ОглавлениеEl estallido de la actual crisis civilizatoria ha provocado que perdiéramos, especialmente a partir del siglo xx, la confianza en el destino. “El navío Tierra navega entre la noche y las tinieblas”, dice Edgar Morin (1999). En el contexto de un indispensable cambio de época, requerimos recuperar el sentido de la utopía (en cuya esencia está la convicción de que es necesario construir un mundo distinto), no sólo para reconectarnos con los sueños colectivos, sino para retomar lo que hemos ido perdiendo en las últimas décadas: razón y rumbo. Es posible prever que las utopías del siglo xxi estarán marcadas por la insurrección de la espiritualidad y las emociones, no para arrinconar a la razón, sino para ponerla en equilibrio. Y a diferencia de siglos pasados, frente al extendido deterioro ambiental de la biósfera, las utopías de hoy no podrán ignorar el papel protagónico que juega la Vida, esa bondad suprema, como la llamaba Xavier Villaurrutia, que es la que permite que el mundo sea el mundo. Y en este contexto, la literatura se conecta no sólo como territorio en el que se debaten las utopías, sino como espacio en el que se describe y analizan las virtudes y las profundas contradicciones de las sociedades humanas.
Jaime Labastida inicia uno de sus libros (2015: 15) expresando que cuando el humano adquirió el lenguaje articulado empezó a “hablar(se) a sí mismo para edificar el amor, comprender el sueño y luchar contra la muerte”. Miles de años después seguimos con esos viejos empeños, pero nuevas circunstancias nos obligan a darle prioridad al enfrentamiento con la muerte, es decir, a apostar por la vida. Y en tal sentido, hoy resulta impostergable que la literatura, esa creación profundamente humana, se levante como voz y como arma, sin perder la belleza y la verdad como parte de su esencia, para edificar un proyecto civilizatorio que sintonice menos con la muerte.
¿Cuál es la función de la literatura en un mundo en el que pareciera que la vida ya no es una prioridad? ¿Siguen siendo útiles las obras literarias, en medio de una realidad cargada de sin sentido humano y deterioro ecológico? ¿No sería mejor salir a sembrar un árbol o limpiar un río que aposentarse a leer un libro?
Este capítulo parte de la premisa de que la literatura sigue plenamente vigente como compleja expresión humana, no sólo porque el ejercicio de escribir y de leer permite continuar la saga de descubrimientos del sentido de la vida, sino porque impulsa la invención y los sueños. Por eso no basta con salir a sembrar árboles o limpiar ríos, es indispensable escarbar en nuestra interioridad, reconstruirnos permanentemente en los otros, reubicar nuestra presencia humana en el seno de la naturaleza que también somos; y en este trayecto la literatura es un motor fundamental, sobre todo aquella que es optimista pero no ingenua, que sin perder la capacidad de denuncia, sea franca partidaria de la esencia de la vida.
Aunque la literatura ha sido siempre una madeja de posibilidades y propósitos, destaca que se convirtió también una lograda forma en que el humano ha conseguido atrapar el tiempo vivo de cada época. Es por ello que frente a la crisis que enfrentamos la literatura puede brindar múltiples contribuciones. Voy a referirme sólo a dos de ellas: su aporte al entendimiento de la vida y su colaboración para crear y arraigarnos en territorios que le dan sentido al ser y estar en el mundo.
1 1. La primera se refiere a que aporta una mayor comprensión sobre la vida y sus posibilidades. Con la literatura hemos aprendido que la vida es mucho más profunda y compleja que el inconmensurable latido de la biósfera. Hoy estaríamos muy limitados en la comprensión del significado y la complejidad de la vida sin los aportes de los enormes naturalistas y biólogos como Van Leeuwenhoek, Charles Darwin, Hans Sloane, Paul Ehrlich, Jared Diamond, entre tantos otros. Pero también sabríamos mucho menos de la esencia de la vida sin Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare, Pessoa, Nabokov, Neruda, Borges, por citar unos entre miles.
2 Sin embargo, y quizá suene esto a un atrevimiento mayor: las obras literarias, con todas sus vacilaciones y ambigüedades, han comprendido y abordado de manera más profunda e integral el vínculo entre el individuo, la cultura y la naturaleza. Así, en las últimas décadas a tantos escritores les debemos que hayan ido mucho más allá de la descripción o la denuncia de la barbarie que hoy predomina; que se hayan arriesgado a abonar a la comprensión de la vida actual, pero no desde el plano de la conformidad o la neutralidad académica, sino desde el territorio de lo subversivo y lo posible.
3 Poetas y narradores nos han hecho comprender, con palabras de estrujante verdad y belleza, que vivimos en el vientre de un presente precario, que la incertidumbre es hoy ánimo y atmósfera, que sentimos el abrazo amargo del desencanto y que hay un estruendo de un terremoto civilizatorio. Xavier Villaurrutia, poeta nuestro, escribió hace algunos años: “… no es la noche sino la ceguera lo que llena de sombra nuestros ojos” (Paz et al., 2008)
4 Pero a pesar de este oscuro panorama, hay tantos escritores que, a punta de palabras luminosas, nos conducen a no desmoralizarnos ante una realidad que es un mar de sombras, pues como ha enfatizado Lipovetsky (2008), la denuncia apocalíptica es fácil y cómoda, el verdadero compromiso, intelectual y ético, es pensar el mundo para encontrar salidas.
5 En este sentido, cuántas obras literarias han sido un refugio o un regazo para defendernos de una realidad de espanto. Y con ellas hemos aprendido que la vida es ancha, que en ella sigue habiendo lugar para la belleza, el amor, la energía vital, la fe. Así, y sólo por poner un ejemplo, Saramago (2000) en Ensayo sobre la ceguera, nos lleva a comprender la angustia de vivir en una sociedad impedida para ver, pero a la par nos convence de que cuando más sombría es la realidad, se acrecienta el deseo y la posibilidad de luchar por recuperar la luz y con ella el porvenir. Vargas Llosa (2014: 35) afirma que “una sociedad impregnada de literatura es más difícil de manipular desde el poder, y de someter y engañar, porque ese espíritu de desasosiego con el que volvemos después de enfrentarnos a una gran obra literaria crea ciudadanos críticos, independientes y más libres que quienes no viven esa experiencia”.
6 La novela, el cuento, la poesía, el teatro, nos ayudan a entender la abundancia del mundo. Hay momentos en que pareciera que la literatura deja de ser una metáfora de la vida, y se convierte en el escenario de la vida misma. En tal sentido, Lévi Strauss planteó que la realidad es amplia y compleja, y frente a ella el arte es un microcosmos que reproduce o refleja en una escala menor, pero fiel, esa realidad. Las grandes obras literarias son, siguiendo esta imagen, pequeñas muñecas rusas, matrushkas polisémicas que encierran o sintetizan, pero no empobrecen, lo que el mundo es. De ahí su poderosa capacidad para hacernos pensantes.
7 En su libro El arte de la novela (2000) el escritor checo Milan Kundera afirma que “la novela es un arte nacido de la risa de Dios”, y que este género literario conoció el inconsciente antes que Freud, la lucha de clases antes que Marx, la fenomenología antes que Husserl. Yo me atrevería a decir que adelantarse, desde la plataforma del conocimiento emocional, o como diría don Miguel de Unamuno “pensar el sentimiento, sentir el pensamiento”, ha sido uno de los papeles de la literatura y no sólo de la novela. En tal línea, podría agregarse que ésta, la literatura, intuyó la crisis ambiental antes que el Club de Roma y su pionero informe Los límites del crecimiento, publicado en 1973. Esta premisa kunderiana nos remite a pensar que las obras literarias, con su propia lógica, con la luz de la tinta y la palabra, escudriñan la existencia, hurgan en lo humano, sondean la realidad social y buscan comprender y celebrar, que no dominar, la naturaleza. Y lo han hecho con anticipación y mayor perspicacia que las disciplinas científicas, como sugiere Kundera.
8 Mientras la ciencia normal ha buscado la verdad para construir leyes universales, la literatura ha explorado la ambigüedad que la vida lleva encima. Quizá la primera ha resultado más astuta, pero la segunda, más sabia. A diferencia de las ciencias ambientales, la literatura no se queda en los recuentos de los daños ecológicos y sus causas, sino que se sumerge en las profundidades humanas y trata de entender el feroz enfrentamiento del hombre con la naturaleza. Así, y sólo por poner otro ejemplo, Rómulo Gallegos en su novela Canaima, publicada en 1935 (mucho antes del surgimiento del ambientalismo, que se dio por allá de los años 70), desnuda el empecinado espíritu de conquista de Marcos Vargas. La lucha central de este protagonista es por humanizar a la selva venezolana, es decir, hacerla a la medida del hombre. Gallegos escudriña en la novela, no sólo la idea de que naturaleza representa para el humano un misterio milenario que debe ser descifrado y dominado a punta de razón y fuerza. Cuarenta años después, algunas interpretaciones científicas enfatizan que la actual crisis civilizatoria está fundamentada en esta escisión entre la sociedad y la naturaleza, idea que tiene una fuerza central en la trama de Canaima.
9 Es así, en medio de una realidad tan difícil de ordenar y de entender, que muchas producciones literarias han contribuido, levantando la voz, a interrogarnos sobre dónde estamos y qué viene después. Una posible respuesta es que nos ubicamos en el umbral, no del fin del mundo, sino de una derrota civilizatoria profundamente cara, que obligará a construir sobre las ruinas una historia nueva. Para lo cual se requiere, diría el historiador francés Michelet, ejercer el derecho inalienable de soñar el futuro.
10 Parte del núcleo duro de la literatura está en esa capacidad cuestionadora, que nos impide quedarnos en la superficie de lo que uno mismo es y de lo que son los otros. Sin embargo, no todo se remite a la crítica, pues como afirma Jorge Riechmann (1990), poeta español, las obras artísticas también han sido a menudo esbozos de una mejor humanidad futura, es decir, una anticipación sugestiva sobre la comunidad humana.
11 La literatura, de esta manera, confirma algo que todas las expresiones artísticas murmuran: no habrá un futuro vivo si procede de un presente muerto. Ante esta premisa, ¿dónde podemos buscar signos que dejen ver la grandeza de nuestra especie para escapar del laberinto actual? Seguramente en los grandes descubrimientos y obras históricas, y también en simples hechos cotidianos que muestran la generosidad y la entrega de gente, aparentemente pequeña, como el caso de Las Patronas, mujeres pobres del sur de México que cocinan para regalar comida a los migrantes que pasan en el tren conocido como La Bestia.
12 Pero no podemos olvidar que la literatura se ha constituido, desde siempre, en una abundante fuente, hermosamente subjetiva y no convencionalmente científica, de lo que nuestra especie es capaz de ser y de pensar. Las obras literarias son un luminoso reflejo de la experiencia humana. Montadas en la milagrosa máquina de la imaginación, de las emociones y de la inteligencia, nos han ayudado a entender que la vida, y en ella la sociedad, es un flujo desbordado que se autotransforma. Es en esta convicción que se cimientan las posibilidades de un futuro vivo.
13 La literatura muestra, afirma Carlos Fuentes (2011), que las posibilidades que negamos son sólo las posibilidades que no conocemos. Lo que vale es que en medio de los latidos de la desesperanza, la poesía, el cuento, el teatro y la novela producen tañidos de posibilidades, y en medio de ellos se escucha el corazón de la vida.
14 Ahora bien, no podemos caer en la ingenuidad de afirmar que la literatura es capaz de redimir al humano por sí misma, de extirpar la sed de crueldad y sangre de la que está impregnada la historia, de erradicar la soledad o de cambiar el curso de las tragedias cotidianas. A pesar de que la literatura ha advertido con vasta anticipación e inteligencia de muchos males, que ha desmenuzado nuestras contradicciones y trazado salidas a los laberintos personales y sociales, el mundo no se ha salvado ni se salvará sólo con ella.
15 2. Un segundo aporte de la literatura es que nos obsequia territorios. Por lo general a esto no se le da tanto valor, pero si consideramos que el territorio es un elemento central del ambientalismo, esta aportación gana enorme importancia.
16 No hay ideas sin territorio, ni aún en realidades abstractas como las creadas por Borges. Y la literatura, desde siempre, nos ha hecho visitar, ya sea con la evocación o con el estremecimiento que produce lo nuevo, lugares oscuros o luminosos que la vida muestra y que el escritor nos obsequia y, muchas veces, nos enseña a descifrar. De ahí que las obras literarias nos permitan, como diría Paul Valéry (citado por Morey, 2007), “descubrir los lugares no ocupados todavía por el sentido”.
17 Y tales territorios no afloran sólo del talento de quien los describe o los imagina, sino de la realidad que palpita hasta en los rincones más inertes o más insospechados de la biósfera. La literatura atrapa lugares y luego, con palabas, los esparce como polen. Y, como lectores, en esa fiesta de la vida se nos dilata la mirada para poder atravesar el mundo sin levantar la vista. Así es como en las páginas nacen geografías, tanto físicas como espirituales, que con mucha frecuencia se convierten en un banquete de estética verbal.
18 Entre los lugares que obsequia la creación literaria, la naturaleza ha jugado un rol protagónico, pues ha sido y es, aunque ahora con menos fuerza, un personaje en sí mismo o un eje medular de muchas obras. La literatura, binocular y microscopio a la par, ha mostrado al entorno natural no sólo como escenario y paisaje, sino también como protagonista con identidad propia.
19 Un verso del poeta nicaragüense Pablo Antonio Cuadra (2010), de su poema “La ceiba”, sintetiza magistralmente esta visión de la naturaleza como núcleo duro de la Vida: “Allí donde nace este árbol es el centro del mundo”.
20 Así, en la novela, y también en la poesía, encontramos que la naturaleza es admirada y despreciada, amada y temida, inocente y violenta, fraterna y cruel, generosa y fatal, exuberante y estéril, creadora y voraz. Infierno verde y paraíso verde. En tal contexto, el hombre deambula en una naturaleza que le hace sentir ese miedo, tan profundo, de ser creatura menor, pero dispuesta a la violencia para subyugar las fuerzas naturales, aun a sabiendas de que sin ellas ni la vida –en buena medida– ni la creación literaria serían posibles.
21 En este sentido, y haciendo referencia sólo a América Latina, sin la selva qué sería la novela La vorágine de José Eustacio Rivera, Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga; la poesía de Carlos Pellicer, Los pasos perdidos de Carpentier, El Hablador de Mario Vagas Llosa. Sin el mar qué serían Los viejos marineros de Jorge Amado o el Barco de los muertos de B. Traven, o El viejo y el mar, del cubanizado Hemingway. Sin el desierto qué sería la novela Casi nunca, de Daniel Sada o El Cristo de Elqui, de Hernán Rivera, o Noches del sertón de Guimarães Rosa, o La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Pero también la selva, el desierto y el mar requieren de la pluma de los escritores y de los ojos de quien lee para renacer con sentidos nuevos. Así, en el triángulo que se forma entre la naturaleza y sus habitantes, las palabras de quien escribe y la percepción de quien lee surge una espiral vital, convertida en un apabullante triunfo de la existencia.
22 Por otro lado, la literatura muestra también que la naturaleza y las identidades son indesligables. No hay persona ni personaje que no refiera un recuerdo, una impresión, un estado de ánimo ligado a determinado clima, a un paisaje, a un árbol, al canto de un ave. La narrativa y la poesía muestran que humano y naturaleza son elementos indisolubles en el alma del mundo.
23 Ahora bien, los autores universales nos han regalado en sus obras territorios maravillosos, pero sería un grave error quedarnos sólo con ellos. No podemos vivir con identidades prestadas. Siempre nos hará falta leer la literatura que se produce en nuestro propio país o región, pues es ahí donde crece la raíz de las visiones locales, que se manifiestan en las costumbres y en las maneras particulares de entender el mundo. Balzac, Dostoievsky, Eliot, Mann, Asturias, Cortázar, entre incontables autores de tamaño universal, nos regalaron territorios que nos han hecho ciudadanos del mundo, pero no podemos circunscribirnos a ellos, requerimos nutrirnos de las realidades geográficas y culturales que nos han brindado Yáñez, Rulfo, Fuentes, Arreola, Ibargüengoitia, Monsiváis, Villoro, entre otros muchos.
24 En la literatura del siglo xxi, frente a los agudos problemas ambientales, el espacio geográfico en el que se mueven los argumentos está llamado a ser un elemento central de toda trama. La naturaleza ajena y temida o la naturaleza propia y amada, recibirá muy probablemente cada vez más roles protagónicos en poemas, cuentos y novelas, quizá bajo la amenazante sombra de su profundo deterioro. En este contexto, me pregunto, retomando una idea de Niall Binns, poeta inglés, si el deterioro de la naturaleza no significará también el deterioro de la literatura: “Grandes símbolos aparentemente intemporales (el mar, el río, la lluvia, el aire, el bosque, la tierra) se están perdiendo y con ello la alegría del lenguaje” (citado por Ostria, 2010).
25 Glen Love (citado por López Mújica, 2014) señala: “Hoy en día, la función más importante de la literatura es redireccionar la conciencia humana hacia una consideración total de su importancia en un mundo natural amenazado [...] reconociendo la supremacía de la naturaleza, y la necesidad de una nueva ética y estética”.
26
Difícilmente la literatura podrá hacer suficiente contrapeso a la manipulación industrial de las conciencias, potenciada por las intermediaciones electrónicas. A pesar de ello, con las obras literarias –muchas de ellas divulgadas también a través de dichas intermediaciones–, hemos aprendido a apreciar la armonía de lo invisible, a atesorar las estrellas y los peces, las percusiones de la luz y del color. Aunque también nos han ensanchado los ojos para escudriñar mejor el alma negra de los tiempos. La literatura, entonces, nos permite asomarnos por encima de los muros que nos pone enfrente la racionalidad radical que hoy predomina, y nos brinda acceso para apreciar que más allá de la descripción del mundo, que tanto impulsa el positivismo científico, está la posibilidad de comprenderlo, de compenetrarse en él, y con ello tender un puente de fraternidad con las manifestaciones de la vida.
Diógenes buscó al Hombre con una lámpara, miles de años después no sabemos si alguien ha logrado tal hallazgo, pero hoy necesitamos una luz más intensa y más sabia, que nos facilite también encontrar la naturaleza que perdimos por el camino de la historia. Una contribución a esa luz está en las obras literarias. No tengo idea si el futuro nos espera con una literatura de alta calidad; los críticos se contradicen tanto. Pero me parece irrebatible que necesitamos de ella para abanderar la consigna de “ejercer una militancia por la Vida”. Rosenzvaig (2009) nos invita a la obcecación por resistir desde y para la Vida, pues es con lo que contamos para disipar el color de la zozobra, no sólo en la sociedad sino en la naturaleza toda. Por eso hoy nos resultan indispensables obras literarias que permitan imaginarnos una naturaleza no instrumentalizada, que tenga voz, que sea mucho más que un escenario estético y que la valoremos como lo que es: el útero eterno del que no podemos desprendernos. La literatura, entonces, como memoria y proyección, como creación que nos regala ojos atentos para observar el mundo, no sólo para notar que está enfermo, sino para percibir que la vida es una feria de tiempos y de planos distintos y, a la vez, un carnaval de posibilidades, aun en los momentos más oscuros.