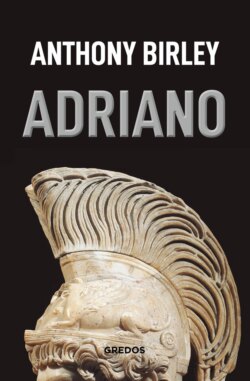Читать книгу Adriano - Anthony Birley - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN EL EMPERADOR ADRIANO
Оглавление«El más notable de todos los emperadores romanos»; así describía a Adriano hace casi un siglo un historiador de la Roma imperial. Lo que ha impresionado sobre todo tanto a los antiguos escritores como a los estudiosos modernos es la energía incesante de aquel hombre «que marchaba al frente de sus legiones por sus dominios del mundo», y su «insaciable curiosidad». Adriano pasó nada menos que la mitad de su reinado de veintiún años lejos de Roma e Italia, viajando por casi todas las provincias de su extendido imperio. Su presencia se puede documentar en más de treinta. Sería más sencillo enumerar aquellas en las que no podemos probar su estancia: Aquitania, Lusitania, Creta, Chipre, la Cirenaica, Cerdeña-Córcega—aunque probablemente visitó todas, excepto la última—. Lo cierto es que, en el momento de acceder al poder a la edad de cuarenta y un años, ya había pasado fuera de Roma más de la mitad de su vida adulta.1
Este interés fundamental por las provincias, que halla una vívida expresión en la serie de monedas conmemorativas acuñadas en sus últimos años, se centró en parte en los ejércitos y las fronteras. Adriano rompió de forma clara e inequívoca con la política de su predecesor, Trajano, al abandonar inmediatamente después de su acceso al poder los territorios recién adquiridos más allá del Éufrates y evacuar a continuación algunas comarcas situadas al otro lado del curso bajo del Danubio. A aquellas medidas les siguió la construcción de varias líneas fronterizas artificiales, la más compleja de las cuales fue su Muro de Britania. Se puede discutir si esas líneas, en latín limites, significaron un auténtico cambio en la realidad militar, pero difícilmente se les podrá dar más valor del que tienen, pues fueron una señal clara para los tradicionalistas romanos, que seguían ansiando una ampliación continua de las fronteras, un imperium sine fine. La expansión debía concluir, aunque el emperador estaba decidido a mantener el ejército en un estado de máxima preparación.
El abandono de las conquistas de Trajano provocó una reacción hostil; se sospechaba, además, que su adopción de Adriano en el lecho de muerte había sido una impostura orquestada por Plotina, viuda de Trajano, en interés de su favorito. Aquellos resentimientos y sospechas fueron el trasfondo de la «conspiración»—según el término con que fue conocida—organizada por cuatro importantes senadores, ejecutados sumariamente durante los primeros meses del reinado de Adriano. Aunque afirmó no haberlas ordenado, Adriano fue acusado de aquellas ejecuciones y se ganó en consecuencia la desconfianza de la elite. El «asunto de los cuatro consulares» arroja una sombra sobre la primera parte de su reinado. Adriano reaccionó con un derroche de generosidad mostrándose pródigo con la plebe, concediendo reducciones fiscales y llevando a cabo un gran programa de construcciones en la capital. Uno de los elementos del proyecto fue la edificación de un nuevo templo dedicado a Roma y Venus; la ceremonia de colocación de la primera piedra tuvo lugar el 21 de abril del año 121, fecha de la fundación de la ciudad, en vísperas de la primera gran gira del emperador—como para demostrar que, a pesar de los favores otorgados a las provincias, Roma seguía desempeñando una función central—. Pocos años después, Adriano comenzó a retratarse ostentosamente como un segundo Augusto.
Tras aquella larga primera gira—cuya fase occidental, interrumpida bruscamente el 123 al surgir una emergencia que reclamó su presencia en Oriente, se completó con su visita a África el 128—, la atención de Adriano estuvo dedicada exclusivamente al Este. Después de algunos intentos provisionales de hacer del santuario de Apolo en Delfos un nuevo centro, puso en marcha en la mitad del Imperio donde se hablaba griego un programa complejo para convertir a Atenas en una especie de segunda capital imperial, sede de una nueva liga de todos los helenos, el Panhelenio. Al parecer, Adriano se veía a sí mismo como un nuevo Pericles que daría remate a las ideas que, supuestamente, había intentado hacer realidad el Decreto del Congreso de aquel estadista griego. Como sede del Panhelenio eligió el gran templo de Zeus Olímpico, inaugurado el siglo VI a. C. por el týrannos ateniense Pisístrato. El templo no había llegado a terminarse, a pesar de que el rey seléucida Antíoco Epífanes financió generosamente su construcción en el siglo II a. C. Los griegos respondieron encantados al programa panhelénico de Adriano. Según muestra la literatura de la época, estaban absolutamente ansiosos por revivir su glorioso pasado y le otorgaron el nombre de Olympios,‘Olímpico’, dado en otros tiempos medio en broma a Pericles, y que era también el epíteto del principal dios de los helenos.2
Si Adriano emuló y superó al rey sirio no lo hizo solo dando remate al Olimpieo; al igual que Antíoco tres siglos antes de él, intentó también helenizar a los judíos. Es la única explicación posible a su orden de prohibir la circuncisión y convertir la arruinada ciudad de Jerusalén en una colonia denominada Elia Capitolina, con un templo de Júpiter o Zeus que se levantaría sobre el sancta sanctórum. Aquella medida fue un error de cálculo atroz. La sublevación provocada por ella acabó en una gran guerra. Simón ben Kosiba, o Bar-Kojba, un líder carismático, liberó una parte importante de Judea y mantuvo en vilo durante tres años a las fuerzas romanas en un conflicto sangriento.
Entretanto Adriano había sufrido un trauma personal. Se había casado a los veinticuatro años con Sabina, una pariente lejana sobrina nieta de Trajano. El matrimonio no tuvo hijos y fue una relación sin amor—al menos después de dos décadas—. Adriano, en cualquier caso, se interesaba más por los varones. En algún momento de sus viajes por el Este conoció a un hermoso muchacho bitinio llamado Antínoo, lo introdujo en su séquito y se enamoró de él intensamente. No sabemos cuánto tiempo estuvieron juntos. Se puede deducir legítimamente que, tanto en este como en otros aspectos, el propio Adriano creía comportarse de acuerdo con la tradición de la Grecia clásica según la cual el hombre de más edad era el eraste-s, ‘el amante’; y el joven bello, el erómenos, ‘el amado’. Aquel tipo de relaciones habían gozado siempre de aceptación y habían sido, incluso, apreciadas entre los griegos. En Roma las actitudes eran diferentes, aunque la creciente helenización de las clases más altas había tenido también sus efectos; además, Adriano había sido un devoto de lo helénico desde que era un muchacho, lo que le valió el apodo de Graeculus (‘El grieguito’). Hemos de suponer que Antínoo acompañó constantemente a Adriano, en especial cuando este se entregaba a su pasión por la caza, al menos en su último gran viaje, iniciado al final del verano del año 128. Sin embargo, Antínoo murió ahogado en el Nilo en octubre de 130. Tanto si su fin se debió a un suicidio o, incluso, a algún tipo de sacrificio inducido por el consejo de un sacerdote o «mago» egipcio como si se trató, simplemente, de una muerte accidental, el dolor de Adriano no tuvo límites. El joven muerto fue declarado dios, y los griegos, al menos, respondieron al nuevo culto con entusiasmo.
Aunque logró presidir la culminación del proyecto panhelénico, la inauguración del Olimpieo en Atenas en la primavera del 132, inmediatamente antes del estallido de la guerra judía, Adriano fue en sus últimos años lo más parecido a un hombre deshecho. A su vuelta a Roma, a finales del 134, su salud era precaria. El 136 se decidió, por fin, a nombrar un sucesor y adoptó como hijo y heredero a un joven senador llamado Ceyonio Cómodo, a quien dio el nombre de Lucio Elio César. La elección pareció desconcertante y no fue bien recibida entre la elite. Las cábalas sobre los motivos de Adriano cundieron ya en su época, y los estudiosos modernos han ido aún más lejos. Su pariente masculino más próximo, su sobrino nieto Pedanio Fusco, tuvo una reacción airada; el 137—tarde, evidentemente—dio algún paso, y fue ajusticiado; su abuelo, Julio Serviano, cuñado de Adriano, un hombre de noventa años, fue obligado a suicidarse. El nuevo César falleció poco después del asunto de Fusco, y Adriano se vio obligado a encontrar un nuevo sucesor. Esta vez su elección fue más segura y recayó sobre un hombre sólido de edad madura,Aurelio Antonino, quien a su vez recibió órdenes de adoptar a Lucio, hijo de corta edad de Elio César, y a su propio sobrino político, Marco, garantizando así la sucesión con tiempo suficiente. Parece probable que la persona elegida realmente por Adriano desde el primer momento fue Marco, que contaba entonces dieciséis años, y que se pensó en Elio César y, luego, en Antonino para mantener el trono ocupado hasta que aquél fuera lo bastante adulto para sucederles. Marco había sido prometido en matrimonio «por deseo de Adriano» a la hija de Elio César antes de la adopción de este. Su familia tenía algún parentesco con la de Adriano; Annio Vero, abuelo de Marco, había recibido de Adriano honores señalados; y Marco había sido uno de los favoritos del emperador, impresionado por sus magníficas cualidades de carácter desde la niñez. La crisis sucesoria concluyó así de manera feliz. Pero, debido a las muertes de Fusco y Serviano, además de las de otros, que, obviamente, se habían enemistado con el emperador, incluidos algunos amigos íntimos, y que se atribuyeron a Adriano, la impopularidad de este había alcanzado niveles muy altos en el momento de su fallecimiento. De hecho, en un primer momento, sus restos fueron depositados apresuradamente en Putéolos (Puzzuoli), lugar próximo al de su muerte, pues era «odiado por todos». Antonino tuvo que pelear con el Senado para conseguir su apoteosis. Es probable que no fueran muchos los que lloraron su pérdida.
Durante los últimos meses de su vida, Adriano escribió una autobiografía de la que se ha conservado solo un fragmento, aparte de algunas citas breves en dos autores de principios del siglo III, senadores ambos, cuyas obras constituyen directa o indirectamente la principal fuente de información sobre él. A comienzos del siglo III, uno de esos autores, Mario Máximo, biógrafo imperial, escribió una segunda colección de vidas que continuaba la de los Doce Césares de Suetonio. Máximo trató a Adriano con cierto detalle e hizo de él un retrato general ambivalente, con cierto hincapié en sus facetas oscuras. Sin embargo, las Vitae Caesarum de Máximo se han perdido y las conocemos casi exclusivamente por la utilización que hizo de ellas la enigmática Historia Augusta (HA), escrita a finales del siglo IV. La vida de Adriano, con que comienza la HA, es una compilación precipitada que nos ofrece no solo una drástica condensación sino, también, a veces, curiosas repeticiones. La vita de Adriano de la HA tiene como anexo una biografía fundamentalmente ficticia de Elio César; y las vitae de Antonino, M. Aurelio y L. Vero nos proporcionan mucha más información. Casio Dión, contemporáneo de Máximo, escribió una Historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta su propia época. Es posible que se sirviera de la biografía de Adriano escrita por Máximo—muchos apartados coinciden con gran exactitud con la HA—. Pero el libro 69 de la obra de Dión, que cubría su reinado, solo se conserva en extractos y en un resumen bizantino.3
El estado fragmentario de las dos fuentes principales supone dificultades obvias para el historiador. Hay, no obstante, otras obras que completan el cuadro. Aunque no mencione a Adriano, la literatura dedicada a los períodos de Flaviano y Trajano se puede explotar para reconstruir la sociedad en la que aquel pasó las cuatro primeras décadas de su vida. Los poetas Marcial y Estacio además de Quintiliano, el profesor de oratoria, dan, por ejemplo, información sobre la época de Domiciano. Las Cartas y el Panegírico de Plinio arrojan mucha luz sobre la sociedad y las actitudes de los senadores en tiempos de Trajano—un buen número de amigos y parientes de Adriano son destinatarios de la correspondencia de Plinio o se mencionan en su obra—. En el lado griego abunda el material útil en los ensayos de Plutarco (los Moralia), los discursos de Dión de Prusa (Crisóstomo) y el relato de Arriano sobre las enseñanzas de Epicteto, admirado por Adriano y a quien probablemente visitó por las mismas fechas en que lo hizo aquel. Arriano trabó amistad con Adriano, y algunas de sus obras—la Circunnavegación (Periplus) del Mar Negro y los Tactica, así como el fragmento de una tercera obra del mismo período, cuando Arriano era gobernador de Capadocia: el «Orden de batalla (Éktaxis) contra los alanos»—estuvieron dedicadas al emperador.
Arriano no es el único autor contemporáneo cuyas obras se han conservado. Existen fragmentos de la voluminosa producción de Flegonte de Tralles, liberto de Adriano, algunos de los cuales resultan útiles para reconstruir los desplazamientos del emperador. Un manual sobre asedios (Poliorcetica) atribuido al arquitecto Apolodoro de Damasco puede arrojar luz sobre la guerra contra los judíos. El poeta alejandrino Dionisio «el Periegeta [‘el Guía’]» fue autor de un largo poema que describe el mundo conocido y posee un valor indirecto para Adriano. Una pieza curiosa es la obra sobre fisiognomía del extravagante sofista Antonio Polemón de Esmirna. Solo se ha conservado en traducción árabe, pero un pasaje nos instruye sobre los viajes de Adriano en la década de 120. Contamos también con obras de otro sofista contemporáneo, Favorino de Arlés (una de ellas, escrita sobre papiro, no fue descubierta hasta la década de 1930). Toda esta documentación contribuye a dibujar un cuadro de la vida intelectual de la época que respalda lo que podemos hallar en una obra recopilada algunas décadas después, las Noches áticas de Aulo Gelio—donde se cita al propio Adriano en varias ocasiones—y, sobre todo, en las Vidas de los sofistas de Filóstrato, escritas un siglo después de la muerte del emperador. Algunas personalidades intelectuales punteras de la época de Adriano, en particular Favorino, Polemón y Herodes Ático, figuran de manera destacada en las obras de Gelio y Filóstrato.4
Hubo, desde luego, otros autores que escribieron en la época de Adriano. El poeta Floro, por ejemplo, cuyo intercambio de versos con él aparece citado en la HA, compuso una breve historia, basada en Livio, sobre las guerras de Roma hasta el tiempo de Augusto que nos ofrece un atisbo de las actitudes del período en que fue escrita. Otro poeta, Juvenal, escribió también en tiempos de Adriano. Su obra contiene una indicación cronológica clara—un cónsul sufecto (sustituto) del año 127—, y se pueden extraer otras de sus Sátiras para obtener información acerca del reinado. El biógrafo Suetonio ocupó bajo Adriano un cargo importante, el puesto de primer secretario, o ab epistulis. El año 122 fue despedido sin contemplaciones junto con su valedor, el prefecto de la Guardia Septicio Claro, a quien había dedicado ya, al menos, las dos primeras biografías, Julius y Augustus, de su obra Vidas de los Césares. Las diez restantes, de Tiberio a Domiciano, fueron compuestas probablemente después de que Suetonio fuera destituido de su cargo. La criba de los Césares en busca de indicios sobre las actitudes de Suetonio respecto a Adriano constituye un procedimiento legítimo. Lo mismo se puede decir, por supuesto, de los Anales de Tácito, cuyas monografías tempranas, Agricola y Germania, son, sin duda, indirectamente significativas para los primeros años de Adriano, momento en que fueron escritas. Sin embargo, la fecha de composición de los Anales es una cuestión debatida. Tácito nació a finales de la década del 50 y tenía, por tanto, unos sesenta años cuando Adriano accedió al trono. Se pueden decir muchas cosas a favor de la opinión según la cual acababa de comenzar la redacción de los Anales en ese preciso momento. En cualquier caso, tanto si lo hizo de forma casual como deliberada, varios pasajes de los Anales proporcionan comentarios instructivos acerca del emperador.5
A pesar de su pérdida, la autobiografía de Adriano sobrevive de alguna manera en varios de sus otros escritos, tanto en prosa como en verso. Ya hemos mencionado el intercambio de poemas con Floro. Se conservan también otras dos composiciones latinas de Adriano, un epitafio a su caballo favorito y—algo mucho más enigmático—su postrera alocución a su alma, su «adiós a la vida». Algunos de sus discursos y cartas oficiales, la mayoría fragmentarios, conservados en piedra o papiro, y algunas de sus respuestas a cuestiones legales, citadas en particular en el Digesto, constituyen en conjunto un considerable cuerpo de material documental. Se conserva también la curiosa colección de Sententiae Hadriani, sus respuestas evidentemente improvisadas dirigidas, sobre todo, a demandantes, conservadas como ejercicio escolar para ser traducidas al griego.6
Los oradores Frontón y Elio Aristides, del período inmediatamente posterior a la muerte de Adriano, nos ofrecen comentarios implícitos y explícitos acerca de él. Las cartas de Aristides, similares en muchos aspectos a las escritas por Plinio una generación antes, arrojan así mismo cierta luz sobre el círculo de Adriano. Pausanias, contemporáneo de ambos, enumera en su Guía, escrita a comienzos de la década del 170, varios favores realizados por el emperador en Grecia, sobre todo en Atenas. A finales del mismo siglo se recogieron algunas anécdotas en el voluminoso corpus del médico Galeno y en los Deipnosofistas de Ateneo.
El resumen que acabamos de dar no agota, ni mucho menos, las fuentes «literarias» de Adriano y su reinado: hay también escritos judíos y cristianos centrados, por supuesto, en asuntos religiosos y en la guerra judía—además de algunos comentarios hostiles sobre Antínoo—. El escritor Hefestión de Tebas, del siglo IV, citó así mismo horóscopos de Adriano y de su sobrino nieto Fusco recopilados a finales del siglo II. Finalmente, podemos espigar unos pocos datos más de los cronistas del siglo IV Aurelio Víctor, Eutropio, Festo y el autor desconocido del Epitome de Caesaribus, deudores en parte, sobre todo el último, de la obra perdida de Mario Máximo.7
Pero, además de ello, el historiador puede dirigir su atención a una gran masa de material primario: monedas, inscripciones, papiros y restos arqueológicos. Entre los testimonios numismáticos se cuentan no solo las emisiones de la ceca imperial, sino también las acuñaciones locales del este griego, donde las monedas de Alejandría de Egipto proporcionan el máximo de información. Al menos están fechadas, mientras que, a partir del 119, año del tercer consulado de Adriano, la datación precisa desaparece de las demás emisiones—se omite la tribunicia potestas, renovada anualmente—. La única guía segura es el título de pater patriae, asumido el 128, y, en el este, el de Olýmpios (‘Olímpico’) a partir del 129. Pero, al menos, se ha fijado el marco cronológico amplio—y algunas de las acuñaciones, en particular las series de las «provincias» y el «ejército», que recuerdan las giras provinciales de Adriano hacia el final de su reinado, son sumamente instructivas—. Además, las monedas acuñadas por los rebeldes en Judea nos suministran indicaciones preciosas sobre la naturaleza del régimen de Bar Kojba.
También abundan las inscripciones. Una especialmente importante es la del pedestal de la estatua de Atenas, donde se expone la carrera de Adriano hasta su primer consulado (108). Inscripciones comparables grabadas en piedra en las que se detalla la carrera de docenas de funcionarios senatoriales y ecuestres nos permiten identificar a los principales ayudantes de Adriano. También podemos mencionar los diplomas expedidos a los veteranos, de un valor incalculable para reconstruir la historia militar. Los poemas compuestos por Julia Balbila, amiga de la emperatriz, grabados sobre el coloso de Memnón, en Tebas, con motivo de la visita imperial a Egipto son solo un ejemplo llamativo de los testimonios epigráficos de la época, demasiado copiosos y heterogéneos como para poderlos compendiar. Los papiros, procedentes en su mayoría de Egipto, arrojan su principal luz sobre esta provincia, como es natural. Aparte de unas pocas piezas que ayudan a documentar la estancia de Adriano en el país, se han hallado fragmentos de dos obras literarias en alabanza de Antínoo, así como el comienzo de una carta de Adriano a su sucesor Antonino, que, según una posible identificación, podría estar tomada de su biografía. Una fuente papirológica completamente nueva descubierta en el desierto de Judea contiene documentos y cartas en griego y arameo procedentes de refugiados judíos ocultos en la época final de la revuelta. De momento solo se han publicado completos los papiros griegos, pero tanto estos como—sobre todo—los textos arameos, no disponibles en su totalidad, nos ofrecen una visión singular del funcionamiento del Estado rebelde.
Las inscripciones y las monedas sirven conjuntamente para datar muchos de los restos conservados del reinado, y muy en especial el Muro de Adriano. Pero a lo largo y ancho del imperio y, en particular en Roma y Atenas, se conservan todavía, en ruinas o incólumes, como en el caso del Panteón y su Mausoleo romano o en el de la puerta de Adriano en Atenas, importantes edificios debidos al emperador o asociados a él. La gran Villa Tiburtina es aún objeto de investigación. Relieves históricos, como por ejemplo los llamados tondos de un monumento adriánico con motivos de caza conservado en Roma y el obelisco con inscripciones jeroglíficas, actualmente en esa ciudad pero procedente en origen de Antinoópolis, son motivo de debates académicos. Se han estudiado intensamente docenas de retratos esculpidos de Adriano, muchos de Sabina y un buen centenar de Antínoo.
En total, abundan, pues, los testimonios sobre Adriano. Sin embargo no es, ni mucho menos, fácil agruparlos. El primer estudio serio fue el realizado en 1842 por el clérigo francés J. G. H. Greppo, quien se centró en los viajes del emperador, prestando especial atención a las acuñaciones de moneda. Sin embargo, tras un análisis introductorio, Greppo confesó no sentirse capaz de establecer un «classement chronologique de ces voyages», debido a la dificultad de las pruebas.8 Pocos años después, en 1851, apareció una Historia del emperador romano Adriano y su tiempo escrita por un joven académico alemán, F. Gregorovius. Es evidente que fue muy leída y, al cabo de más de treinta años, su autor, que entretanto se había dedicado a la historia de la Roma medieval, publicó una segunda edición titulada El emperador Adriano. Escenas del mundo romano y helénico de sus tiempos (1884). Gregorovius era inmensamente erudito y escribía de forma muy atrayente. No es de extrañar que en 1898 apareciera una traducción al inglés. Pero, para entonces, los estudiosos alemanes habían comenzado a tener en cuenta con mayor seriedad las inscripciones (que, por supuesto, no habían sido descuidadas por Gregorovius). En 1881,J. Dürr publicó una tesis doctoral sobre los viajes de Adriano. En 1890, apareció otra monografía de J. Plew que prestaba especial atención a las fuentes del reinado—Plew había escrito ya una tesis sobre Mario Máximo—. El año anterior, H. Dessau había publicado su estudio sobre la Historia Augusta que marcaría un hito y demostraría que no se debía a seis autores sino a uno solo que escribía a finales del siglo IV y no bajo Diocleciano y Constantino.9 Comenzó a aparecer entonces una avalancha de obras académicas dedicadas a aquel escrito. En 1904, O. T. Schultz abordó la figura de Adriano a la luz de las nuevas ideas acerca de la HA, seguido un año después por E. Kornemann. Ninguna de las dos obras carece de méritos, pero ambas ofrecían propuestas completamente fantasiosas sobre las fuentes de la HA, obsesionadas como estaban por la idea de la existencia de dos fuentes principales, un autor «objetivo» (calificado por Kornemann como el «último gran historiador de Roma») y un autor biográfico nada serio y suministrador de chismorreos cortesanos.
Una obra de calidad muy diferente escrita por Wilhelm Weber y aparecida en 1907 dejó rápidamente obsoletos a Schulz y Kornemann. Weber reunió por primera vez una masa realmente sustanciosa de pruebas epigráficas, numismáticas y papirológicas para datar los principales sucesos del reinado de Adriano hasta la guerra judía, centrándose en realidad en los viajes. Aunque necesita ser corregida en algunos lugares, es improbable que esta monografía se vea desbancada como recopilación de testimonios. No obstante, hay que decir que, a pesar de algunos pasajes brillantes, no es una obra de lectura sino de consulta. Al año siguiente de aparecer la tesis doctoral de Weber, A. v. Premerstein publicó una monografía breve sobre la «conspiración de los cuatro consulares», en la que intentó utilizar un pasaje de la obra De physiognomia de Polemón para fechar y explicar aquel episodio.
Dieciséis años después del libro de Weber apareció The Life and Principate of the Emperor Hadrian del profesor oxoniense B. W. Henderson. Curiosamente, aunque el autor menciona en su prólogo que había sido instado a escribir el libro quince años antes por H. F. Pelham, profesor entonces de Historia Antigua en la Cátedra Camden de Oxford, debido seguramente a la aparición del de Weber, Henderson no menciona a este en ningún lugar. Y no porque desconociera los trabajos académicos alemanes—o teutónicos—, de los que se burla a menudo de forma desagradable y agresiva. Henderson logró, sin duda, una exposición más legible que la de su predecesor y todavía se le cita con frecuencia—pues, según iba a resultar, su libro sería la última biografía erudita de Adriano durante más de sesenta años—. A pesar de su título, el libro de B. D’Orgeval (1950) no pasa de ser, en realidad, un intento de analizar la aportación de Adriano al desarrollo del derecho romano. Es cierto que hay algunas biografías más recientes, pero ninguna puede calificarse de obra académica. Debemos señalar también dos estudios sobre la vida de Adriano antes de su acceso al poder, uno de W. D. Gray (1919) y otro de L. Perret (1935)—este último escribió también una breve monografía sobre la concesión del título de emperador a Adriano.10
A pesar de la ausencia de una nueva biografía desde la escrita por Henderson, se ha publicado un notable conjunto de monografías dedicadas a aspectos de Adriano y su reinado. Las monedas fueron tratadas minuciosamente en fechas tempranas. El extenso volumen de P. L. Strack aparecido en 1933, seguido un año después por el de J. M. C. Toynbee sobre las acuñaciones adriánicas en las provincias y, en 1936, por la tercera entrega de Coins of the Roman Empire, de H. Mattingly, para las monedas del Museo Británico (a la que nos referimos como BMC III en la notas del presente volumen); dicha entrega cubría la época de Nerva a Adriano y en su introducción y catálogo se dedican unas trescientas páginas a este último. Más recientemente, W. E. Mettcalf ha escrito monografías dedicadas a los cistophori acuñados bajo Adriano en la provincia de Asia, y L. Mildenburg a las monedas de los rebeldes judíos. El Muro de Adriano en Britania ha sido objeto de múltiples estudios. Podemos destacar el intento de interpretar las fases de su construcción llevado a cabo por C. E. Stevens, el libro de E. Birley sobre la historia de la investigación y la obra actualmente clásica de D. J. Breeze y B. Dobson. Los proyectos constructivos de Adriano en Roma y Atenas han sido analizados últimamente de manera detallada en monografías escritas por M. T. Boatwright y D. Willers, respectivamente. Atenas bajo Adriano había sido ya el tema de un libro todavía útil publicado por P. Graindor (1934). La Villa de Tívoli ha sido objeto de una atención reiterada.11
La guerra judía se ha tratado en varias monografías, por ejemplo en las de S. Applebaum y P. Schäfer. Los retratos de Adriano—junto con las mujeres imperiales asociadas a él—fueron el tema de un volumen escrito por M. Wegner, publicado en 1956. El dedicado a Sabina por A. Carandini (1969) se centra principalmente en la iconografía. Antínoo ha sido también objeto de una considerable atención. La obra Beloved and God de R. Lambert (1984) es un notable ensayo biográfico dedicado al favorito imperial y cuyo valor no debería subestimarse. Los dos últimos volúmenes de H. Meyer tratan respectivamente de la iconografía y el obelisco.
Aparte de estas monografías «adriánicas», hay varias más que arrojan una valiosa luz sobre la época. Debemos señalar, ante todo, el estudio de H. Halfmann dedicado a los viajes imperiales (1986); quienquiera que trate asuntos relativos al reinado de Adriano deberá consultar constantemente la sección detallada dedicada a sus viajes. Adriano y su tiempo ocupan unas buenas ciento cincuenta páginas del libro de J. Beaujeu sobre la religión romana en el período de los Antoninos (1955). Además, diez colaboraciones de A. García Bellido y otros en el volumen Les empereurs romaines d’Espagne (1965) están dedicadas a Adriano en todo o en parte. Entre ellas, la escrita por R. Syme sobre «Adriano, el intelectual» fue una de las primeras de un conjunto final de más de veinte artículos dedicados a Adriano por este autor. La enorme biografía de Tácito escrita por Syme (1958), en la que señala reiteradamente los ecos de Adriano en los Anales, fue, por supuesto, un anticipo temprano de sus numerosos estudios dedicados al emperador.12 Entre sus papeles se ha conservado un esbozo de «El reinado de Adriano tal como lo habría concebido Tácito». Syme observaba que varios historiadores romanos vivieron hasta una edad avanzada—y que, de haber sobrevivido, Tácito habría acabado de cumplir los ochenta en el momento de la muerte de Adriano—. (El propio Syme tenía ochenta y tres cuando redactó esas notas.) La «monografía de Tácito» sobre Adriano estaba concebida en cinco libros: el I habría ido del año 117 al 121; el II, del 121 al 123 o 125; el III, del 123 o 125 al 128—fecha señalada como una encrucijada en su reinado—; el IV del 128 al 134;y elV, del 134 al 138. Se indicaban temas apropiados para digresiones, por ejemplo Dacia y los sármatas, prefectos de Roma, Britania, la cuestión partia, la disciplina militar, el filohelenismo, Egipto y sus monumentos, los compañeros de viaje de Adriano, los judíos y los alanos.
La vita Hadriani de la HA ha sido objeto de dos comentarios, uno en inglés, de H. W. Benario (1980), y el segundo en francés, de J. P. Callu y otros (1992). La publicación por E. M. Smallwood (1966) de una colección de fuentes principalmente epigráficas para los reinados de Nerva, Trajano y Adriano ha hecho posible entretanto acceder con facilidad a una gran parte de las pruebas primarias; y la colección de constituciones griegas de los emperadores romanos, publicada póstumamente por J. H. Oliver (1989), ha permitido entender mejor un gran número de importantes textos adriánicos. Finalmente, debemos mencionar una obra de naturaleza muy distinta: la novela de Marguerite Yourcenar Memorias de Adriano, publicada en 1951. Este libro ha sido recibido con enorme aplauso y sus méritos literarios son incuestionables. Sin embargo, aunque la personalidad retratada en él parece haber sido aceptada por un número nada escaso de estudiosos como un retrato auténtico del «verdadero Adriano», otra cosa es que el Adriano de Yourcenar se parezca, en realidad, tanto al hombre que realmente fue.13
Las fuentes antiguas nos dan, al menos, una idea de la apariencia de Adriano: una figura alta e imponente y, además, de una magnífica forma física, pues montaba a caballo y caminaba mucho, se ejercitaba con las armas, lanzaba la jabalina y cazaba a menudo. Era también un hombre elegante, «se rizaba el pelo con un peine» y llevaba barba, que mantenía bien arreglada. Sus ojos eran, al parecer, brillantes y penetrantes. Podía ser de «trato agradable y poseía cierto encanto»; además, se mezclaba fácilmente con sus súbditos más humildes, que debieron de verlo en más ocasiones que a cualquier otro emperador. Pero su «insaciable ambición», su ardiente deseo de sobresalir y ganar puntos a expensas de los especialistas en cualquier terreno, hizo de él, evidentemente, una persona incómoda para sus conocidos.14