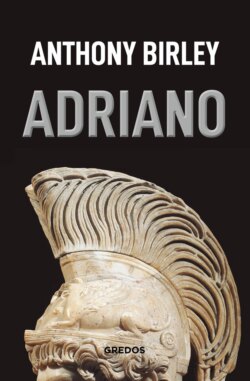Читать книгу Adriano - Anthony Birley - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 EL ANTIGUO DOMINIO
ОглавлениеLa Tarraconense y la Bética no eran, en absoluto, las posesiones coloniales más antiguas de Roma. La prioridad correspondía a Sicilia y Cerdeña-Córcega, anexionadas tras la Primera Guerra Púnica. Pero Roma había puesto pie por primera vez en la península, en Tarraco (Tarragona), el 218 a. C., al comienzo mismo de la guerra contra Aníbal. Doce años después, ampliando la obra de su padre y su tío, P. Escipión, conocido más tarde como el Africano, había conquistado el imperio de Cartago en Hispania y realizado muchas otras empresas. Llevar la soberanía romana hasta el lejano Atlántico iba a suponer una dura pelea. Los cántabros y los astures del noroeste no sucumbirían hasta el 19 a. C., y Augusto mantuvo durante varias décadas una fuerza de tres legiones en la Tarraconense, la mayor de las tres provincias en que se dividió entonces el país. En tiempos de Nerón, la guarnición se redujo a una sola legión, y así siguieron las cosas después de él. La VII Gemina, formada a partir de la nueva legión reclutada por Galba en Hispania el año 68, había tomado en aquel momento en Asturias la fortaleza que recibiría el nombre de Legio (Legión/León). Las otras dos provincias, Lusitania y Bética, no disponían de legiones y apenas tenían guarniciones; sus gobernadores eran, además, de rango inferior al del legado consular que regía la Hispania Citerior desde Tarraco. Lusitania, la parte occidental de la antigua Hispania Ulterior, era, como la Tarraconense, una provincia imperial gobernada por un legado imperial, aunque su rango fuera solo de pretor, situándose así en el mismo nivel que las tres provincias de la Galia: Aquitania, Bélgica y Lugdunense. La Bética, llamada así por el río Betis (el nombre moderno de Guadalquivir significa, precisamente, ‘río grande’, según la denominación de los conquistadores árabes en el siglo VIII), era una provincia «senatorial» o proconsular.1
Las provincias proconsulares eran las de carácter «pacífico y fáciles de gobernar sin recurrir a las armas», de acuerdo con la descripción dada por el geógrafo Estrabón en tiempos de Augusto. Podríamos añadir, además, que las provincias proconsulares estaban muy urbanizadas. Esa característica era aplicable, sin duda, a la Bética, donde a las viejas ciudades fenicias y cartaginesas como Gades (Cádiz) y Málaca (Málaga) se habían sumado un cúmulo de fundaciones romanas. Itálica fue la primera de una serie larga. Carteya, otro asentamiento de veteranos, había recibido carta de privilegio del Senado el 171 a. C. Entretanto, las riquezas del país habían atraído a un buen número de colonos y contratistas. A aquellas fundaciones de ciudades les siguieron otras nuevas y más famosas, sobre todo Córduba (Córdoba) e Híspalis (Sevilla). César y Augusto concedieron cartas de privilegio a las ciudades existentes—incluida Itálica—y fundaron nuevas coloniae en la Bética. La concesión de la condición latina a toda la península significó que cualquier comunidad carente hasta entonces de carta de privilegio podía convertirse en municipium desde ese momento.2
En la descripción de la Geografía de Estrabón, escrita en tiempos de Augusto, se hace hincapié en la riqueza de Hispania, y en especial en la del valle del Betis. «Turdetania», según llama a la región, había sido «espléndidamente bendecida por la naturaleza: no solo produce de todo, sino que esas bendiciones se redoblan por la facilidad para exportar sus productos por vía naval». Estrabón enumera entre ellos el «cereal, el vino y el aceite de oliva—no solo en grandes cantidades, sino también de la mejor calidad—, la cera, la miel y la pez», además de tintes, todo tipo de ganado, caza y mariscos en abundancia. Estrabón insiste, sobre todo, en la riqueza minera de Turdetania, donde había oro, plata, cobre y hierro en una cantidad y de una calidad no superadas en ninguna otra parte del mundo. Su información de que los cartagineses se habían encontrado con que la gente del país utilizaba abrevaderos y pesebres de plata para los animales y bebía también vino en jarras del mismo metal podría ser tan solo una pequeña exageración.3
No es de extrañar que, durante el último siglo y medio de la República, aquella tierra tan favorecida atrajera importantes contingentes de inmigrantes, comerciantes y contratistas civiles y hasta exiliados políticos, que se sumarían al componente italiano representado por los veteranos. La nomenclatura de la Hispania romana indica que muchos de los inmigrantes procedían del interior de Italia, de Etruria, Umbría, Piceno y Samnio. La cifra total de colonos solo puede ser objeto de conjetura; en cualquier caso, unos diez mil hombres de familias de inmigrantes o veteranos sirvieron en las fuerzas pompeyanas durante la Guerra Civil. Las relaciones con los iberos naturales del país fueron casi siempre pacíficas y eran comunes los matrimonios mixtos. Es cierto que, al describir la campaña de César contra Pompeyo el Joven el 45 a. C., el autor del Bellum Hispaniense, aunque observa que «toda la Hispania Ulterior es fértil y está bien regada», añade que, «debido a las frecuentes incursiones de los nativos, todos los lugares alejados de las ciudades están protegidos por torres y fortificaciones, con puestos de observación». La implantación de colonos por César y Augusto y el establecimiento de la paz en todo el Imperio puso fin a aquella inseguridad residual. Además, el nuevo asentamiento se llevó a cabo, al menos en la Bética y en el este de la Tarraconense, en un país que era ya, en gran parte, latino por su lengua y su cultura. «Los turdetanos», escribía Estrabón, «han adoptado totalmente el modo de vida romano y ni siquiera recuerdan ya su propia lengua». La concesión masiva del derecho latino y la admisión de nativos en las fundaciones coloniales bajo César y Augusto contribuyeron a consolidar el proceso.4
Hispania meridional comenzó pronto a hacer su propia aportación a la literatura latina. El 62 a. C., Cicerón hizo un comentario sarcástico sobre unos innominados poetas cordobeses, con su «pronunciación fuerte y ligeramente extranjera». A pesar de ello, Córdoba produjo en tiempo de Augusto otro escritor, Sextilio Ena, cuyos versos fueron elogiados por el mismo Cicerón. Más conocido es Anneo Séneca, el famoso rhetor y autor de obras en prosa. Su hijo, llamado como él, llegaría a ser aún más célebre como poeta y filósofo, y como tutor y minister de Nerón; y el nieto del rhetor fue el poeta épico Lucano. Otros litterati béticos son Porcio Latrón, amigo de Séneca el Viejo, y probablemente Junio Galión, que adoptaría al hijo mayor de Séneca. Ambos adquirieron fama en Roma como declamadores. Algunos de los oradores hispanos de la época, por ejemplo Gavio Silón y Clodio Turrino, se quedaron en la provincia. Varios escritores más de la época augústea, como el historiador Fenestela, el compilador de exempla morales Valerio Máximo, y Grattio, que compuso un poema sobre la caza—Cynegetica—, pudieron ser también originarios de Hispania. El atractivo que ejercía Roma sobre los talentos provinciales era demasiado fuerte, y muchos se rindieron a él. Sabemos con claridad que los tres últimos mencionados se mudaron a Roma, al igual que los Séneca, Galión y Latrón. En la Roma de los Flavios residieron dos hispanos destacados—ambos de origen ibero romanizado, según se deduce de sus nombres, y, además, de la Tarraconense: Quintiliano, el profesor de Retórica (M. Fabius Quintilianus), de Calagurris (Calahorra), y el poeta Marcial (M. Valerius Martialis), de Bílbilis (cerca de Calatayud).5
La HA dedica solo una frase a la breve estancia de Adriano en Itálica. La frase comienza diciendo: «Enseguida ingresó en el servicio militar». Es posible que, para un muchacho de catorce años, la expresión militia no significara alistamiento en el ejército. Adriano debió de haberse enrolado en la organización local, collegium, para jóvenes de buena familia, los iuvenes. Varias inscripciones atestiguan la existencia de tales collegia en las ciudades de Italia y las provincias occidentales. No sabemos gran cosa sobre sus verdaderas actividades. El año 88, los iuvenes de Mactaris (Maktar), en África, dedicaron en su ciudad natal una basílica y algunos almacenes. La basílica era, sin duda, un recinto de entrenamiento. Los jóvenes cumplían, probablemente, alguna función en el culto imperial y realizaban ejercicios físicos, quizá de carácter militar. En caso de emergencia extrema podían ser llamados a filas para formar una milicia. Pero las pocas menciones que aparecen en las fuentes literarias dan a entender que, en algunos casos, la juventud municipal dorada se desmandaba. En la novela de Apuleyo El asno de oro, la bella Fotis advierte a su amante Lucio: «Una pandilla de locos, iuvenes de las mejores familias, perturban la tranquilidad pública; podrás ver, al pasar, gente degollada en plena calle». Calístrato, el jurista del siglo III, muestra claramente que aquella conducta revoltosa de los iuvenes no era una mera ficción: «Algunos de los que suelen llamarse iuvenes tienen por costumbre unirse en cuadrillas de alborotadores y gritar en público. Si no han causado ningún otro problema y no han sido amonestados por el gobernador, se les puede castigar con unos azotes y prohibir la asistencia a los espectáculos». Otros delitos deberían ser objeto de un trato más severo, el exilio o, incluso, la muerte.6
Otras cosas que Adriano pudo haber hecho en su breve estancia en el viejo país son, en gran parte, objeto de conjetura. Es posible que tuviera allí parientes, por ejemplo un tío abuelo llamado también Elio Adriano. Según la HA, aquel anciano, un astrólogo experto, dijo en cierta ocasión al joven Adriano que llegaría a ser emperador. Aunque Adriano se significó más tarde por su adicción a la ciencia de los astros, la historia podría ser una invención de la HA. Si, como parece probable, su madre se hallaba con él, pudieron haber visitado Gades, la ciudad de donde era originaria Domicia Paulina. También entra dentro de lo posible que, para un joven de familia senatorial, se considerase apropiada una visita al procónsul. No sabemos quién ejercía el cargo de gobernador el año 90—podría haber sido un tal Bebio Masa, cuya conducta le valdría un proceso tres años más tarde—. Pero Masa ocupó su cargo, probablemente, en el 91-92 o el 92-93. Fuera como fuese, el joven señor debió de haber inspeccionado, al menos, las propiedades familiares situadas unos pocos kilómetros aguas arriba de Itálica, de camino a Ilipa, para darse a conocer a los trabajadores. Las ánforas para el aceite de oliva de esa localidad, fabricadas por la Alfarería Virginense (Figlina Virginensia), llevaban grabada la inscripción «port. P. A. H.», que se ha de interpretar como ‘almacén [ port( us)], de Publio Elio Adriano’. Una de las fincas era, pues, probablemente, el fundus Virginiensis, documentado por una inscripción pintada descubierta en el Monte Testaccio, el gran montículo formado por restos de ánforas en Roma. En algunas de esas ánforas aparecen los nombres de cinco obreros esclavos: Augustal, Calisto, Hermes, Milón y Rómulo. Lo que no sabemos es si esos hombres estaban trabajando ya en la finca cuando Adriano la visitó. La datación habitual de las ánforas suele proponer una fecha algo más tardía.7
La impresión que causó Itálica en Adriano solo puede ser objeto de suposiciones—el hecho de que procurara evitar regresar allí cuando estuvo en Hispania siendo emperador podría sugerir un veredicto un tanto desfavorable—. Esta hipótesis no se halla necesariamente en conflicto con su espléndida generosidad con la localidad, transformada completamente durante su reinado. La vida y la sociedad de la pequeña ciudad pudieron haberle parecido aburridas e insignificantes. Cuando Marcial regresó a su hogar hispano diez años más tarde, admitió a su amigo Prisco que estaba viviendo en un «desierto provincial»: resultaba difícil mantener la moral alta cada día en una localidad pequeña, sin teatros, bibliotecas ni cenas, y sometido a la envidia o la malignidad de los demás habitantes del municipium. Es posible que la atención de Adriano se sintiera atraída en Itálica por un objeto «cultural»: una obra de arte griega que debía de ser uno de los tesoros de Itálica. Una pequeña placa de mármol registraba que había sido donada «al vicus Italicensis por Lucio Mummio, hijo de Lucio, imp[ erator]», tras la «toma de Corinto». El cónsul que destruyó Corinto el 146 a. C. y tomó el nombre de Achaicus (‘Aqueo’) había desempeñado anteriormente el cargo de gobernador de Hispania Ulterior. La pequeña Itálica había sido escogida, pues, para recibir una parte de los despojos, el enorme saqueo de estatuas y pinturas llevado a cabo por Mummio fue notorio. Al carecer de cualquier interés personal por el arte, Mummio los había donado con una esplendidez asombrosa. Adriano pudo haber hecho amigos en Itálica. Un posible conciudadano y, probablemente, coetáneo exacto suyo, documentado posteriormente como uno de sus más íntimos amigos, fue A. Platorio Nepote. Pero Adriano y Nepote pudieron haberse conocido en Roma o en Tibur, Emilio Papo, conocido también como Mesio Rústico, otro de los amigos íntimos de Adriano, cuya familia procedía de Siaro, en el valle del Betis, tenía, sin duda, una propiedad en Tibur.8
El resto de la información de la HA sobre la estancia de Adriano en Itálica inmediatamente después de su ingreso en la militia se entiende mucho más fácilmente: «Era tan aficionado a la caza que se ganó algún reproche». Se trataba, sin duda, de una de las actividades favoritas de los iuvenes de Itálica. Hispania era un país ideal para practicarlas; en la península abundaban los venados, los jabalíes y las cabras monteses, así como las «liebres cavadoras» (los conejos), que por entonces solo se encontraban en aquella parte de Europa. No es casual que el libro de epigramas escrito por Marcial en Bílbilis comience diciendo que podía componer poemas «una vez retiradas las redes de caza y cuando el bosque se sume en el silencio», no había nada más que hacer. Podemos deducir que Adriano se hallaba todavía en Itálica en otoño, al comenzar la estación de la caza. Es posible que adquiriera también allí otro hábito. Mario Máximo informaba de que el plato favorito de Adriano era un pastel de caza que tenía como ingredientes ubres de cerda, faisán y jamón horneados en una torta. Adriano—que tuvo siempre buen apetito—lo llamaba su tetrafarmacum, su ‘medicina cuádruple’. El nombre era probablemente una broma que hacía referencia al empleo de ese término de origen médico por los filósofos epicúreos para describir la esencia de las doctrinas de su maestro. Es bastante probable que Adriano adquiriera el gusto por aquel plato en su juventud y lo comiera por primera vez tras sus jornadas de caza en Itálica. El deporte, sin embargo, no era aún una ocupación aceptable o elegante para los romanos de clase alta, como lo había sido siempre para los griegos. Polibio menciona concretamente lo excepcional que resultaba el joven Escipión por su afición a la caza—adquirida en Macedonia después de que su padre Paulo conquistara aquel reino—y a otras artes y ciencias helénicas. Escipión Emiliano siguió siendo una excepción: la elite romana dejaba la caza para los esclavos y los libertos, o la consideraba un espectáculo para entretenimiento de la plebe en forma de venationes escenificadas en el circo.9
La situación cambiaría pronto con la llegada de Trajano al poder. Diez años después, Plinio se desharía en declaraciones embelesadas ante las saludables y honrosas formas de esparcimiento del nuevo soberano: la caza y la navegación a vela. Siempre que encontraba tiempo, su «único descanso consiste en vagar por los bosques y sacar a los animales salvajes de sus guaridas». Senadores como Plinio y Tácito siguieron los pasos del emperador; con cierta desgana en el caso de Plinio, que llevaba consigo sus cuadernos de notas mientras «permanecía sentado junto a las redes de caza, con materiales de escritorio en vez de jabalinas para cazar», práctica que recomendaba a Tácito. En Hispania la situación habría sido, sin duda, diferente. Según Plutarco, el rebelde general Sertorio, que en los últimos años de la República dominó gran parte de la península más o menos durante una década, «cazaba siempre que tenía tiempo libre». El rhetor hispano Porcio Latrón, a pesar de su famosa palidez por sus horas de estudio encerrado en casa, había practicado en otros tiempos con tanta pasión la caza en bosques y montañas con los campesinos que apenas era capaz de dejarla. Séneca el Joven, que solo en raras ocasiones llega a aludir a su origen hispano, parece haber practicado también la caza, pues habla del «esfuerzo y el peligro» que corremos «cuando cazamos». Algunos poemas de Marcial muestran también a varios de sus amigos hispanos disfrutando de la caza. Pero Trajano, aunque compartía el gusto hispano, no era todavía emperador en el año 90. Su reacción al oír comentar el excesivo entusiasmo de Adriano fue la de «apartarlo» de Itálica.10
El propio Trajano hubo de volver a Roma en el otoño del año 90, a más tardar, para ocupar el cargo de cónsul ordinarius al año siguiente. Podemos suponer que viajó de Legio (León) a Itálica y arrancó de allí personalmente—la palabra empleada, abductus, es, sin duda, bastante fuerte—a su joven pupilo. Es, incluso, posible que le llamase al campamento legionario. Sea como fuere, y tanto si Adriano tuvo la oportunidad de ver otras partes de Hispania en su viaje de regreso como si no, podemos suponer que antes de concluir el año 90 se hallaba de vuelta en Roma, donde fue tratado por Trajano «como un hijo» («pro filio»). Trajano había alcanzado para entonces la cima de los honores. Por su cargo de cónsul ordinarius, en el que tuvo como colega a M. Acilio Glabrión, un miembro de cuya familia había ocupado aquella dignidad casi trescientos años antes (el 191 a. C.), su rango social no se hallaba por debajo del de ningún otro, fuera del emperador, sobre todo porque, bajo los Flavios, fueron muy pocas las personas no pertenecientes a la familia imperial a quienes se permitió ocupar el consulado ordinario.11
Es probable que Adriano tuviera, por lo menos, un tutor particular en su hogar de Itálica. De vuelta a Roma se hallaba preparado para asistir a clases de Retórica. Tal vez no pudo ya ser alumno de Quintiliano, el profesor más destacado del momento, retirado por aquellas fechas tras veinte años de ejercer la docencia en Roma como «profesor imperial»—fue el primero en ocupar la cátedra de Retórica creada por Vespasiano—y dedicado a escribir una pesada monografía Sobre la educación de un orador.12