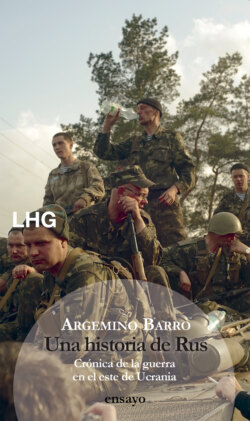Читать книгу Una historia de Rus - Argemino Barro - Страница 13
5
ОглавлениеLa invasión mongola fue el golpe definitivo a la Rus de Kyiv. El reino eslavo oriental, debilitado por generaciones de luchas intestinas, se quebró como quien pisa una placa de hielo. Varias grietas dividieron su territorio en tres bloques: tres partes que, desde entonces, pese a los roces, reuniones y solapamientos, pese a la historia en común y a los idiomas entroncados, se diferenciarían hasta formar las actuales Rusia, Bielorrusia y Ucrania.
Después de imponer su dominio en las ciudades, los mongoles se retiraron a mandar desde el Volga, dejando en Kyiv un gobierno ligero con dos pilares: el tributo y el orden. Si el tributo era concedido y había orden, la iglesia y los príncipes eslavos podrían seguir haciendo y deshaciendo a su antojo. La capital entró en decadencia y el poder se trasladó a las provincias: a Galicia-Volhinia en el oeste, y a Novgorod y Vladímir-Suzdal en el norte.
Si del este habían llegado los mongoles, en la frontera occidental surgieron otras dos potencias. Desde 1344, el Gran Ducado de Lituania y Polonia se extendieron sobre la mayor parte de Rus. Los lituanos se quedaron con lo que hoy sería Bielorrusia; los polacos, con la mayor parte de Ucrania.
A diferencia del nómada mongol, el noble polaco, el pan, no se limitó a recaudar impuestos. El pan dividió Rus en plantaciones e implantó en el campesinado un régimen de servidumbre. El pan se hizo con el mando político y militar, y dejó a las élites locales dos opciones: o hincar la rodilla ante el rey de Polonia, o perder su estatus. Muchos nobles de Rus, atraídos por el naciente fulgor polaco, aceptaron. Cambiaron sus apellidos, abrazaron la fe católica, se polonizaron, y permitieron que el pan llamara a su tierra “pequeña Polonia oriental”. Las torres góticas rivalizaban con las cúpulas bizantinas, y la cultura de Rus, perseguida, se replegó hacia el interior de las ciudades, o huyó hacia los territorios del norte.
En esta región fría, las ciudades norteñas de Rus, como Rostov, Novgorod, Yaroslavl o Vladímir-Suzdal, habían quedado separadas por un bosque denso, un invierno riguroso y un círculo de fortalezas tártaras.
Las condiciones del norte eran extremas. Sus habitantes moraban en cabañas de madera amenazadas por la chinche y el oso. El aislamiento, la pobreza del suelo y las heladas, que anulaban los ríos y quebrantaban las rocas, fomentaron una cultura hospitalaria, recia y vertical. Las imágenes de los santos conservaban en los hogares la herencia bizantina, su belleza intocable. Pintados sobre madera de pino y rodeados de velas, los iconos eran la autoridad suprema; protegían y encarnaban la alternativa divina al fracaso terrenal. La Iglesia del norte, abrigada en pequeños monasterios, cultivó la semilla del mesianismo e imaginó para su gente un futuro mejor.
En esta región, el dominio asiático se mantuvo.
Los tártaros, escasos de tropas, respetaban la religión y las costumbres locales: desarrollaron el sistema postal, el comercio, y legaron algunas de sus tradiciones a los conquistados, como la organización militar o el sistema impositivo. La subversión, sin embargo, era tratada con el martirio más laborioso. Los aristócratas rebeldes eran atados en una pila, por ejemplo, y encima se colocaba una larga mesa. Luego los tártaros se sentaban a comer y a beber hasta el último asfixiado. A veces les cosían los orificios corporales, o les retiraban la piel con un cuchillo especial. Una veta negra de terror, el “yugo tártaro”, se quedó grabada en el acervo de estos enclaves.
El ocupante delegaba algunas tareas y encargó la colecta del tributo a una pequeña localidad pantanosa llamada Moscú. El duque moscovita recaudaba el bukak de las otras ciudades y luego se lo entregaba al Jan. A cambio, la ciudad recibió un trato de favor: pudo desarrollarse en paz y se erigió como asilo para los nobles y comerciantes que venían de las otras partes de Rus. La antigua Iglesia de Kyiv, huyendo del dominio polaco, acabó mudándose a Moscú, reforzando así su prominencia.
Varias tradiciones confluyeron en esta nueva capital, como los arroyos tributarios de un río. El ambiente animista de Rus, la vocación mesiánica de Bizancio y el modelo vertical de los tártaros formarían una cultura nueva y distintiva. Una mezcla particular del este y el oeste.
Más que en ningún otro lugar de Europa, los poderes político y religioso de Moscú germinaron entrelazados. Los generales y los políticos se convertían en altos clérigos; los príncipes beneficiaban a la Iglesia y esta les cedía su vigor propagandístico, arropado en el fragor de las campanadas. El ducado moscovita acabó sumando ejército y clero, músculo y ritual, vida celestial y vida mundana, en un mismo cuerpo: un ente absoluto que reunía todas las herramientas del poder.
Cuando notó debilidad entre los mongoles, Moscú decidió probar su fuerza. En 1380, el príncipe Dimitry capitaneó a varias ciudades contra el ocupante. La rebelión, con aproximadamente la mitad de soldados que el enemigo, atacó primero. Los eslavos cruzaron el río Don antes de que los mongoles recibieran apoyo; sus armas chocaron en la llanura de Kulikovo. Los tártaros no pudieron maniobrar en este campo estrecho; fueron vencidos. La batalla de Kulikovo supuso el principio del fin. El yugo se disolvió un siglo después, y Moscú se vio libre para tender las primeras vigas del que sería un nuevo país.
El resto del mundo también se agitaba.
Los estados europeos emergían, unificados, del Medievo, y otros nómadas golpeaban a las puertas de Bizancio. Casi al mismo tiempo que los moscovitas se liberaban del cepo asiático, la grandiosa Constantinopla, la capital del cristianismo ortodoxo que había legado su credo y su civilización a los eslavos orientales, sucumbía al islam. El último faro romano, que había alumbrado mil años sin pestañear, se apagó. El asedio turco derribó en 1453 al Imperio bizantino.
Viendo la media luna brillar sobre Santa Sofía, Moscú se arrogó el título de potencia heredera. Su estrella había nacido al mismo tiempo que se extinguía la de Bizancio: se trataba de una señal. El fogonazo de un cambio de ciclo. La ciudad rusa, imbuida de mesianismo y agitada por los monjes nacionalistas, se autoproclamó “Tercera Roma”. Las dos primeras habían caído, dijo un clérigo, pero esta se mantendría en pie. El Gran Duque se casó con la hija del último emperador bizantino y adoptó su heráldica, el águila bicéfala, como símbolo del Estado. También imitó los mecanismos de poder: amuralló la autoridad política y religiosa en una fortaleza, o kreml’, y adoptó el título de tsar, o zar, la voz eslava del César.
Revestido con la pompa y los blasones bizantinos, el Ducado de Moscú nació con una misión similar a la de los españoles de entonces: defender el cristianismo frente a sus enemigos y reconquistar los territorios que estimaban suyos. El primer zar, Iván IV, descendía del mítico Rurik, fundador de la Rus de Kyiv, y consideraba su deber recuperar la ciudad madre.
El nombre del Estado que surgió en torno a Moscú resumiría estas dos inquietudes. Se llamaría como el reino perdido, Rus, pero con pronunciación bizantina: Rusia.
Más allá de las revoluciones y los cambios, lejos de las haciendas polacas y de las ambiciones rusas, había un territorio libre. Un mar de hierbas altas que peinaba el viento. La parte baja del Dniéper y el Don, el actual sureste de Ucrania, seguía siendo una zona de nadie.
Los caballos y los jabalíes corrían por este gran jardín, las marmotas nadaban en sus ríos, había bisontes y manadas de antílopes, y también algunos poblados campesinos. El colapso traumático de Rus había generado un goteo de labradores hacia la estepa. La represión polaca aumentó el número de escapados, y había otro factor: se trataba de una región fertilísima. El suelo era fecundo, esponjoso y negro. Si uno clavaba una pala, crecía un árbol, y los ríos tenían tantos peces que, al arrojar una pica al agua, esta quedaba de pie, apretada por la fauna.
Cada vez más, los asentamientos puntuaban la estepa. Vivían de su trabajo, vivían en libertad. Y empezaron a atraer depredadores.
Los tártaros habían acabado en la península de Crimea. Desde allí se dedicaban al comercio esclavista: cruzaban el estrecho, hacia la estepa, y volvían con filas de agricultores maniatados que luego vendían a los turcos.
Los campesinos se defendían, y en los márgenes de sus poblados, junto a las empalizadas, con la vista puesta en los nimbos de polvo que se formaban en el horizonte, fue germinando una sociedad guerrera; una casta de nómadas y mercenarios, de kozaki, o cosacos, “aventureros libres”. La estepa era un imán de rebeldes, siervos, bandidos y nobles renegados, y sus elementos más duros se unían a estos piratas de tierra firme.
Los cosacos vivían en lo efímero. Sus fronteras eran el cuadrado que formaban al aparcar sus carros, en cuyo interior debatían y tomaban horilka. Su credo era beber y pelear, sin distinguir a veces entre amigos y enemigos. Un alarido sonaba en la distancia, y unas figuras de botas rojas, montadas a pelo sobre sus caballos, aparecían blandiendo látigos y espadas curvas.
Estos aventureros de pantalones bombachos, bigote de herradura y jojol, ese mechón de pelo que brota de un cráneo lampiño, formaron parte de un movimiento con diferentes caras.
La conciencia original de Rus, desdibujada por las invasiones, volvió a despertar en el siglo XVI. Los restos de la religión ortodoxa y de las élites que ni se habían polonizado, ni habían emigrado a Moscú, se organizaron en hermandades. Crearon parroquias secretas, escuelas e imprentas para fomentar su cultura, y depositaron en los cosacos, fervientes ortodoxos, su defensa militar. La palabra Ucrania, evocadora de libertad y tierra, fue usada entonces. Los cosacos la adoptaron, le dieron un aire místico. Era su patria original: la porción de Rus que se había conservado. Una entidad libre, como ellos, frente a las presiones de los vecinos.
La antigua capital, Kyiv, se quitó el polvo de los ropajes; intelectuales y cosacos trabaron contacto. Los campesinos del latifundio, en las haciendas polacas, miraron hacia ellos, y entre todos formaron un embrión: la arcilla de un Estado que esperaba la llamarada, el fuego para amalgamarse.
Los cosacos, que defendían la frontera de Polonia a cambio de rango y territorios, se rebelaban una vez cada década, y en 1648 prendieron una guerra que se extendió a las ciudades y a los latifundios.
Varsovia atajó la insurrección y los cosacos se vieron al borde de la derrota. En un último recurso, pidieron ayuda a Moscú.
El zar Alexei les devolvió la atención, como quien mira una pera madura en la rama de un árbol. Los cosacos le habían abierto una puerta, una rendija por la que se veía el futuro: la opción de avanzar sobre la vieja Rus.
Y restablecer, según consideraba, su reino perdido.