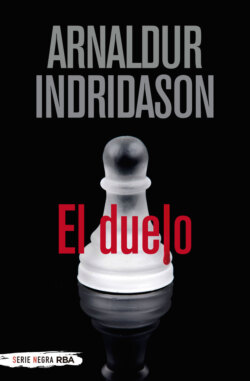Читать книгу El duelo - Arnaldur Indridason - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеEn la salita del café de la Policía Judicial, en Borgartún, Marion bebía de su taza mientras leía el último comunicado de la Federación Soviética de Ajedrez en uno de los diarios. Fischer no había asistido a la ceremonia inaugural del duelo en el Teatro Nacional, y la Federación Internacional de Ajedrez había tomado la medida de aplazar dos días la primera partida con el fin de concederle al estadounidense la última oportunidad de presentarse en Islandia para participar en el evento. Hartos de aquella pantomima, los soviéticos exigían la expulsión de Fischer.
—Menudo imbécil —murmuró Marion mirando fijamente su taza de café.
—¿Quién es un imbécil? —preguntó un agente desde la puerta. Se llamaba Hrólfur y todo el mundo sabía de sus grandes ambiciones en el seno de la policía.
—¡Hombre! ¿De nuevo al pie del cañón? —preguntó Marion alzando la mirada. Pese a sus aspiraciones, Hrólfur no mostraba un gran interés por las labores policiales y era conocido por cogerse un buen número de bajas por enfermedad a lo largo del año.
—Albert te está esperando abajo. Me han pedido que te avisara —le informó Hrólfur con sequedad antes de marcharse.
Todos los espectadores del pase de las cinco se hallaban bajo sospecha de haber cometido el homicidio de Ragnar. Lo mismo ocurría con los empleados del cine. El meteorólogo no había encajado bien la noticia y consideraba una majadería que se pudiera barajar la posibilidad de que era culpable de un acto tan atroz. Los otros asistentes que habían contactado con la policía mostraron más paciencia y comprensión. Se trataba de dos grupos de adolescentes: por un lado, tres muchachos de catorce años del colegio de Vogar que la policía no tenía fichados, y, por otro, cuatro amigos del barrio de Árbær que también habían estado presentes en la sala pero no habían visto nada fuera de lo normal. La policía aún buscaba a los seis espectadores que faltaban. Entre ellos, la única mujer que había ido a ver el wéstern de Gregory Peck a esa hora.
—Tu amigo Bobby no va a dejarse ver por aquí —comentó Marion mientras subía al coche sin distintivos que Albert había solicitado. Se dirigían al cine Gamla Bíó.
—No. Si no llega hoy o mañana, se acabó todo —dijo Albert antes de arrancar y salir del aparcamiento.
—Es una deshonra para la disciplina.
—Sí.
—¿Y aun así lo admiras?
—Es el mayor genio del mundo —respondió Albert. Aficionado al ajedrez, de joven había participado en algunos campeonatos organizados por la Federación de Reikiavik.
—Dicen que Kissinger está azuzando a Bobby.
—No me sorprendería. Está en juego el honor de los estadounidenses. Ahora ya todo se reduce a si se atreverá a enfrentarse a Spassky o no.
—Si viene, ¿te ofrecerás para formar parte de la patrulla de vigilancia? —preguntó Marion, que había asistido por la mañana a una reunión en la que se había hecho notar la falta de recursos para poder escoltar a Bobby Fischer y a Boris Spassky en caso de que finalmente se celebrara el duelo.
—Me lo estoy pensando —respondió Albert—. Me haría gracia estar cerca de Fischer. Si es que aparece.
Gamla Bíó era la antítesis del Hafnarbíó. El imponente edificio de la calle Ingólfsstræti, de estilo clásico y pintado de blanco, había sido concebido específicamente como sala de proyecciones en los años veinte, en pleno apogeo del cine mudo, y no se reparó en gastos durante su construcción. La fachada estaba ornamentada con cuatro columnas jónicas y un magnífico hastial. La entrada lucía una bóveda con bonitos elementos decorativos y la sala estaba salpicada de columnas griegas. Tenía un aforo de seiscientas personas.
El acomodador los esperaba en el vestíbulo y los saludó con un apretón de manos. Dos empleadas de la limpieza que bajaban del palco por una pequeña escalera pertrechadas con cubos y fregonas les dieron los buenos días antes de entrar en la taquilla.
El hombre los acompañó al patio de butacas y tomó asiento. Albert lo imitó y se sentó al otro lado del pasillo. Marion prefirió quedarse de pie entre ambos.
Albert y Marion habían discutido las hipótesis en torno a las grabaciones de Ragnar, las cintas halladas en su habitación y la grabadora que llevaba en la mochila. Era evidente que había registrado a escondidas el audio de algunas películas. Con toda probabilidad se había llevado el aparato al Hafnarbíó para repetir su operación con La noche de los gigantes. Se hacía extraño pensar que alguien hubiera querido asesinarlo para hacerse con la grabadora y las cintas. A Marion y a Albert les parecía un móvil demasiado raro. Lo más seguro era que Ragnar hubiera grabado algo que no podía o no debía haber oído. Difícilmente podría haberse tratado del monólogo de una persona sentada cerca de él, sino más bien de una conversación entre al menos dos individuos que, aparentemente, no habrían vacilado ni un segundo al darse cuenta de que los grababan. Su violenta reacción había tenido trágicas consecuencias para Ragnar. No le habían concedido la oportunidad de defenderse. Según las conclusiones del forense, lo habían apuñalado en la zona más letal, muy cerca del corazón. Ragnar tuvo una muerte rápida e indolora. No le dio tiempo ni de pedir ayuda. Nadie lo oyó.
El acomodador del Gamla Bíó, un señor mayor de aspecto calmado, se acordaba de Ragnar, que era un asiduo del cine. El hombre reconoció inmediatamente la fotografía que los padres del chico le habían dado a Albert. También había visto imágenes suyas en la prensa.
—Me acuerdo bien de él —declaró el hombre—. Venía prácticamente a todas las sesiones. Y a las reposiciones. Ya de jovencito trataba de colarse para ver las películas que no eran aptas para menores. Lo intentan todos. Los chicos como él no quieren dejarse ni una película por ver. No es divertido tener que prohibirles el acceso, pero es nuestro deber.
—¿Recuerdas haberlo visto recientemente? —preguntó Albert.
—Sí, me preguntó si tenía alguna fotografía de los protagonistas de una película que proyectábamos aquí, El desafío de las águilas. Se vio metido en un apuro, el pobre.
—¿Qué tipo de apuro? —preguntó Marion.
—Un hombre se puso a regañarle. Yo no me metí, solo los vi de lejos.
—¿A regañarle?
—Sí, por una grabadora que llevaba el chico. Eso es todo lo que pude oír.
—¿Conocías al hombre?
—No.
—¿Qué problema tenía la grabadora?
—No lo sé —respondió el acomodador—. Me mantuve al margen. Se fueron al cabo de un rato. El hombre no dejaba en paz al chaval y vi que lo seguía hasta Bankastræti.
—¿Sabrías decirnos qué tipo de aparato era?
—No.
—¿Te pareció que el hombre supusiera algún peligro para el chico? —preguntó Albert.
—No me dio esa impresión.
—¿Oíste algo de lo que se decían?
—El hombre le estaba echando un buen rapapolvo. El chico metía la grabadora en su mochila mientras el otro, muy alterado, se inclinaba sobre él y señalaba con el dedo sus pertenencias.
—¿No iban juntos? —preguntó Marion Briem.
—No, ese chico iba siempre solo.
—¿Y no tienes idea de quién podía ser el hombre que lo reprendía?
—No.
Poco después, Marion y Albert salieron a la calle y se detuvieron un momento bajo el sol. Había atasco en las calles Ingólfstræti y Bankastræti. Marion se encendió un cigarrillo. El aire estaba en calma, hacía calor y el denso tráfico avanzaba por delante de ellos. Se oyó el rugido de un camión que pasaba por la calle Hverfisgata. Albert se movía inquieto frente a los escalones de la taquilla, como si lo reconcomiera algo que no se atrevía a mencionar. Marion se percató de su agitación.
—¿Qué te pasa? —le preguntó.
—¿Qué? Nada.
—No disimules.
—No me pasa nada.
—¿Qué ocurre, Albert?
—El otro día, cuando te desperté —respondió Albert—, se te cayó al suelo una postal que habías estado leyendo. La cogí y la dejé sobre tu escritorio.
—¿Y?
—Solo quería que lo supieras. No me gustaría que pensaras que la he leído.
—No lo había pensado.
—El fiordo de Kolding que salía en la foto está en Dinamarca, ¿no?
—Correcto.
—¿Has estado allí?
—Sí, conozco bien ese lugar.
Marion dio una calada a su cigarrillo.
—¿Puede que ese hombre hubiera estado también en el Hafnarbíó? —preguntó Albert—. ¿El que abroncó a Ragnar aquí, en el Gamla Bíó?
—No hay que descartar esa posibilidad —respondió Marion—. Tenemos que preguntárselo a los empleados del Hafnarbíó.
—¿Cómo puede justificar alguien semejante crimen? —dijo Albert pensativo mientras se dirigían hacia el coche, aparcado en el pasaje que había entre el Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional. Marion dejó caer el cigarrillo al suelo y machacó la colilla con el pie.
—Obviamente, no hay justificación posible —afirmó Marion antes de recoger la colilla y tirarla a una papelera—. Salvo a ojos de los autores. Deben de tener algo que esconder. Algo que no quieren que se sepa. Algo que no puede quedar registrado en una cinta. Dudo mucho de que lo hayan hecho por diversión.
—Supongamos que se trata de un móvil de ese tipo.
—De acuerdo.
—En ese caso, Ragnar ha sido víctima de la mala suerte —observó Albert—. Algunos espectadores de la sesión de las cinco utilizan el Hafnarbíó como lugar de encuentro. Ahí pueden hablar tranquilamente, protegidos por el ruido de la película, al abrigo de la oscuridad. Nadie se percata de su presencia. Llegan al cine por separado y tratan de pasar desapercibidos.
—Se sientan cuando la sala ya está en penumbra —prosiguió Marion Briem—. La película está empezada. No detectan la presencia del muchacho, que quizás está ocupado manipulando su grabadora. De pronto se dan cuenta de que está sentado detrás de ellos.
—Por algún motivo, se fijan en que lleva una grabadora —prosiguió Albert—. Ven que está grabando su conversación. Sus ojos se detienen en el aparato y el micrófono.
—No se lo piensan.
—Matan al chico.
—No sé, ¿te parece una forma islandesa de actuar? ¿Hay algo de islandés en todo esto?
—¿Qué quieres decir?
—¿A un islandés no le habría bastado con quitarle la grabadora y las cintas? ¿Y dejarlo estar?
—Sí, ¿por qué ir tan lejos?
—Querían que no se fuera de la lengua —especuló Marion Briem—. Seguramente pensaban que había oído su conversación. Puede que no se contentaran solo con arrebatarle la grabadora. No sabían hasta qué punto había escuchado o entendido lo que habían dicho, no tenían ni idea de quién era. Tenían que despejar cualquier sombra de duda.
—¿Y deciden apuñalarlo porque los había escuchado?
Marion levantó la mirada hacia las columnas basálticas de la fachada del Teatro Nacional.
—La ciudad está abarrotada de extranjeros. No ocurría nada igual desde la época de la Segunda Guerra Mundial.
—¿Insinúas que eran extranjeros? —preguntó Albert—. ¿Los hombres del cine?
—Quizás pensaron que alguien había enviado al chico para espiarlos, escucharlos y grabar sus conversaciones.
—¿Extranjeros?
—Sería una insensatez ignorar esa posibilidad —señaló Marion—. Una completa insensatez. Estaban nerviosos hablando de algo que no debía salir a la luz, casi literalmente. Cualquier otra hipótesis me parece menos convincente. Ragnar no llevaba un duro encima, así que no tiene sentido hablar de un robo de dinero. No era el tipo de chico que fuera causando molestias a la gente. Además, nadie oyó sonidos en la sala. Lo único que tenía era esa grabadora. ¿Quién estaría dispuesto a matar por ella?
Sentado frente a su escritorio, el forense estaba terminando de escribir su informe sobre la muerte de Ragnar. Al entrar en el tanatorio de Barónsstígur, Marion oyó por el pasillo el sonido de la máquina de escribir y lo siguió hasta llegar al despacho del médico. El forense, un hombre de unos cincuenta años que se había graduado en un hospital universitario de Estados Unidos, era una persona calmada y silenciosa. Al ver aparecer a Marion por la puerta, dejó de teclear, cogió una pipa que reposaba en un cenicero y la vació antes de rellenarla.
—No he deducido nada acerca del arma utilizada —anunció—. Si es eso lo que quieres saber.
—¿Y no tienes ninguna idea? —preguntó Marion sin concederse un tiempo para sentarse. Iba de camino a casa.
—Podría tratarse de una navaja normal y corriente —respondió el hombre mientras apretaba el tabaco en la pipa. La hoja no es ni muy larga ni muy ancha. El autor acertó en el lugar exacto y la punta del arma es lo suficientemente afilada como para rasgar la ropa y alcanzar el corazón.
—¿Se puede hacer eso con una simple navaja?
—En manos de la persona adecuada, sí —respondió el forense antes de encender la pipa—. Sin ninguna duda.