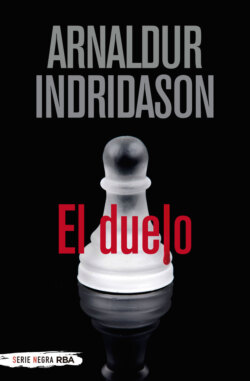Читать книгу El duelo - Arnaldur Indridason - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеSolo Marion Briem tenía permiso para disponer de un sofá en el despacho. En realidad no había tantos que exigieran esa clase de lujos, y era extraño que aquel mueble tan mundano hubiera causado semejante revuelo. El tresillo, amplio y tapizado en cuero fino, estaba desgastado y empezaba a deshilacharse por las esquinas. Provisto de unos cómodos reposabrazos donde apoyar la cabeza, parecía especialmente diseñado para echarse la siesta. En ocasiones, los agentes más veteranos de la Policía Judicial se tumbaban a escondidas para reposar sus cuerpos cansados mientras Marion se encontraba fuera de la ciudad, aunque siempre lo hacían extremando las precauciones, conscientes de que Marion podría enfadarse si se enterara de que alguien había estado deambulando por su despacho sin su permiso. El sofá se había convertido en una manzana de la discordia para aquellos miembros de la Judicial que envidiaban a Marion y no admitían la más mínima discriminación. Todo el mundo tenía los mismos derechos. Marion procuraba mantenerse al margen de la polémica y sus superiores nunca habían tomado cartas en el asunto por miedo a que dejara de prestarles sus excelentes servicios. El debate se reavivaba periódicamente, sobre todo cuando se incorporaban nuevos miembros que no estaban dispuestos a quedarse callados. En una ocasión, un agente recién llegado osó instalar en su despacho un sofá que compartía con otros dos compañeros. Argumentaba que, si Marion podía disponer de uno, ellos también. Al cabo de un par de días el sofá fue retirado y reenviaron al debutante a la sección de Tráfico.
Marion dormía como un tronco cuando Albert se pasó por el despacho para comunicarle que se había producido una agresión con arma blanca en el cine Hafnarbíó. Albert, de treinta años, compartía despacho con Marion y nunca había mostrado el menor interés por el sofá. Era padre de familia, vivía en un bloque de cuatro plantas en la zona de Háaleiti y trabajaba como policía para el juez de lo Penal de Reikiavik antes de que lo trasladaran al despacho de Marion Briem, en el cuartel general de la Judicial, en la calle Borgartún. Marion se había opuesto en vano a la disposición, pero el espacio de la Policía Judicial se quedaba pequeño y había que aprovechar al máximo cada metro cuadrado, ya que el edificio albergaba, además, el pequeño departamento de la Policía Científica, que cada vez tenía más trabajo. Albert, con barba y pelo largo, solía vestir de modo informal, con predilección por los vaqueros y los blusones. A Marion no le convencía su aspecto hippy y tendía a hacerle observaciones sobre su vestimenta y la longitud de su pelo; unos comentarios que se hicieron aún más frecuentes al ver que Albert poseía una serenidad y una paciencia fuera de lo común y que ignoraba cualquier clase de crítica. Albert tenía muy claro que le llevaría un tiempo meterse a Marion en el bolsillo. Al fin y al cabo, lo habían enviado a un despacho que hasta entonces había estado reservado a una sola persona y debía evitar cualquier tipo de tensión. Lo único que no podía soportar era el tabaco. Por desgracia, Marion fumaba como una chimenea y casi siempre lo hacía dentro del despacho, donde su enorme cenicero estaba siempre atestado de colillas.
Albert tuvo que llamar tres veces a Marion hasta conseguir que reaccionara. Dormía profundamente y, cuando se despertó, los ecos de su sueño todavía resonaban en su mente. O puede que fueran sus recuerdos, avivados por la siesta. Con los años le costaba más distinguir entre una cosa y otra. En cualquier caso, llevaba grabadas en su memoria las imágenes de su estancia en el sanatorio de tuberculosos de Dinamarca: las sábanas blancas secándose al viento estival; la fila de enfermos, algunos muy graves, que descansaban en una enorme terraza en curva; las mesillas de los instrumentos médicos; las largas jeringuillas que empleaban para insuflarle el aire; el pinchazo en el costado cuando el médico le clavaba la aguja en el torso.
—Marion —repitió Albert agitado—. ¿Has oído? Un chico ha muerto apuñalado en el Hafnarbíó. Nos están esperando. La Científica ya está saliendo hacia allí.
—¿Apuñalado en el Hafnarbíó? —repitió Marion mientras se levantaba del sofá—. ¿Han cogido al culpable?
—No, el chico estaba solo en la sala cuando lo encontró el acomodador —le explicó Albert.
Marion se puso en pie.
—¿En el Hafnarbíó?
—Sí.
—¿Así, sin más, mientras veía una película?
—Sí.
—¿En plena proyección?
—Sí.
Marion comenzó a impacientarse. La policía de Reikiavik había dado el aviso unos momentos antes. Un acomodador había llamado muy inquieto desde el cine, solicitando que mandaran agentes de inmediato. El telefonista le rogó que volviera a contarle lo sucedido. Antes de contactar con la Judicial, ya habían enviado dos coches y una ambulancia al lugar de los hechos. Albert recibió el aviso, habló con sus superiores, advirtió a la Científica y, por último, despertó a Marion Briem.
—¿Podrías recordarles que no lo pisoteen todo con sus sucios zapatos? —le preguntó Marion.
—¿A quiénes?
—¡A quienes ya estén allí!
En ocasiones, los primeros en llegar a la escena del crimen, que generalmente eran los de Tráfico, ponían en peligro la investigación pisándolo todo como si nada.
Al cine Hafnarbíó se podía llegar caminando desde el cuartel, pero, vista la situación, Marion y Albert optaron por ir en un coche oficial. Bajaron por la calle Borgartún, giraron a la altura de Skúlagata y continuaron hasta la esquina con Barónsstígur, donde se encontraba el cine, un edificio revestido de chapa ondulada, vestigio de la Segunda Guerra Mundial y recuerdo del papel de Islandia en distintos eventos históricos. La construcción había servido de barracón militar y se había usado como lugar de reunión de los oficiales de las tropas de ocupación británicas. La fachada, de cemento, estaba pintada de blanco, mientras que el resto del edificio era una construcción de hierro y madera.
—¿Quién es esa famosa madre de Sylvia? —preguntó Marion sin venir a cuento de camino hacia el cine.
—¿Quién? —dijo Albert, que iba al volante, sin entender la pregunta.
—Esa de la canción que ponen a todas horas en la radio. ¿Quién es esa Sylvia? ¿Y por qué hablan de su madre? ¿De qué va la canción?
Albert escuchó con atención. Por la radio emitían un gran éxito estadounidense, Sylvia’s Mother, que llevaba semanas sonando en los programas musicales.
—No sabía que escucharas pop —observó.
—Es imposible quitarse esa canción de la cabeza. ¿Son hombres los que cantan?
—Sí, de hecho, es un grupo muy conocido —señaló Albert.
Aparcó frente al cine.
—No nos viene nada bien que ocurra algo así precisamente ahora —añadió mirando los carteles del vestíbulo.
—No le hace ningún favor a la Federación de Ajedrez —comentó Marion mientras bajaba del coche.
Albert se preocupaba por el nuevo evento histórico que iba a acontecer en Islandia. Reikiavik estaba atestada de periodistas extranjeros procedentes de todos los rincones del mundo, representantes de las principales agencias de prensa, cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos que, sin duda, iban a sacarle jugo a lo ocurrido en el Hafnarbíó. La ciudad también albergaba esos días a un buen número de expertos y aficionados al ajedrez, así como a enviados estadounidenses y soviéticos, y, en general, a todos aquellos cuyo interés por dicha disciplina era tal que no podían perderse el evento, siempre y cuando pudieran costearse el largo viaje hasta Islandia. Todo el mundo estaba con el alma en vilo esperando que comenzara el llamado «duelo del siglo» que iba a disputarse en Reikiavik entre los dos grandes maestros del ajedrez: Bobby Fischer y Boris Spassky. Islandia nunca se había visto envuelta en un torbellino semejante desde su ocupación militar durante la Segunda Guerra Mundial.
No obstante, todavía no era seguro que el duelo fuera a celebrarse. El campeón mundial, Boris Spassky, ya había llegado al país. Sin embargo, su rival, Bobby Fischer, no cesaba de poner dificultades. Prácticamente cada día planteaba nuevas y estrafalarias exigencias, sobre todo en lo referente a la cuantía del premio. Ya había causado el retraso de varios aviones de pasajeros en Nueva York al negarse a embarcar en el último momento y se había mostrado especialmente caprichoso durante los preparativos. Por el contrario, Spassky era la amabilidad en persona y procuraba quitarle hierro al revuelo causado por Fischer. Había ido a Islandia para jugar al ajedrez y todo lo demás carecía de importancia. La intachable conducta del campeón mundial derretía el corazón incluso de los mayores detractores de la Unión Soviética. Los medios occidentales magnificaban la importancia del duelo y lo enfocaban como un enfrentamiento entre el Este y el Oeste, entre las naciones libres y democráticas y las dictaduras opresoras. Los grandes periódicos redactaban titulares sin tapujos: LA GUERRA FRÍA LLEVADA A LAS CALLES DE REIKIAVIK.
Durante un tiempo, Islandia había estado en el punto de mira debido a las disputas con los británicos en torno a la decisión tomada por los islandeses de ampliar sus aguas jurisdiccionales. Los británicos enviaron un buque militar a los caladeros para defender sus barcos pesqueros, y la prensa internacional se hizo eco de las refriegas entre el guardacostas islandés y el buque de combate y los arrastreros británicos. El Campeonato Mundial de Ajedrez que estaba a punto de celebrarse en Reikiavik no hacía sino avivar el interés de los medios por el país.
El acceso a la sala del cine todavía no estaba cerrado cuando llegaron Marion Briem y Albert. Frente al edificio vieron aparcados varios vehículos policiales y una ambulancia con las puertas traseras abiertas. En la acera se habían congregado los espectadores que estaban esperando a que comenzara la sesión de las siete y los que habían querido comprar con tiempo la entrada para las nueve. Los más curiosos se habían adentrado en el vestíbulo. Lo primero que hizo Marion fue ordenar a los agentes que despejaran la sala para que la Científica pudiera trabajar con tranquilidad; después mandó cerrar con llave para preservar intacta la escena del crimen. Mientras tanto, Albert se encargaba de vaciar el vestíbulo. De pie, junto al puesto de chucherías, la taquillera preguntó qué iba a pasar con la sesión de las nueve. Albert le comunicó que no se proyectarían más películas hasta el día siguiente como muy pronto.
—Venía muy a menudo —dijo la joven, consternada—. Era un chico la mar de tranquilo. No me cabe en la cabeza que alguien haya podido hacerle algo así. Ni a él ni a nadie.
—¿Lo conocías? —le preguntó Albert.
—No, solo como a cualquier otro asiduo. Se tragaba todas las películas. Hay más de uno como él.
—¿Iba solo?
—Sí, siempre iba solo.
—¿Más de uno como él? ¿En qué sentido?
—Gente que va sola al cine. Sobre todo a la sesión de las cinco. Prefieren evitar la muchedumbre de las nueve. Hay muchos así. Vienen para disfrutar tranquilamente de la película.
—Los asientos están numerados, ¿verdad?
—Sí, pero cuando vienen tan pocos se sientan donde quieren.
—¿Notaste algo peculiar en su actitud?
—No —respondió la joven, que se presentó como Kiddý—. Nada.
—¿Puedes hacer memoria?
—No caigo en nada en especial. Llevaba una mochila.
—¿Una mochila?
—Sí.
—Pero en verano no hay clase, ¿no?
—Ya, pero llevaba una.
A su lado, la vendedora de chucherías escuchaba la conversación. Tenía dieciocho años y estaba muy afectada; había llorado, y Kiddý había tratado de consolarla. «No vino casi nadie a comprar dulces —le explicó a Albert—. Solo unos chicos». Se fijó en que había una mujer. El resto de los asistentes eran hombres que no le sonaban de nada y no sabría describir con exactitud. Tampoco podía confirmar si el fallecido llevaba una mochila.
Marion observaba trabajar a la Científica cuando Albert entró en la sala para darle la noticia de la mochila. Los agentes solicitaron unas lámparas más potentes; aun con todas las luces de la sala encendidas, la iluminación no era precisamente buena. Nadie había tocado el cadáver desde que el acomodador intentó despertarlo. A falta de algo mejor, los policías tuvieron que contentarse con sus linternas para alumbrar la sangre que impregnaba el cadáver, la butaca y el suelo. Uno de los agentes fotografiaba el cuerpo, la sangre y la bolsa de palomitas vacía. Los fogonazos de la cámara iluminaron puntualmente la sala hasta que el fotógrafo decidió que ya tenía suficientes imágenes.
—Ha sangrado muchísimo —observó el doctor que había acudido al lugar de los hechos y había dictaminado la muerte del chico—. Dos puñaladas en el corazón. Apenas le quedará sangre en el cuerpo.
—¿Veis una mochila por alguna parte? —preguntó Marion a los de la Científica.
Uno de los agentes levantó la mirada.
—¡Aquí no hay ninguna mochila! —voceó.
—Por lo visto, llevaba una —informó Marion—. ¿Podéis comprobarlo, por favor?
Otro agente había recorrido las butacas examinándolas con una linterna más potente. Llamó a Marion para que se acercara. Alrededor de los asientos que habían ocupado los espectadores quedaban algunos desperdicios: bolsas de palomitas, botellas de refresco, envoltorios de caramelos. Marion se fijó en la ausencia de restos de palomitas y dulces cerca del cadáver. El agente iluminó con la linterna una botella de alcohol tirada entre los asientos centrales de la primera fila. Se acercó para alumbrarla mejor.
—¿Qué es eso? —preguntó Marion Briem.
—Ron. Una botella de ron vacía. Puede que haya bajado rodando desde arriba, aunque la pendiente de la sala no es muy pronunciada. No hay nada más alrededor.
—No la toques —ordenó Marion—. Hay que trazar un croquis de la sala para hacernos una idea del contexto.
—Creo que ya tengo suficiente material —anunció el fotógrafo después de haber fotografiado la botella, y salió a la calle atravesando el vestíbulo. Marion lo siguió, y de camino se encontró con el acomodador, de nombre Matthías. Le indicó que se acercara y volvieron a entrar en la sala. Marion le pidió que le explicara detalladamente cómo había descubierto el cadáver. El hombre lo describió procurando no dejarse nada que pudiera ser relevante.
—¿Cuántas entradas habéis vendido para este pase? —preguntó Marion.
—Lo acabo de comprobar con Kiddý. Se han vendido quince.
—¿Os eran familiares algunos de los espectadores? ¿Había habituales?
—No, yo solo conocía a ese chico —respondió el acomodador—. No he prestado mucha atención. Ahora proyectamos un wéstern bastante famoso; creo que la mayoría eran hombres. Como casi siempre cuando ponemos una del Oeste. Y encima a las cinco. Rara vez vienen mujeres a esa hora.
—¿La mayoría eran hombres? —repitió Marion.
—Sí, solo había una mujer. No la había visto antes. O no me había fijado en ella. También vinieron unos adolescentes y unos hombres que no sé ni cómo se llaman. Ah, y el de la tele.
—¿Quién?
—¿Cómo se llama? Uno que es bastante conocido. Presenta el parte del tiempo. ¿Cómo se llama?
—¿Es periodista? ¿Meteorólogo?
—Sí, sale dando el tiempo. Reparé en él cuando compró la entrada.
—¿Y notaste algo en particular? ¿Conocía al chico? ¿Hablaban entre ellos?
—No, creo que no. En todo caso, yo no vi nada. Solo lo conozco de la televisión. ¿Sabéis quién es el chico?
—No —respondió Marion—, todavía no. ¿Te sonaba, como empleado de esta sala?
—Sí, venía muy a menudo, se tragaba todas las películas. Muy buen chico, por lo poco que lo conocía. Era amable, pero había algo raro en él. Como si no tuviera muchas luces, el pobre. Y siempre iba solo. Nunca acompañado. Estoy convencido de que en los otros cines también lo conocen. Si es que eso os puede ser de alguna ayuda. Seguro que en esos también tenía sus asientos favoritos. Lo hacen muchos, lo de sentarse siempre en el mismo sitio.
—¿Él también lo hacía?
—Sí, casi siempre se sentaba arriba a la derecha.
—¿Cabe la posibilidad de que alguien supiera que solía sentarse ahí? —preguntó Marion Briem.
El acomodador se encogió de hombros.
—Ni idea —respondió—, pero todo podría ser.
—¿Te fijaste en si llevaba una mochila?
—Sí, me parece que llevaba una.
—¿Merece la pena ese wéstern? —preguntó Marion Briem, señalando el cartel de La noche de los gigantes.
—Sí, es excelente. Ha tenido mucho éxito. ¿Te interesan los wésterns? A muchos islandeses les gustan. Les recuerdan las sagas.
—Sí —respondió Marion Briem—, Centauros del desierto es una de mis favoritas. Lo que pasa es que Gregory Peck no es santo de mi devoción.
—Pues a mí me gusta.
—¿Quince entradas vendidas, dices?
—Sí.
—Como en la canción de La isla del tesoro, ¿no?
—¿La isla del tesoro?
—«Quince hombres sobre el cofre del muerto —tarareó Marion—. ¡Y una botella de ron!».