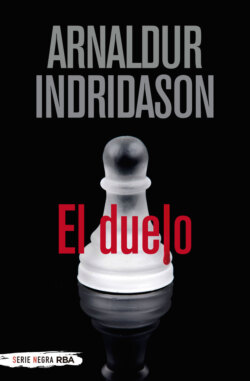Читать книгу El duelo - Arnaldur Indridason - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDurante su primer verano en Reikiavik, Marion Briem acompañó al chófer hasta el lago Þingvallavatn para pescar las truchas que después introducían en el pequeño estanque situado en la parte trasera de la casa. Se trataba de una antigua costumbre que se remontaba a los tiempos en que los hijos de los dueños eran todavía unos niños. Cada verano las truchas distraían a los chicos y los peces parecían estar a gusto nadando de aquí para allá. En los días más cálidos, cuando los niños refrescaban los pies en el agua, las truchas se movían a su alrededor. Por las tardes flotaban cerca de la superficie y parecían observar a la gente que charlaba sentada en el jardín. Los chicos tenían prohibido pescarlas o hacerles daño, pero, a veces, cuando no los veía nadie, se acercaban a hurtadillas, las agarraban por la cola y las sujetaban unos instantes hasta que las dejaban escapar. Al llegar el otoño, antes de que el estanque se congelara, el chófer llevaba las truchas de vuelta al este y, en cuanto las soltaba en el lago, desaparecían rápidamente en las heladas aguas del fondo.
Todos los veranos iban al Þingvallavatn en busca de truchas con que repoblar el pequeño estanque, y la tradición se mantuvo hasta que los hijos crecieron. El chófer tenía un nombre inusual: Aþanasíus. Llevaba bastante tiempo prestando sus servicios a la familia y se ocupaba de un buen número de labores domésticas. El hogar disponía, además, de dos sirvientas, una de las cuales era la cocinera. Aþanasíus se encargaba del mantenimiento de la casa y de todos los bienes. Se ocupaba de que todo saliera bien cuando recibían invitados, tanto en cenas como en aperitivos, y también cuidaba del jardín, cosa que hacía con gran deleite, como reflejaban sus buenos resultados. Pero lo que más le gustaba era conducir hasta el lago Þingvallavatn con una tina donde transportaba las truchas que pescaba.
Marion se llevaba muy bien con él y solía ayudarlo. Aþanasíus, que se autodenominaba el «cortesano», siempre se mostró benevolente y comprensivo. Le enseñaba a realizar pequeñas tareas y se implicaba al máximo en su educación, ya que se consideraba prácticamente su protector. Por eso, Marion se pasaba las horas con él en el jardín aprendiendo sobre todas las variedades de plantas, la fertilidad del suelo, los distintos tipos de nubosidad que auguraban lluvias y la energía reverdeciente del sol. La familia poseía un huerto en las afueras de la ciudad donde Aþanasíus cultivaba zanahorias, colinabos y patatas. Estaba situado en Kringlumýri, cerca de las turberas que explotaban los habitantes de Reikiavik. Al llegar la época de la recolecta, todos los miembros del servicio iban hasta allí montados en un camión enorme y regresaban con el vehículo cargado de hortalizas.
Cuando hablaban entre ellos, los empleados se referían siempre a sus patrones como «la familia». A finales de la Gran Depresión, cuando muchos esperaban la llegada de la prosperidad, la economía del hogar mejoró notablemente. El patrón de la casa era uno de tantos hombres previsores que se habían atrevido a invertir en el sector de la pesca y se había hecho armador. Evitaba los despilfarros, pero sin caer en la avaricia. Su esposa, danesa, era una persona decidida, como su marido. Los tres hijos del matrimonio habían estudiado en Copenhague. El mayor había regresado unos años atrás, había formado una familia y trabajaba como abogado. Los otros dos todavía residían en Dinamarca, pero volvían a casa todos los veranos para trabajar en la empresa de su padre.
Subidos a un camión Ford del negocio familiar, Marion y Aþanasíus avanzaban traqueteando por la pista de tierra que llevaba hacia Þingvellir. Aunque no eran más que unos pocos kilómetros, tardaban una eternidad en recorrer aquel trecho.
—Allí en Manitoba sí que tenían carreteras hechas y derechas —suspiró Aþanasíus tratando de sortear una enorme roca que al final terminó por golpear los bajos del vehículo con un estruendo. Se había instalado en Norteamérica con sus padres a la edad de Marion. Pasó su juventud en los asentamientos islandeses de Canadá, y ya de adulto regresó a Islandia, donde encontró trabajo en la empresa del armador. Marion ya le había oído decir en repetidas ocasiones que siempre debió haberse quedado en Canadá en lugar de volver a Islandia, y empezó otra vez con la misma cantinela nada más salir de la ciudad. Insistía en que no sabía qué cable se le había cruzado. En realidad, no tenía ninguna queja de su estancia con «la familia». Antes al contrario, respetaba tanto a su jefe como a su esposa danesa y nunca podría recriminarles nada. Salvo el trato que había recibido Marion.
—Mira que son buena gente —comentó, presa de una irritación impropia de él. Aþanasíus, un cincuentón calmado, campechano y servicial, era bondadoso con todo el mundo. Calvo, de boca grande y nariz achatada, no era particularmente agraciado—. Por eso no entiendo que se porten así contigo —añadió—. Seguro que es su mujer la que maneja los hilos. ¡La remilgada de la danesa!
Habían abierto la pista pocos años antes, con ocasión del milésimo aniversario del primer Parlamento. Atravesaba el altiplano de Mosfellsheiði y conectaba con la vieja carretera de Þingvellir a la altura de Þorgerðarflöt. Debido a las escasas labores de mantenimiento, las lluvias la habían empantanado y Aþanasíus tenía que extremar la precaución.
—Aun así, me parece que deberían afrontar la realidad —opinó antes de evitar un bache dando un volantazo que hizo que Marion se moviera bruscamente en su asiento—. Más les valdría dejarse de tonterías y reconocer quién eres —añadió—. No me cabe en la cabeza que pudieran portarse así con tu madre.
—¡Cuidado! —gritó Marion.
—¡Lo veo! —exclamó mientras esquivaba por los pelos un enorme pedrusco—. Naturalmente, todo es cuestión de dinero. Tienes derecho a una parte de la herencia, y está claro que no quieren oír hablar del tema.
La hostilidad de Aþanasíus se debía a la visita del hermano mayor, el abogado, esa misma mañana. No se dejaba caer mucho por la casa, pero en esa ocasión había llegado acompañado de su mujer y sus dos pequeñas. Todo el mundo sabía que era el padre no reconocido de Marion. La madre de Marion se llamaba Dagmar y, al igual que la patrona de la casa, era de origen danés. De madre danesa y padre islandés, había nacido y crecido en Reikiavik. Sus padres fallecieron durante la epidemia de gripe de 1918, y «la familia» acogió a Dagmar por mediación de unos conocidos. Tres años más tarde, el hijo mayor de los patrones la dejó embarazada, pero nunca reconoció aquella relación. El hijo, un don nadie a ojos de Aþanasíus, fue enviado a Copenhague en el primer barco y le rogaron a Dagmar que se marchara. Tras dar a luz se mudó a una granja cerca de Ólafsvík, en la península de Snæfellsnes, en el oeste del país. Trató de contactar alguna vez con el padre, pero este no quiso saber nada de ella, y Dagmar nunca llegó a enterarse de que se había casado en Dinamarca.
Cuando Marion aún no había cumplido tres años, Dagmar asistió con más gente a un baile en Hellissandur. Para llegar aprovecharon el momento en que la marea era más favorable para poder bordear el promontorio Ólafsvíkurenni, un tramo bastante peligroso. Era pleno invierno y el grupo había pasado la noche en Hellissandur. A la hora de regresar, el mar se embraveció, y faltaba poco para la marea alta. Al ver que el paso sería impracticable, decidieron dar media vuelta, pero en ese preciso momento una ola rompió con tal violencia que algunos perdieron el equilibrio y dos mujeres murieron ahogadas, arrastradas por el mar. Una de ellas fue Dagmar. Dos días después, encontraron los cuerpos varados al oeste del río Hólmkelsá y las enterraron en Ólafsvík.
Marion no recordaba aquellos sucesos; creció en la granja, donde le prodigaron los mismos cuidados que a los demás niños del matrimonio. Aþanasíus sentía un gran cariño por Dagmar y la apoyó en los momentos más duros. Se cartearon durante los años que ella pasó en la península de Snæfellsnes y, después de su fallecimiento, Aþanasíus se siguió escribiendo con el dueño de la casa para que le diera noticias de Marion. En verano los visitaba y les prestaba ayuda, en la época más ajetreada, con la siega del heno y otros quehaceres. Así aprovechaba también para pasar un tiempo con Marion.
Marion nunca había enfermado, salvo algún resfriado puntual y unas décimas de fiebre. Pero un otoño de intensas lluvias presentó un cuadro de fiebre persistente acompañada de tos y un peculiar dolor en el pecho. Un ataque de tos le había dejado en la boca un sabor a sangre. Tenía diez años. El dueño de la granja avisó al médico, que llegó a lomos de su caballo negro cruzando el arroyo de la finca en un gélido día de lluvia, vestido con una gruesa gabardina y un sombrero chorreante con las alas combadas por el peso del agua. El granjero salió a recibirlo y lo invitó a pasar al interior de la casa, donde su mujer lo ayudó a quitarse la gabardina y el sombrero para ponerlos a secar antes de que se marchara. Primero hablaron del tiempo: la lluvia no parecía dar señales de tregua. Después, el médico entró en el salón, sacó el estetoscopio del maletín y auscultó atentamente a Marion, que inspiraba y espiraba en el sofá, siguiendo sus instrucciones. Le dio unos leves golpecitos en distintas partes del pequeño cuerpo, desde la espalda hasta el pecho, y le pidió que tosiera varias veces. «Vuelve a inspirar, coge todo el aire que puedas —le indicó el médico mientras apoyaba el estetoscopio en el pecho—. ¿Has tosido sangre?», le preguntó a Marion, quien contestó afirmativamente. El salón estaba frío y húmedo; el médico estaba empapado y deseaba regresar a casa lo antes posible. Volvió a auscultarle el pecho y finalmente dio su diagnóstico. «Creo que has contraído la tuberculosis —anunció—. Es muy frecuente en el campo. Debería evitar el contacto con otros niños —explicó, dirigiéndose al granjero mientras se ponía en pie—. Lo mejor sería que ingresara cuanto antes en el sanatorio de Vífilsstaðir».
El dueño de la granja consideró que la mejor solución era avisar a Aþanasíus, quien reaccionó de inmediato y acudió a la finca para trasladar a Marion a Reikiavik, donde mantuvo una larga conversación con la patrona. Nadie supo de qué habían hablado, pero, contra todo pronóstico, la danesa se ablandó al entender cuál era la situación de Marion y tomó la decisión de que se quedara con «la familia», bajo el cuidado de Aþanasíus. La patrona se encargaría de que recibiera la mejor asistencia médica en el sanatorio de Vífilsstaðir y también barajaba la idea de un posible ingreso en un centro danés especializado en tuberculosis, donde el clima era mutcho mejog, como dijo con su acusado acento danés.
No había contado con su hijo a la hora de tomar esas decisiones, y este nunca se preocupó por Marion. La única condición que impuso la mujer fue que no se mencionara nunca quién era el padre. Nunkeh. Ese fue el acuerdo que alcanzaron con Aþanasíus.
—Era esperar demasiado —murmuró Aþanasíus dejando escapar un hondo suspiro mientras pensaba en el padre de Marion y metía en el agua el bote que siempre pedía prestado a una familia que tenía una casita de campo a orillas del lago. Había llevado dos cañas de pescar, una para él y otra para Marion, y primero remó unos doscientos metros con la tina a bordo antes de ensartar las lombrices en los anzuelos.
—¿Tienes frío? —le preguntó a Marion, que sujetaba su caña desde el banco delantero con sus hombros enclenques cubiertos por una manta—. Si te entra frío, dímelo. No es bueno para esa cochinada que tienes en los pulmones.
—Estoy bien —respondió Marion.
El bote se mecía suavemente sobre las olas del lago. El sol brillaba en lo alto del cielo, pero del volcán Skjaldbreiður soplaba un viento gélido procedente de las tierras altas del interior que comenzó a preocupar a Aþanasíus. Al cabo de un momento ya había pescado dos hermosas truchas que se contorneaban en la tina. «Una más y basta», dijo.
—¿Hay muchos hombres en Islandia que se llamen como tú? —preguntó Marion de repente.
—No sé de ninguno más, aparte de mí —respondió Aþanasíus mientras recogía el sedal antes de lanzarlo de nuevo—. Soy del oeste de la península de Snæfellsnes, no muy lejos del lugar donde enfermaste. Allí la gente usa unos nombres bien raros, como ya debiste de observar.
—El único Aþanasíus que conozco, además de a ti, es el obispo de Alejandría.
—Me suena.
—El nombre significa «inmortal» —señaló Marion.
—Entonces no puedo decir que me disguste. ¿Crees que le sacarás algún provecho a ser un ratón de biblioteca?
—Me paso la vida leyendo —respondió Marion al mismo tiempo que un pez picaba el anzuelo con tanta fuerza que casi le arrebató la caña de las manos. El carrete zumbó al desenrollarse el sedal a toda velocidad y la caña se curvó hasta tocar la superficie del lago.
Aþanasíus se acercó lentamente a Marion para no hacer volcar el bote. Marion seguía sosteniendo la caña. Aþanasíus la agarró a su vez e intuyó que había picado un pez enorme.
—Hay que ver lo grandes que llegan a hacerse en este lago —murmuró—. Debes de haber pescado una trucha gigante.
—¿Quieres sujetar la caña tú solo? —preguntó Marion.
—No, sácala tú, deja que tire un poco más y luego empieza a recoger. A ver qué hace.
Cuando notó que el sedal dejaba de desenrollarse, Marion comenzó a recogerlo. Las violentas sacudidas de la trucha hacían temblar la caña encorvada. Pensando que se habría tragado el anzuelo, Aþanasíus estaba seguro de que el pez no se iba a escapar y volvió a su asiento para comenzar a remar hacia la orilla. Marion sujetaba la caña con firmeza mientras seguía tratando de enrollar el sedal. Al llegar, Aþanasíus detuvo el bote, puso un pie en tierra y ayudó a Marion a bajar. El animal comenzaba a fatigarse, igual que Marion, pero Aþanasíus prefirió mantenerse a un lado. Marion había conseguido arrastrar la trucha hasta la superficie, donde todavía forcejeaba a escasos metros de la orilla, tratando de liberarse en vano. Marion la sacó del todo y Aþanasíus se acercó para atraparla y lanzarla al bote.
—¡Menudo bicho! —exclamó arrodillado junto a la pieza, que pesaría unas doce libras—. Nunca había visto un pez tan grande en este lago.
—¿Podemos llevárnosla a casa? —preguntó Marion.
—¡Pues claro!
Aþanasíus desenganchó con cuidado el anzuelo de la boca, agarró la trucha y la metió en el recipiente junto con las otras dos. Después tapó la tina y la subió a la plataforma trasera del Ford. Aturdido, el animal se quedó inmóvil en el fondo del barreño.
—Menudo ejemplar para nuestro estanque, Marion —dijo Aþanasíus—. El más grande que hemos pescado nunca.
—¿Está muerta?
—No, se está recuperando. A un pez tan grande no lo matas así como así. En otoño lo devolveremos al lago. ¿Cuándo ingresas en Vífilsstaðir?
—La semana que viene —respondió Marion.
—Muy bien. Te va a venir de maravilla.
—No tengo ganas de ir.
—No hay discusión que valga. Tienes que quitarte eso de encima.
Aþanasíus acarició la cabeza de Marion.
—La camarada que llevas a cuestas no es la más agradable de las compañías.
—¿Qué camarada?
—La muerte —respondió Aþanasíus.