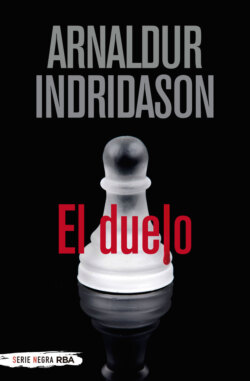Читать книгу El duelo - Arnaldur Indridason - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеMarion había entrado en la cabina y hablaba con el acomodador cuando Albert apareció en la puerta y le hizo una señal con gesto serio.
—Han encontrado el carné del chico. Tenemos su dirección —susurró—. Nació en 1955, tenía dieciocho años y se llamaba Ragnar. Ragnar Einarsson. Vivía en el barrio de Breiðholt.
Marion bajó con Albert hasta el vestíbulo y regresaron a la sala, donde el cadáver seguía en la misma posición en que lo había hallado el acomodador: ligeramente ladeado hacia el asiento contiguo. Un agente de la Científica le mostró el carné de identidad. Estaba ensangrentado, lo llevaba en el bolsillo de la chaqueta.
—Vamos a ir a hablar con su familia —anunció Marion—. Por aquí ya vais terminando, ¿no?
—Sí. Estamos acabando. No hay ni rastro del arma del crimen. Han buscado en los contenedores de los alrededores, pero no han encontrado nada. Un equipo ha bajado hasta al mar y otro ha subido hasta la calle Hverfisgata. A ver si tienen suerte. ¿Sabéis algo más acerca de lo que ha ocurrido?
—No, nada —respondió Marion.
Al salir, Albert se detuvo frente a un póster donde se leía el título original de la película: The Stalking Moon.
—¿Así se llama La noche de los gigantes? —se preguntó—. ¿A qué vendrá eso de los gigantes?
Marion se asomó de nuevo por la sala.
—Ahora que lo pienso, hay algo curioso en la escena del crimen.
—¿Qué?
—En La noche de los gigantes la muerte acecha continuamente.
Hacía una bonita tarde de verano. Vestidos con ropa ligera, un grupo de curiosos se aglomeraba frente al cine para intentar enterarse de lo que había ocurrido en la sala. En la radio habían anunciado la muerte del joven. Marion y Albert tuvieron que apartar a la gente para llegar hasta el coche. Kiddý y el acomodador los siguieron con la mirada desde el vestíbulo. Una vez cerrada la puerta del cine y recuperada la calma, el acomodador se inclinó hacia Kiddý y le susurró:
—¿Alguna vez te ha pasado que no sabes si una persona es hombre o mujer?
—Qué cosas. Eso mismo estaba pensando.
Ragnar vivía en un inmueble de Efra-Breiðholt, el barrio más reciente de Reikiavik, que se extendía hacia el sureste desde el centro de la ciudad y todavía estaba en construcción. Marion y Albert tuvieron que caminar por tablones, saltar charcos y bordear silos de cemento hasta llegar al patio de la escalera. En las colinas de alrededor, conocidas por algunos como los «Altos del Golán», se alzaban enormes bloques de hasta diez pisos de altura que se alineaban formando calles interminables. A los pies de las colinas estaban edificando casas adosadas y viviendas unifamiliares para la gente pudiente. Los bloques de pisos, de construcción pública, estaban destinados a familias de bajos ingresos que llevaban viviendo en la austeridad desde los años de la crisis y la guerra, una época en la que la gente del campo tuvo que mudarse en masa a la capital en busca de trabajo y se alojaba en sótanos maltrechos, desvanes y barracones militares desvencijados. Sin embargo, ahora se vislumbraba la llegada de una vida mejor en aquellos modernos bloques de apartamentos con dos o tres dormitorios, un cuarto de baño alicatado, un salón amplio y una cocina totalmente equipada.
En el interior estaban enluciendo las paredes para luego proceder a pintarlas. Todavía faltaba el interfono, pero los buzones ya estaban instalados. Marion Briem localizó el nombre de la familia. Vivían en el segundo piso, puerta izquierda. Padre, madre y tres hijos, contando a Ragnar.
—Tenía dos hermanas —observó Marion.
La puerta de acceso a la escalera estaba abierta, y al subir se cruzaron con un grupo de niños armados con espadas y escudos que habían confeccionado con trozos de madera. Los pequeños vikingos bajaron dando gritos y salieron del inmueble sin prestar la menor atención a los representantes de la ley.
Albert se dispuso a llamar a la puerta, pero Marion lo detuvo.
—Concedámosles un minuto más.
Albert dudó unos segundos. El tiempo pasaba. Marion comenzó a murmurar:
Escucha, artífice del cielo,
la plegaria del poeta,
que llegue hasta mí
tu dulce misericordia.
Albert esperó paciente sin moverse del sitio.
—Expón los hechos tal y como han ocurrido —le indicó Marion haciéndole una señal para que llamara—. No digas ni más ni menos que lo necesario.
La puerta se abrió y apareció una niña de unos diez años que miró con cara de interrogación a aquellos dos invitados inesperados. Del apartamento emanaba una mezcla de olor a comida, pescado pasado, sebo derretido, detergente y tabaco.
—¿Está tu papá en casa, pequeña? —le preguntó Albert.
La niña entró a buscar a su padre, que se había tumbado a leer un rato después de cenar. Se acercó a saludarlos un hombre despeinado, entrado en carnes, vestido con una camisa de trabajo y tirantes. Al mismo tiempo salió la mujer de la cocina, acompañada de una segunda chica algo mayor.
Albert comenzó a hablar.
—Perdonad que os importunemos de esta manera...
No pudo continuar.
—No, no pasa nada —dijo el hombre—. No os quedéis ahí fuera, pasad. ¿En qué os puedo ayudar? ¿Algún problema con el inmueble?
Albert sacó el carné de identidad de Ragnar y entró en el salón, seguido de Marion.
—Tiene que ver con tu hijo —le anunció—. ¿Ragnar Einarsson?
—¿Qué ocurre con Ragnar? —preguntó la mujer, bajita y delgada, con una expresión mucho más inquieta. Su marido había dado alguna cabezada con el libro en la mano y no había terminado de despertarse.
—¿Ragnar Einarsson, de dieciocho años?
—Sí.
—¿Es este de aquí? —preguntó Albert mostrándoles la fotografía en blanco y negro.
—Sí, es Ragnar —confirmó el hombre—. ¿Qué ha pasado? ¿De qué está manchado el carné?
—Me... —comenzó a decir Albert.
—Quizás las niñas prefieran ir a su cuarto —interrumpió Marion.
La mujer alternó la mirada entre las niñas y Marion antes de pedirles a sus hijas que se metieran en su habitación. Las niñas obedecieron sin rechistar.
—Me veo en la obligación de informaros de que Ragnar ha fallecido —anunció Albert después de asegurarse de que las niñas no podían oírlo—. Ha sido apuñalado mientras veía una película en el cine. Todavía desconocemos quién lo agredió y por qué.
El matrimonio intercambió una mirada sin entender lo que acababan de escuchar.
—¿Qué...? —murmuró la mujer.
—¿Quiénes habéis dicho que erais? —preguntó el hombre.
—Somos de la policía —aclaró Albert—. Lamentamos mucho tener que comunicaros la noticia. Hay un pastor de camino, viene con retraso. Suponemos que estará al llegar, si es que deseáis su presencia.
El hombre se derrumbó sobre una silla. Marion reaccionó inmediatamente y lo sujetó para que no se cayera al suelo. La mujer miró a su marido y después a los agentes.
—¿Qué estás diciendo? —suspiró—. ¿Qué significa eso? Ragnar nunca le ha hecho nada a nadie. Será una equivocación. ¡Tiene que ser una equivocación!
—Vamos a hacer todo lo posible por esclarecer lo ocurrido —afirmó Albert—. Según nos han informado, había ido solo al cine. ¿Había quedado con alguien...?
—¿Solo? —dijo la mujer, pensativa—. Ragnar pasa mucho tiempo solo.
—No, no había quedado con nadie —informó el hombre.
—¿Tiene algún amigo en el inmueble con quien podamos hablar? Cabe la posibilidad de que hubiera quedado con alguien sin que lo supierais.
—Aquí no tiene muchas amistades —explicó la mujer—. Acabamos de mudarnos desde el barrio de Selbúðir. No llevamos aquí ni medio año, así que no ha tenido mucho tiempo para conocer a gente.
—Es un poco especial —comentó el hombre.
—¿En qué sentido?
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó la mujer—. ¿Podéis explicarme qué ha pasado? ¡Decidme qué ha pasado, por favor!
Albert describió la escena del Hafnarbíó con la mayor delicadeza posible pero sin omitir ningún detalle relevante. El matrimonio no había asimilado aún la gravedad del caso, no comprendía todavía que su vida nunca volvería a ser la misma.
—El procedimiento exige que identifiquéis el cadáver —añadió Albert después de explicarles que su hijo había sido apuñalado.
—¿Identificarlo? —preguntó la mujer—. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Podemos ir ahora mismo? ¿Podéis acompañarnos?
—Por supuesto —respondió Albert—. Podéis venir con nosotros.
La mujer se apresuró a sacar su abrigo del armario de la entrada. El hombre se levantó y se puso una chaqueta. Ensimismados, se despidieron de sus hijas, que miraban a sus padres con cara de interrogación. Seguidos del matrimonio, los agentes bajaron las escaleras y caminaron hasta el vehículo. Armados hasta los dientes, los niños de la escalera se dieron una tregua y vieron pasar el coche sin distintivos hacia la calle Breiðholtsbraut.
El cuerpo de Ragnar había sido trasladado al tanatorio del Hospital Nacional, en la calle Barónsstígur, para que se le practicara la autopsia. Bajo una sábana blanca, el cadáver yacía sobre una mesa helada de acero cuando Marion y Albert llegaron acompañados de los padres del chico. El forense, vestido con una bata blanca, los recibió estrechándoles la mano. Seguidamente, se acercó a la mesa y destapó el rostro del muchacho. Llevaba la misma ropa que cuando había salido de casa.
La mujer se llevó la mano a la boca, como si ahogara un grito. El hombre miró inmóvil a su hijo y asintió.
—Es Ragnar —confirmó—. Nuestro Ragnar.
En ese instante se extinguieron las escasas esperanzas que aún albergaban, sumidos en una angustia silenciosa, de que todo había sido un malentendido, un absurdo error del destino, y de que todo volvería a ser como antes. La mujer rompió a llorar y el hombre la abrazó, deshecho en lágrimas.
Marion Briem frunció el ceño, golpeó levemente a Albert con el codo, salió al pasillo y cerró la puerta con cuidado.