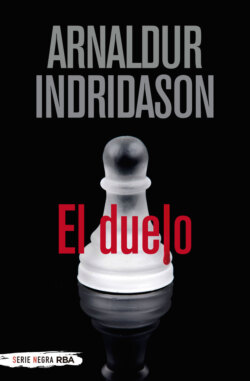Читать книгу El duelo - Arnaldur Indridason - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеHacia el mediodía del día después de descubrir el cadáver, Marion Briem y Albert volvieron al enorme inmueble en construcción de Efra-Breiðholt. El matrimonio no había ido a trabajar y las hermanas no habían ido al colegio. La mujer era dependienta en una tienda recién abierta del barrio. El hombre trabajaba en una constructora. Albert los había llevado a casa en coche desde el tanatorio. Les habían contado a sus hijas lo ocurrido: que su hermano había fallecido a manos de un criminal que se hallaba en paradero desconocido. El dolor y la tristeza se habían adueñado de la casa. Las cortinas estaban cerradas y las velas que habían encendido se consumían lentamente, sumidas en el silencio de una familia desgarrada por la muerte de un ser querido.
—No me entra en la cabeza —le confesó la mujer a Marion—. Se fue al cine y nunca volvió. ¿Cómo puede alguien hacer una cosa así? ¿Cómo es posible? ¡¿Apuñalado?! ¿Cómo es posible? ¿Quién ha podido tener el valor de apuñalar a Ragnar?
—Einar, tu marido, mencionó anoche que vuestro hijo era un poco especial. ¿Qué quería decir exactamente? —le preguntó Marion.
Los tres conversaban sentados en el salón. El marido, Einar, por fin había conseguido dormir a media mañana, igual que sus hijas. Solo su esposa estaba levantada. Desvelada, había recibido a los policías y se esforzaba en ayudarlos lo mejor que podía.
—¿Tenéis algún indicio de lo que ha ocurrido? —preguntó la mujer, que se llamaba Klara. Estaba rendida después de haber pasado la noche sin dormir.
—Me temo que no —respondió Albert.
El cine Hafnarbíó se disponía a reabrir sus puertas al público ese mismo día. Habían registrado el viejo barracón para intentar encontrar pistas sobre el agresor y habían peinado los alrededores en busca del arma del crimen o de cualquier otro objeto que pudiera ser relevante para la investigación. Hicieron un llamamiento en busca de testigos oculares o de personas que hubieran detectado algo sospechoso en las proximidades del Hafnarbíó durante la sesión de las cinco, y, muy especialmente, solicitaron a todos aquellos que hubieran comprado una entrada para aquel pase de La noche de los gigantes que contactaran con la policía. De los quince espectadores, algunos respondieron, pero otros no lo habían hecho todavía. Los empleados del cine se esforzaron en describir lo mejor posible a los clientes de la sesión de las cinco. Recordaban a una mujer bastante joven, al hombre del tiempo y a unos adolescentes; el resto eran hombres adultos de distintas edades. Los empleados no se habían fijado en nada en especial y no se acordaban de todos los espectadores, pues se trataba de una sesión normal y corriente. La gente solía pasar por allí sin llamar particularmente la atención.
—¿En qué sentido era Ragnar especial? —quiso saber Marion.
—Tenía pasión por el cine —respondió Klara—. Iba a ver todas las películas que ponían. Leía y coleccionaba cualquier cosa relacionada con ellas. Pasaba el tiempo de sala en sala y, si le gustaba mucho una película, la veía dos veces.
—Pero eso no lo hace particularmente especial —objetó Marion—. Hay mucha gente que va al cine con frecuencia.
—No..., claro. Ragnar era..., cumplió diecisiete años en primavera, pero no tenía la madurez de un chico de diecisiete. La madurez mental, quiero decir.
—¿Por qué motivo?
—Tuvo un accidente.
—¿Qué tipo de accidente?
—Se cayó de lo alto de una escalera a la edad de cuatro años. Nunca se recuperó del todo. La caída le provocó una hemorragia cerebral y los médicos dijeron que ciertas partes habían sufrido daños irreparables. Ciertas partes del cerebro. No maduró de forma normal. Vivíamos en el ático de una casa vieja de madera y se lo pasaba en grande jugando en la buhardilla. Una tarde no prestó atención y se cayó de cabeza desde una altura considerable. Estuvo dos días inconsciente.
Klara miró a Marion a los ojos.
—Quizás ocurrió por nuestra culpa. Tal vez debimos estar más pendientes de él. No me he podido quitar esa idea de la cabeza en toda la noche. En realidad, era como cualquier otra persona. Había que conocerlo para darse cuenta de que era diferente. No he dejado de darle vueltas. Podía llegar a ser muy cabezota e inflexible. No daba el brazo a torcer. Conocíamos bien su carácter. Pero nunca le hizo nada a nadie. Ragnar no le habría hecho daño ni a una mosca. A lo mejor irritó a alguien. Alguien que no supiera cómo era. Cómo era por dentro.
—No parece que se produjera ninguna pelea —señaló Marion Briem—. En todo caso, no hemos hallado pruebas de ello.
A juzgar por los primeros indicios, Ragnar no había tenido la oportunidad de defenderse. Existían pruebas de que lo habían agredido por sorpresa, de forma repentina. Sus manos no mostraban evidencias de lucha. Su ropa estaba intacta, salvo las rasgaduras causadas por las dos puñaladas en su cárdigan blanco. En el momento de la agresión, Ragnar se había terminado las palomitas y el refresco; los envases estaban tirados en el suelo. No se encontraron más restos de basura en las butacas vecinas, lo cual podía indicar que no hubo nadie sentado cerca de él. Aunque no era seguro. No todo el mundo compra dulces ni tira los envoltorios al suelo en el lugar donde se ha sentado. Se sabía poco del arma que le había quitado la vida a Ragnar. Aun así, creían que la hoja del cuchillo no era muy larga; podía tratarse de una navaja grande. En todo caso, las dos puñaladas se habían asestado en el lugar donde podían causar los mayores daños.
—¿Era propenso a discutir con desconocidos? —preguntó Albert—. ¿Recuerdas algo parecido? ¿Debido a su forma de ser?
Klara le sostuvo la mirada.
—No —respondió—. Sabía evitar ese tipo de situaciones. No recuerdo nada así.
—¿Y algo más reciente? —preguntó Marion Briem—. ¿Se te ocurre alguien que pudiera tener razones para vengarse de él o para borrarlo de la faz de la Tierra? ¿Alguien con quien hubiera tenido problemas? No tuvo que habértelo contado necesariamente, pero si sospechas de alguien, nos gustaría saberlo.
—No, nadie —declaró Klara estupefacta—. En absoluto. No sé cómo puedes pensar una cosa semejante.
—¿Podemos ver su habitación? —preguntó Albert.
—Está ahí —indicó Klara levantándose—. No hemos tocado nada.
Los siguió hasta el pasillo que accedía a tres pequeños dormitorios. Las hermanas dormían en uno y el matrimonio, en otro, mientras que Ragnar tenía el suyo para él solo; era el de menor tamaño, y la ventana daba al jardín trasero y al solar en obras. A lo lejos se distinguían unas grúas y las viviendas en construcción de los «Altos del Golán». Lo primero que llamó la atención de los policías fueron tres grandes carteles de películas: El planeta de los simios, con Charlton Heston, Bonnie y Clyde y Doctor Dolittle.
—¿Qué simios son esos? —preguntó Marion con la mirada clavada en la imagen de El planeta de los simios.
—Esa la he visto —comentó Albert—. La echaban en invierno en el Nýja Bíó. El final es buenísimo.
—La verdad es que no voy mucho al cine —se disculpó Marion al tiempo que miraba a Klara.
—Los empleados siempre se portaban muy bien con él —explicó la mujer—. Le gustaba coleccionar cualquier cosa que tuviera que ver con las películas. Le daban fotos de actores y carteles. Esa le encantaba —añadió, señalando El planeta de los simios.
Junto a la ventana había un pequeño escritorio bien ordenado y, pegada a la pared, una cama impecablemente hecha. Enfrente, una estantería alojaba una colección de libros de aventuras y revistas extranjeras de cine.
—¿Podemos abrir estos cajones? —preguntó Marion, y Klara asintió con un gesto de aprobación.
El escritorio tenía tres cajones que contenían utensilios escolares, libros de texto, hojas de papel, un bolígrafo, un lapicero, una goma de borrar, un sacapuntas y unos cuantos casetes de audio. Marion sacó algunas de las cintas. Dos estaban etiquetadas con el nombre El desafío de las águilas, y sus caras estaban numeradas del 1 al 4. En otras, también numeradas, figuraban los nombre de dos películas: Zabriskie Point y Los cañones de Navarone.
—¿Tienes idea de qué es esto? —preguntó Marion tendiéndole a Klara una de las cintas de El desafío de las águilas.
La mujer observó el casete y luego leyó el rótulo escrito por su hijo.
—No, no sé lo que es —admitió—. Pero tiene una grabadora que le regalamos para su cumpleaños. Pensaba que ya no la usaba.
—Son títulos de películas —observó Albert—. He visto Zabriskie Point. Y El desafío de las águilas. Las proyectaron en el Gamla Bíó. Y me suena haber visto anunciada Los cañones de Navarone en el Stjörnubíó.
Marion le lanzó a Albert una mirada de asombro.
—Voy bastante al cine —confesó su compañero.
Marion examinó las cintas que llevaban por título El desafío de las águilas.
—¿Cómo se financiaba todo esto?
—Se lo pagaba él —respondió Klara—. Al terminar la enseñanza obligatoria, encontró un trabajo a media jornada en una tienda del barrio. Normalmente salía a las dos.
—¿Dónde está la grabadora? —preguntó Albert—. ¿Aquí, en la habitación?
—Sí, tiene que estar en alguna parte —respondió Klara antes de ponerse a buscar el aparato. Al no encontrarlo, entró en la habitación de las hermanas. De ahí pasó al salón y después, a la entrada.
—Por lo visto llevaba una mochila al entrar en el cine —le comentó Marion—. Pero no la tenía cuando hallaron su cuerpo.
—Puede que las niñas sepan algo —dijo Klara entrando de nuevo en la habitación de sus hijas. Albert y Marion esperaron un buen rato junto a la puerta. Solo se oía el ruido de las obras.
—Hacía poco que había empezado a hacerlo —explicó Klara al salir, visiblemente consternada—. Ragnar se llevaba la grabadora al cine para grabar las películas que veía. No nos lo había querido contar por miedo a que eso pudiera ser ilegal. Las niñas creen que la metía en la mochila antes de salir de casa. Por aquí no la veo. Solía dejarla encima del escritorio.
—No llevaba la grabadora encima cuando lo encontraron —señaló Marion—. Ni tampoco la mochila.
—Es decir, ¿que alguien se la quitó? —preguntó Klara.
Marion vio que la mujer se exaltaba. Aquel acto que hasta entonces le había parecido incomprensible cobraba de pronto cierto sentido. Si el móvil del asesinato había sido un robo, al menos ahora podía hacerse una idea de lo ocurrido.
—Puede ser —respondió Marion—. Si es que, efectivamente, se la había llevado al cine.
—¿Será eso, entonces? ¿Puede que ese sea el motivo?
—Tal vez se negó a soltar la grabadora —aventuró Marion—. Siendo como era. Has dicho que era un poco cabezota.
—Sí que lo era —confirmó Klara—. ¿Puede que lo hayan matado a causa de la grabadora? ¿Es posible?
—Me parece improbable —afirmó Marion—. A no ser que el aparato tuviera alguna singularidad. ¿Era de alta gama?
—Para nada. No nos podemos permitir cosas caras. Era el más barato que encontramos. Me cuesta creer que alguien hubiera podido tener algún interés en robárselo.
—No, más bien cabría pensar... —Marion se detuvo a mitad de la frase—. Has dicho que grababa el audio de las películas, ¿no?
—Eso es.
—Puede que el motivo de la agresión no fuera el aparato en sí.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Albert.
—La grabadora era barata, no tenía nada de especial, ¿para qué robarla? No valía tanto como para matar a alguien.
—No.
—Tal vez el agresor quería otra cosa de Ragnar.
—¿Como qué?
—Si no era la grabadora lo que buscaba —explicó Marion—, entonces puede que fueran las cintas.
—Tampoco han encontrado ninguna cinta en el cine —señaló Albert.
—A juzgar por las que hemos visto en la habitación, Ragnar necesitaba dos casetes por película. Han desaparecido junto con el aparato.
Albert miró fijamente a Marion.
—¿Insinúas que la grabadora no era precisamente lo que buscaba el hombre de la navaja, sino...?
—... el contenido de las cintas —concluyó Marion.