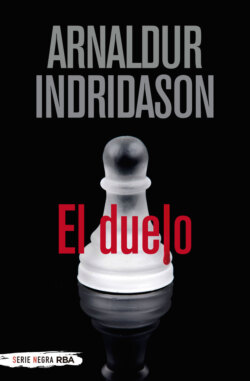Читать книгу El duelo - Arnaldur Indridason - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEl acomodador no descubrió el cadáver hasta que terminó la película, se encendieron las luces y abandonaron la sala todos los espectadores.
Era el pase de las cinco de un día entre semana. Como siempre, la taquilla había abierto una hora antes de la proyección y el chico fue el primero en comprar una entrada. La taquillera, una joven de unos treinta años que adornaba su permanente con una cinta de seda azul, apenas se fijó en él. En su cubículo humeaba un cigarrillo en un pequeño cenicero. Absorta en la lectura de una revista danesa de menaje y hogar, apenas se molestó en levantar la mirada cuando el joven apareció al otro lado de la ventanilla.
—¿Una? —le preguntó. Él asintió.
La chica le dio la entrada, le devolvió el cambio y le entregó el programa antes de retomar su lectura. Tras haberse guardado la vuelta en uno de sus bolsillos y la entrada en el otro, el muchacho se alejó de la taquilla.
Le encantaba ir solo al cine, sobre todo a la sesión de las cinco, y siempre se compraba una bolsa de palomitas y un refresco. Como en las demás salas, allí también tenía su butaca preferida. Tenía tantos asientos favoritos como cines había en la ciudad. Por ejemplo, cuando iba al Háskólabíó, le gustaba acomodarse arriba, a la izquierda. El Háskólabíó era el cine más grande, el de la pantalla más amplia, así que procuraba sentarse lejos para asegurarse de que no se perdía ni un detalle. Algunas películas lo impresionaban realmente, y la distancia le ofrecía cierta sensación de seguridad. Si optaba por el Nýja Bíó, prefería sentarse en una pequeña fila de la planta superior, junto al pasillo. En el Gamla Bíó, los mejores asientos eran los del centro del palco. Cuando iba al Austurbæjarbíó, se sentaba siempre en el lateral derecho, tres filas más abajo de la entrada. En el Tónabíó escogía las butacas más próximas a la puerta de acceso para poder estirar las piernas; desde allí también podía mantener una distancia de seguridad respecto a la pantalla. Y lo mismo le sucedía con el Laugarásbíó.
El cine Hafnarbíó era distinto del resto, por lo que le llevó un tiempo encontrar su asiento favorito. Era la sala más pequeña y más austera de todas. Se accedía al interior por un diminuto vestíbulo, atravesando cualquiera de las dos puertas que flanqueaban un puesto de chucherías. Alargada, estrecha y de techo abovedado, la sala conservaba el diseño original del barracón militar que había sido durante la Segunda Guerra Mundial. Dos pasillos laterales descendían hasta las salidas, una a cada lado de la pantalla. Unas veces se sentaba en las butacas superiores, en la zona de la derecha; otras, en el lateral izquierdo, al final de la fila. Finalmente, dio con su sitio: arriba a la derecha, junto al pasillo.
Como todavía quedaba tiempo para que comenzara la sesión, cruzó la calle Skúlagata hasta llegar al mar y se sentó en una roca grande bajo el sol estival. Vestido con una cazadora verde y un cárdigan blanco, sujetaba una mochila donde guardaba su nuevo reproductor de casetes. Sacó el aparato y se lo apoyó sobre las rodillas. Después introdujo una de las dos cintas que llevaba en el bolsillo de la cazadora, apretó el botón rojo de grabación y orientó el micrófono hacia el mar. Finalmente rebobinó y, tras presionar el botón de reproducir, escuchó el ruido de las olas. Volvió a rebobinar y dio por concluido el ensayo: el aparato estaba listo para grabar.
Ya había anotado en las cintas el título de la película.
Le habían regalado la grabadora por su cumpleaños hacía más de un año. Al principio no sabía cómo usarla, pero aprendió rápido. Al fin y al cabo, no había ningún misterio en grabar, reproducir, adelantar y rebobinar. Los primeros días se lo pasó en grande escuchando su propia voz, como si saliera de la radio, pero se aburrió enseguida. Se compraba casetes de música, y entre su colección figuraba una recopilación de grandes éxitos británicos llamada Top of the Pops y una cinta de Simon y Garfunkel. Sin embargo, los altavoces del viejo tocadiscos de sus padres sonaban mucho mejor, así que, después de todo, prefería escuchar discos de vinilo. Grababa el programa musical radiofónico Lög unga fólksins, el único que le gustaba. Siempre buscaba algo interesante que grabar; pero, tras haber registrado todos los sonidos posibles que era capaz de emitir y haber entrevistado a sus padres y a algunos vecinos del inmueble, la diversión llegó a su fin y el aparato terminó en un cajón.
Hasta que le encontró un nuevo uso.
Veía películas de todo tipo y siempre encontraba en ellas algo por lo que había merecido la pena pagar la entrada. Daba igual que fueran musicales con repartos de ensueño y decorados espectaculares o películas del Oeste, su debilidad, protagonizadas por actores que dejaban vagar la mirada sobre unos paisajes desérticos. También veía a menudo películas futuristas, que tan pronto mostraban la extinción de la raza humana a causa de un holocausto nuclear como una astronave surcando el espacio sideral, propulsada únicamente por el motor de su propia imaginación. El torrente de imágenes le atravesaba las pupilas y las hacía centellear en la oscuridad de la sala.
Las bandas sonoras no le causaban una menor fascinación. Podía escuchar el tumulto de grandes metrópolis, el murmullo de la gente, el rugido de aviones Jumbo al aterrizar, explosiones, música, conversaciones. Algunos sonidos procedían de siglos pasados; otros, de tiempos que aún estaban por llegar. Unas veces se oía un silencio ensordecedor, y otras, un ruido atronador. Así era como pensaba darle una nueva utilidad a su grabadora. Puede que no pudiera registrar las imágenes en la cinta magnética, pero sí podía grabar los sonidos para recrear después la película en su mente. Ya lo había hecho otras veces y tenía algunas guardadas.
Un cuarto de hora antes de la proyección, el acomodador había abierto la puerta de acceso y le había rasgado la entrada. En el puesto de chucherías trabajaba una chica joven, pero antes de acercarse a comprar algo se paseó por el vestíbulo para echar un vistazo a los carteles de los próximos estrenos. Esperaba con expectación la llegada de una película en concreto. Se llamaba Pequeño Gran Hombre, y la protagonizaba uno de sus actores favoritos: Dustin Hoffman. La describían como un wéstern inusual y le hacía mucha ilusión verla.
El acomodador bromeaba con la vendedora de dulces. En la taquilla apenas se había formado cola. Como mucho habría unas veinte personas en la sala. Dejó la mochila en el suelo y sacó del bolsillo el dinero que reservaba para las chucherías.
Se acomodó en su butaca. Como de costumbre, se entretuvo con las palomitas y el refresco antes de que diera comienzo la película. Dejó apoyada la grabadora en el reposabrazos y el micrófono en el asiento delantero. Comprobó que la cinta estaba bien metida en el aparato y que todo estaba listo para la grabación. Las luces de la sala se atenuaron. Lo grababa todo, también los anuncios de los próximos estrenos.
La película que había ido a ver se titulaba La noche de los gigantes, un wéstern protagonizado por Gregory Peck, un actor al que admiraba. The Stalking Moon, ponía en el cartel del vestíbulo. Tenía pensado preguntar si les sobraba algún cartel para poder llevárselo a casa. Incluso alguna fotografía de la película. También las coleccionaba.
La pantalla se iluminó.
Esperaba con expectación el tráiler de Pequeño Gran Hombre.
El acomodador entró en la sala poco después de terminar la proyección. Llegaba con algo de retraso porque había tenido que ayudar a la taquillera. A veces se hacían ese tipo de favores. Había asistido un número inusual de espectadores al pase de las siete y se había formado una larga fila frente a la ventanilla. Mientras tanto, no podía dejar pasar a la gente al vestíbulo, así que le pidió a la vendedora de chucherías que se encargara ella de cortar las entradas. Cuando por fin encontró un momento, entró en la sala. Su tarea consistía en abrir las puertas de salida al terminar la película y asegurarse de que no se quedaba nadie dentro con la intención de ver gratis la siguiente sesión. O de que nadie se colaba accediendo por la puerta de salida.
Como solía ocurrir cuando llegaba tarde, los propios espectadores se habían encargado de abrir las puertas y salir. Bajó por uno de los pasillos, cerró una de las salidas y cruzó la sala para cerrar también la otra. El pase de las siete iba a comenzar y sabía por experiencia que los clientes estaban impacientes por sentarse. De camino al vestíbulo paseó la mirada por las filas de butacas.
Sus ojos se detuvieron en una persona rezagada, sentada en la penumbra de la sala.
Apenas visible, el joven de la mochila seguía en su butaca, ladeado hacia el asiento contiguo. Dormía como un tronco. El acomodador lo conocía, igual que conocía a otros asiduos que tenían sus manías, como los que solo asistían a determinadas sesiones o los que se sentaban en butacas específicas. El chico que se había quedado dormido iba al cine sin importarle qué película se proyectaba; parecía tener un gusto bastante variado. A veces le preguntaba por el estreno de las próximas películas, o si podía darle alguna fotografía o cualquier otra clase de material publicitario. Parecía un poco simple, incluso demasiado infantil para su edad, y siempre iba solo.
El acomodador llamó al chico. En el suelo había una bolsa de palomitas y una botella de refresco.
Al ver que no respondía, caminó entre los asientos hasta llegar a su altura, lo empujó levemente y le ordenó que se despertara y saliera. El siguiente pase estaba a punto de comenzar. No obtuvo respuesta. Se inclinó hacia el chico y se fijó en que tenía los ojos entreabiertos. Lo empujó con más fuerza, pero siguió sin reaccionar. Finalmente, lo agarró del hombro para levantarlo, pero su cuerpo parecía extrañamente pesado, inerte. Lo soltó.
Las luces de la sala se encendieron. Y entonces vio el charco de sangre en el suelo.