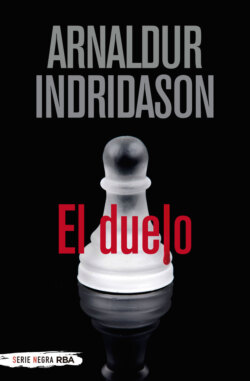Читать книгу El duelo - Arnaldur Indridason - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеEl jefe de la tienda de ultramarinos donde trabajaba Ragnar a media jornada se deshizo en halagos hacia el chico. Era puntual y fiable. Un empleado excelente. Además de conocer su pasión por el cine, todos sabían también que podía ser un poco simple de mente, incluso infantil. Pero era buena gente y estaba siempre dispuesto a echar una mano. Los empleados no sabían de nadie que se hubiera metido con él o que le hubiera pegado recientemente, ni en el barrio ni en cualquier otro sitio. En todo caso, Ragnar no había mencionado ningún incidente y nadie había presenciado nada. El jefe no podía imaginarse que alguien pudiera querer hacerle daño; lo ocurrido le parecía una tragedia y toda la plantilla estaba desolada. Ninguno de los trabajadores había ido nunca al cine con Ragnar.
—¿Te contó que tenía una grabadora? —le preguntó Marion a la cajera que más contacto había tenido con Ragnar.
—No —respondió la chica, maquillada hasta las cejas, mientras se tomaba una pausa para fumar en la salita del café del sótano. Iba por su segundo cigarrillo—. ¿Qué tipo de grabadora?
—Una de cinta magnética. Con micrófono.
—¿De las de casete?
—Sí, de casete.
—Ah, ¿tenía una?
La joven llevaba puesta la bata roja de la tienda y mascaba chicle mientras fumaba. Marion le preguntó cómo era su relación con Ragnar.
—No estábamos juntos —respondió la cajera, malentendiendo a Marion—. La verdad es que..., vamos, que...
Poco después, Marion y Albert se despidieron y salieron de la tienda. Era un día de verano, hacía calor y, según el pronóstico, se mantendría el buen tiempo. Marion se detuvo junto al coche y alzó el rostro hacia el sol.
—Bobby no ha llegado en el último avión —comentó Albert.
—No, ya lo he leído en el periódico. La paciencia que tiene Spassky ante su falta de educación es insólita.
Según los periódicos matutinos, Bobby Fischer había hecho que el avión de la compañía Loftleiðir lo esperara en Nueva York para luego no hacer acto de presencia.
—Se ve que no le iba bien ese día —dijo Albert—. Dudo que el duelo se celebre si sigue mostrando esa actitud.
—Trata de desconcertar a los rusos —opinó Marion—. Vendrá.
—Eso espero. Dicen que el ajedrez es una guerra psicológica.
—Lo único que no entiendo es cómo tolera Spassky ese comportamiento. Los rusos están furiosos, pero él es la calma en persona.
—Todavía quedan unos días hasta el encuentro —apuntó Albert—. El duelo aún no ha comenzado.
—Fischer hace tiempo que ha movido sus piezas —señaló Marion Briem mientras se subía al coche—. Y algo me dice que los rusos se acaban de dar cuenta.
En un plató de los estudios de televisión de la calle Laugavegur, el hombre del tiempo preparaba el parte que se emitiría por la tarde. Estaba de pie junto a un cubo del tamaño de una caja de vino, uno de los accesorios más rudimentarios de la cadena. En cada cara del dispositivo había un mapa distinto. Cuando el cubo giraba, aparecía una nueva imagen del país en las pantallas de los islandeses, y el meteorólogo, desde su asiento, señalaba con una especie de batuta los anticiclones, las borrascas y los milibares. El cubo parecía haberse quedado atascado cuando entraron Marion Briem y Albert. Se negaba a cumplir las órdenes del hombre, que parecía estar de bastante mal humor. Los expertos de la Oficina Meteorológica de Islandia encargados de dar el parte del tiempo en la televisión eran rostros conocidos. Todos eran hombres de mediana edad que no destacaban precisamente por su sentido del humor, si bien es verdad que el tiempo islandés no daba pie a muchas bromas. A la mayoría de ellos les importaba poco la fama adquirida en la televisión, más bien les suponía un incordio.
—¡Mierda de caja! —se oyó gruñir al meteorólogo mientras trataba de hacer girar los mapas.
—¿Algún problema? —preguntó Marion Briem.
—¡No logro que gire!
—Qué faena.
—Sí, bueno, ¿qué?, ¿quién?
—Somos de la policía —anunció Marion—. Nos gustaría hablar contigo sobre lo ocurrido ayer en el cine Hafnarbíó. Tenemos entendido que asististe a la sesión de las cinco.
El hombre alternó su mirada entre Marion y Albert.
—Así es. ¿Me vieron allí?
—El acomodador te reconoció.
—Ya no se puede hacer nada sin que la gente lo sepa.
—Esto lo ve todo el mundo —comentó Marion Briem, señalando el cubo.
—Es verdad. De hecho, me iba a poner en contacto con vosotros con motivo de esa tragedia. He oído que habéis difundido un comunicado dirigido a quienes estuvimos en esa sesión.
La mitad de los espectadores ya habían contactado con la policía. La llamada a los testigos se había emitido por la radio, y los periódicos la publicaron junto con las noticas sobre el crimen. Se esperaba que pronto respondieran más personas. El suceso había causado conmoción y había sembrado el pánico. Un muchacho inocente había sufrido una brutal agresión, y el hecho de que se desconociera al autor suscitaba inquietud entre la población.
—No te has dado mucha prisa en venir a hablar con nosotros —observó Marion.
—No —respondió el meteorólogo—, es que... en realidad no tengo nada que decir. Lo lamento. Creo que no os voy a ser de gran ayuda.
—¿Recuerdas haber visto a este chico?
Marion le mostró una fotografía de Ragnar. En los medios aún no se había publicado una imagen suya.
—No me acuerdo de nadie en especial —respondió mientras observaba la foto—. No me fijo mucho en la gente. Ni en el cine ni en ningún otro lado. Todo el mundo se me queda mirando y eso me incomoda.
El meteorólogo les dio detalles de lo que recordaba. Dijo que se había sentado más o menos en el centro de la sala y que no reparó en nada extraño durante la proyección. Al terminar la película y encenderse las luces, el público se levantó. Vio a dos chicos abrir la puerta del lateral derecho. Salió con el resto de los espectadores y se dirigió a su coche.
—Nada fuera de lo normal —añadió el meteorólogo, un hombre más bien rechoncho, de acusada calvicie, que caminaba con la cabeza agachada y los hombros caídos. Se dejaba el pelo largo en uno de los lados para poder peinárselo por encima de la calva, pero no estaba pendiente y le sobresalía de la cabeza en horizontal, como una manga de viento.
—¿Recuerdas haber visto a una mujer? —preguntó Albert.
—Pues ahora que lo dices, sí. Salimos a la vez. Es la única persona en la que me fijé.
—¿Iba sola?
—No me di cuenta.
—¿Qué edad tendría?
—Unos treinta años, diría yo. Una chica muy guapa. Aunque tampoco es que le prestara mucha atención —añadió.
—El joven agredido se sentaba en las butacas superiores, cerca del pasillo de la derecha. ¿Oíste algún ruido procedente de esa zona? —preguntó Marion Briem.
—No, no oí nada.
—¿Viste a alguien sentado en esas filas?
—No, llegué muy pronto —respondió el meteorólogo al tiempo que se percataba de su cabeza despeinada y se tapaba la calva—. Había gente delante de mí, unos niños, o adolescentes. No me fijé en nadie más. No me giro nunca. Ya veis por qué no me apresuré a ponerme en contacto con vosotros.
—¿Tampoco te fijaste en si había alguien que pareciera estar borracho?
—No. ¿Un borracho?
—¿Alguien que hiciera eses al salir del cine?
—No. Creo que no.
—¿Bebes? —preguntó Marion de repente.
—¿Perdón? —dijo el hombre.
—¿Bebes ron?
—¿Ron?
En la reunión que habían tenido por la mañana los agentes encargados de la investigación, Albert expuso su teoría de que la botella de ron hallada en la sala podría indicar que Ragnar había sido apuñalado por alguien en estado de embriaguez que ni siquiera supiera lo que estaba haciendo, alguien que hubiera perdido el control de sus actos por efecto del alcohol. Se estaban analizando las huellas dactilares dejadas en la botella para compararlas con las de otros delincuentes y alcohólicos registrados por la policía. Los empleados del Hafnarbíó juraban que no habían dejado entrar a ningún individuo ebrio. No solía darse el caso, y, además, tenían estrictas normas al respecto.
—Hemos encontrado una botella de ron vacía en la sala —le informó Marion—. No muy lejos de tu asiento. Alguien entró con ella a la sesión de las cinco. Habían limpiado la sala por la mañana, así que no había nada en el suelo antes de la proyección.
—Yo no llevaba ninguna botella —aseguró el meteorólogo sin salir de su asombro por aquella pregunta—. De hecho, soy abstemio —añadió con grandilocuencia.
—¿Te diste cuenta de si alguien salió de la sala a media película? —preguntó Marion.
El hombre negó con la cabeza. Los empleados del cine tampoco habían visto salir a nadie antes de que terminara la sesión. A veces se daba el caso, si la película era particularmente mala, o por razones personales. Solo había dos formas de abandonar el recinto: por la propia sala o atravesando el vestíbulo. No se había hecho el intermedio habitual, ya que el número de espectadores era muy reducido y no salía a cuenta hacer una pausa para vender más dulces.
—Por las puertas de abajo no salió nadie —declaró el hombre—. Me habría dado cuenta.
—¿Y no oíste nada? ¿Ningún gemido?
—No. La película hacía un ruido tremendo. Habría anulado cualquier sonido.
—No sueles llevar encima ningún arma blanca, ¿verdad? —preguntó Albert.
El meteorólogo se volvió bruscamente hacia él. Al hacerlo le dio un manotazo al cubo, con tan mala fortuna que el dispositivo se cayó del soporte y se rompió con un estruendo.
—¡Maldito cacharro! —exclamó el hombre—. ¡No! —respondió furioso—. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Yo no ando por ahí con un chuchillo. No voy apuñalando a la gente. ¡Soy meteorólogo!
Por la tarde sonó el teléfono en casa de Marion. Con una copita de vino en la mesilla y la Saga de San Olaf en la mano, disfrutaba de su lectura sobre el antiguo duelo de ajedrez político disputado entre Canuto el Grande, rey de Dinamarca, y Úlfur, un conde noruego. A Marion le gustaba relajarse con una copa de oporto blanco y una caja de bombones islandeses.
Marion sonreía mientras leía. La partida terminó en desastre y el rey de Dinamarca atacó al conde y lo mató.
Al teléfono se oyó una voz vieja y débil.
—¿Hola? ¿Eres Marion?
—Sí.
—¿Marion?
—Sí.
—Si quisieras hacerme una visita, Marion, no sabes cuánto te lo agradecería.
—¿Hacerte una visita?
—Necesito verte. Me gustaría poder verte. No me queda..., no me queda mucho tiempo.
Marion guardó silencio.
—Hazlo por mí, me encantaría —insistió la voz al otro lado del aparato—. Debería ser pronto. Tengo miedo de que se me agote el tiempo.
Marion no esperaba en absoluto recibir aquella llamada y tardó en asimilar el significado de aquella conversación, de aquellas palabras. Se hizo un silencio ensordecedor. Marion prefirió no romperlo y colgó despacio antes de retomar su lectura.