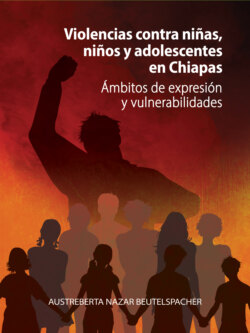Читать книгу Violencias contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas - Austreberta Nazar Beutelspacher - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Propuesta analítica y bases empíricas
ОглавлениеPara el estudio de las violencias, Frías (2017) ha señalado que es necesario diferenciar los componentes de su clasificación, misma que aporta las bases para la propuesta que aquí se hace. La autora ejemplifica destacando que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reconocen los siguientes tipos o expresiones de la misma: física, sexual, patrimonial, psicológica o emocional y feminicida, pero que el concepto de “modalidades”, referentes a las expresiones de violencia, puede generar confusión, pues en dichas expresiones se alude también a los contextos de relación y el lugar de ocurrencia. Para la autora, deben ser definidos la expresión de la violencia (tipo), el contexto de relación (vínculo que existe entre la víctima y la persona agresora) y el lugar de ocurrencia. Los dos últimos elementos conforman lo que llamaremos ámbito de ocurrencia, que hace referencia al espacio físico en el que sucede la violencia, pero también es entendido como el ambiente donde se delimitan relaciones particulares entre individuos, sujetas a normas de interacción; estas subyacen a la ocurrencia o no de las distintas expresiones de la violencia en determinados lugares y por diferentes perpetradores o perpetradoras. Retomar esa propuesta permite:
No centrar el hecho de violencia en la víctima, evitando con ello su culpabilización y criminalización.
Identificar ámbitos específicos de relaciones interpersonales que se enmarcan en contextos normativos y morales, así como en estructuras, jerarquías y valores particulares en diferentes grupos poblacionales, por ejemplo, urbanos y rurales, indígenas y no indígenas, y por condición socioeconómica, entre otros.
Facilitar un acercamiento para la comprensión de la co-ocurrencia de las expresiones de la violencia, en uno o más ámbitos de ocurrencia.
La justificación para ello es que la complejidad del estudio de las violencias radica en que existen marcos teóricos distintos para cada una de sus expresiones (cuadro 1), lo que contrasta con lo que ocurre en el plano empírico. A partir de los marcos teóricos formulados desde diferentes disciplinas, es posible identificar distintas dimensiones o escalas de análisis para cada expresión de violencia, mientras que, desde el plano empírico, se ha hecho evidente que existen fuertes interrelaciones entre expresiones que comúnmente se estudian por separado, tales como el maltrato físico a las mujeres adultas y el maltrato físico y abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, así como la violencia en el hogar y en el barrio o colonia. Las interrelaciones de las violencias entre ámbitos han sido estudiadas desde hace varias décadas, principalmente en países industrializados, destacando las teorías del crimen que relacionan a las familias con los barrios y colonias o viceversa; o bien, para el estudio de las consecuencias de las violencias ejercidas contra menores en el hogar, la escuela o el trabajo, con el consumo de drogas o la delincuencia.
La ubicación de la expresión de violencia en un ámbito específico y primario de relaciones podría contribuir a la comprensión de su ocurrencia y las condiciones particulares en las que se desarrolla, además de las posibles interacciones entre diferentes ámbitos de relaciones, por ejemplo, en el hogar y en el barrio, o por qué se expresan con mayor frecuencia en ciertas ciudades. Esto contribuye, asimismo, a identificar algunos elementos útiles para la intervención en ámbitos de relación específicos.
En términos operativos, se propone que la articulación conceptual, metodológica y empírica del estudio de las violencias en los distintos ámbitos puede ser realizada considerando una expresión de violencia central (aunque es factible retomar otras en co-ocurrencia). Con base en lo reportado por la literatura, dicha violencia central podría ubicarse en un espacio o lugar predominante de ocurrencia y, a partir de ahí, analizar las relaciones interpersonales que hacen posible su expresión, así como la interrelación del ámbito primario de ocurrencia con explicaciones relativas a otros espacios y expresiones. Por ejemplo, la violencia física contra hijas e hijos y aquella contra la madre comparten la expresión de la violencia, pero también el espacio en el que es más probable que se presente: el hogar, lo que posibilita acceder a su estudio como contexto de relación, por lo general referido a los vínculos familiares. No obstante, debe ser considerada la distinta posición de las personas en la jerarquía familiar, debido a que esta, por edad y sexo (entre las más conocidas) definen la probabilidad de ocurrencia y tipo de expresión de la violencia. El análisis de la jerarquía, el poder y el conflicto puede ser central en el estudio de las violencias y las desigualdades entre sus integrantes.
Al respecto, Sen (1990) señala que en el hogar acontecen relaciones de cooperación y conflicto y que su resultado se encuentra mediado por instituciones sociales que definen lo permitido y lo deseable, lo cual a su vez influye en las valoraciones y acciones de los individuos en el interior de los hogares, contribuyendo a la reproducción de las desigualdades desde una base de acuerdo implícito o explícito. Consideramos que este es el fundamento sobre el que tiende a normalizarse el ejercicio del poder y las violencias, a la vez que contribuye a invisibilizarlas y reproducirlas dentro y fuera del hogar. Adicionalmente, la influencia del contexto sobre las familias también se expresa en inseguridad, indefensión, exposición a riesgos y estrés de grandes grupos de población, especialmente en las áreas urbanas, y se acompaña de cambios en las estructuras familiares, sus relaciones y estrategias. Estas son las características con las que Pizarro (2001) define la vulnerabilidad social, la cual es, de acuerdo al autor, el rasgo dominante de la nueva realidad social de América Latina; la pobreza, la desigualdad y la exclusión social también son parte de esa realidad.
En cuanto al abuso sexual infantil, de acuerdo con Finkelhor (2005) suele ocurrir en el espacio y contexto de relación del hogar (vínculos familiares). Sin embargo, si la expresión de la violencia a estudiar es la explotación sexual comercial infantil, aun cuando conlleva el abuso sexual, el panorama cambia sustancialmente, pues aunque la explotación sexual de niñas y niños puede ocurrir en el hogar, por lo general se da fuera de él y entran en juego otras relaciones sociales relativas a la precariedad, marginalidad e inseguridad de barrios y colonias, contextos de frontera, grupos delictivos transnacionales o movimientos armados, entre otros (Azaola y Estes, 2003; Borda Niño, 2012; Escobar y Nogueira, 2008; Sánchez, 2008), articulando diferentes aspectos de orden estructural, más cercanos a las teorías del crimen y a explicaciones como las relaciones económicas y sociales consecuencia del capitalismo y del patriarcado; por ello, en el estudio de esta expresión de la violencia, las familias no suelen ser el ámbito primario de estudio. Es más, visto en ese contexto, la explotación sexual comercial infantil se liga a otros ámbitos, compartiendo la explotación, lugares y abusadores con personas adultas, en el marco de una “industria” muy rentable (Jeffreys, 2000; Azaola y Estes, 2003).
En el presente libro, el análisis se centra en la violencia contra niñas, niños y adolescentes, indígenas y no indígenas, en su condición de víctimas primarias, contextualizando las condiciones estructurales de dos de los principales ámbitos de ocurrencia: el ámbito local definido por los barrios y colonias, y el del hogar. Se analizan, mediante datos cuantitativos,6 algunas expresiones de violencia contra menores en tres áreas urbanas del estado de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez y San Cristóbal de Las Casas.
Se hará evidente la importancia de esta aproximación metodológica mediante diferentes análisis basados en datos de dos encuestas probabilísticas: una en hogares (n = 4,488) y otra en estudiantes de escuelas secundarias (n = 7,914), con población indígena y mestiza representativa de las ciudades implicadas en el estudio. Mediante las encuestas se recabó información sobre explotación sexual comercial infantil, violencia física contra hijas e hijos, testimonio de violencia física contra la madre y abuso sexual, con información relativa a los hogares y a los barrios y colonias, contrastando a las poblaciones indígenas y no indígenas.
En el primer capítulo, se presenta información estadística que documenta la pertinencia del estudio de las violencias en población indígena (y no indígena), especialmente para el estado de Chiapas, a la vez que se identifican las principales fuentes de información sobre el tema a nivel nacional. Entre ellas destacan la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ensademi) 2008, llevada a cabo en 2006-2007, y la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres (enim), la cual también hizo un esfuerzo para mejorar la disponibilidad de información con representatividad de población rural e indígena (De Castro et al., 2016; insp y unicef, 2016). A partir del panorama de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en población indígena y no indígena en México y en Chiapas, se ubica la importancia de este libro en cuanto responde al llamado para continuar e incrementar los esfuerzos para el estudio de las violencias en estas poblaciones, especialmente las relacionadas con niñas, niños y adolescentes.
El segundo capítulo, sobre explotación sexual comercial infantil, expone los datos en el ámbito ‘local’ de barrios y colonias. Es un esfuerzo para identificar la situación en dicha escala; explotación que suele ser invisible, minimizada y normalizada por colonos y gobiernos, haciendo evidente su relación con las condiciones de desventaja social y económica de los barrios y colonias. Se propone como aproximación teórica la de desorganización social y se utiliza una metodología indirecta mediante el testimonio de vecinos y colonos (prostitución observada) sobre esta forma de violencia contra niñas y adolescentes, aportando evidencias de su existencia como un fenómeno ampliamente extendido en las tres ciudades chiapanecas.
El tercer apartado sitúa el análisis de las expresiones de violencia física contra hijas e hijos, en el ámbito del hogar, ubicando a las niñas, niños y adolescentes como víctimas primarias antes que secundarias, a la vez que se aporta una caracterización de esa violencia en un análisis comparativo de población indígena y mestiza, considerando la estructura familiar, el papel de la etnia y la vulnerabilidad de los menores por edad y sexo, así como en relación con la desventaja socioeconómica de las familias.
En el capítulo siguiente, dedicado al análisis del abuso sexual infantil, se señalan las diferentes vulnerabilidades de menores indígenas y mestizos en cada una de las tres ciudades del estudio. Se identifica un riesgo diferenciado de ocurrencia del abuso sexual por ciudad, a la vez que se propone una explicación basada en los aspectos normativos que lo toleran y favorecen desde un esquema de dominación masculina y desorganización social. La exploración del tipo de abuso y sus perpetradores aporta elementos para comprender la vulnerabilidad y riesgos a los que están expuestos diferencialmente niñas y niños, indígenas y mestizos, en el ámbito del hogar y fuera de él. Se hace especial mención a los abusadores que las víctimas conocieron por Internet y se discute el tema ligado al acceso y uso de las tecnologías de información y redes.
El quinto capítulo analiza las violencias múltiples, incluyendo la violencia física en el hogar y el abuso sexual. Se muestran las múltiples interrelaciones entre ámbitos (ciudades, barrios y colonias y familias), con un marco explicativo de concatenación de violencias y acumulación de riesgos que conducen al abuso sexual de menores en Chiapas; esto es, la polivictimización.
Los hallazgos del estudio, además de estimaciones probabilísticas de la magnitud de las distintas expresiones de violencia en niñas, niños y adolescentes indígenas y mestizos de Chiapas, elaboradas sobre los datos proporcionados directamente por la población, aportan distintos elementos para la reflexión en torno al efecto de la desigualdad socioeconómica, la étnica, la de género, la edad y las estructuras familiares. Se analiza la interconexión entre distintas expresiones y ámbitos de ocurrencia de las violencias, y se examina el hogar como espacio de victimización primaria de menores o de generación de condiciones para que suceda el abuso sexual, así como su papel en la articulación y mediación de las condiciones socioeconómicas y culturales en barrios y colonias y en las ciudades, con las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior en un contexto de acelerados cambios económicos, sociales y culturales que se expresan en la composición y relaciones familiares, incrementando la fragilidad de las familias y las complejidades de la crianza, más aún en un estado como Chiapas, caracterizado por su pobreza, marginación, desigualdad social y de género, discriminación, y grandes grupos de población muy vulnerables, como son los menores indígenas y no indígenas.
1 Existe un debate sobre la palabra menor para referirse a niñas, niños y adolescentes. Fuera del ámbito jurídico, el término se interpreta como “un sello” para marcar la condición social de niñas, niños y jóvenes, y “se utiliza para criminalizar la pobreza, a cierto grupo social, o para definir a los que no tienen la suerte de contar con oportunidades” (Castillejo Cifuentes, 2011: 69). Es una palabra que estigmatiza y refuerza una condición denigrante. En la presente obra, cuando se mencione menor o menores, se hará en referencia a niñas, niños y adolescentes que no han cumplido 18 años, sin ningún sentido de estigmatización o criminalización.
2 La noción de comercio sexual en un contexto de intercambio y explotación, Finkelhor (2005), desde las teorías de la supremacía masculina, habla del menor como una “comodidad de valor” a la que trata de maximizar su acceso para satisfacer necesidades sexuales.
3 Subrayado nuestro.
4 Baita y Moreno (unicef, 2015) identifican cuatro reformas en países occidentales, como Reino Unido y Estados Unidos de América. La primera fue la legislación para proteger a la niñez mediante su separación de padres abusivos; la segunda fue el “movimiento humanista” derivado de la Revolución francesa, que en primera instancia se opuso a la crueldad contra los animales (1866) y después, en 1874, se atendió la prevención de la crueldad contra niñas y niños. Estas reformas, con origen en la “Ley de pobres” del Reino Unido, buscaban, desde un fundamento moral, proteger a la sociedad de las niñas sexualmente activas, más que amparar a las propias niñas, al mismo tiempo que se mantenía una fuerte discriminación contra los pobres, incluyendo a los menores. La tercera reforma se refería al tratamiento más que al castigo a la niñez, sobre todo a niñas y niños “delincuentes”, mientras que el abuso sexual y el abuso físico tuvieron mucha menor atención. La cuarta reforma, ocurre por el reconocimiento social e internacional de la violencia física y sexual como importantes problemas sociales y de salud pública, pero, como se dijo previamente, es muy reciente.
5 Busso (2001: 8) define a la vulnerabilidad social “como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas”.
6 Las bases de datos sobre las que se elaboró esta obra provienen de una consultoría solicitada a la autora por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif-Chiapas), cuyo propósito fue explorar la trata de menores en la entidad. El trabajo de campo inició en 2011, y el dif otorgó todos los derechos para realizar investigación científica utilizando las bases de datos, una vez entregados los informes a esa institución.