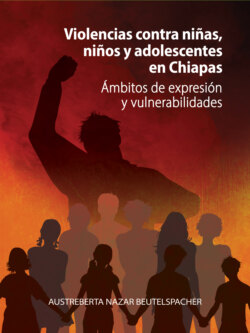Читать книгу Violencias contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas - Austreberta Nazar Beutelspacher - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Magnitud de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en el contexto indígena
ОглавлениеLa violencia en sus diferentes expresiones afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en el país. De manera general, de la violencia, abuso y acoso sexual, se sabe que se ejerce más sobre las niñas, aunque los niños no se hallan exentos; quien la perpetúa suele ser una persona que la víctima conocía con anterioridad; y ocurre más en las familias y entornos laborales muy cerrados, como el trabajo doméstico (redim, 2010).
Para el periodo de 1999 a 2004, el dif reporta haber atendido entre 20 y 25 mil casos anuales de maltrato infantil en el país, siendo el maltrato físico el más común, seguido de negligencia (unicef, 2013). Cabe mencionar que el castigo corporal es la única forma de violencia interpersonal tolerada en México legal y culturalmente; es decir, es tolerada por la ley, sin estar explícitamente prohibida, y según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (enadis), siete de cada diez personas afirman que no se justifica pegarle a un niño para que obedezca, pero más del 95 % de la población cree que es una práctica común (unicef, 2013).
Por otra parte, los resultados de la enim (2015), reportados por el insp y unicef (2016) para niños de 1 a 14 años, muestran que más del 40 % sufrieron agresión física y más de la mitad, agresión psicológica3 por parte de algún miembro de su hogar durante el mes anterior a la aplicación de la encuesta. Los padres y madres aparecen como los principales agresores, de acuerdo con datos de la ensademi (2008). Por otra parte, la enim (2015) muestra diferentes tendencias en las formas de castigo en ámbitos rurales y urbanos y por condición socioeconómica: el castigo físico fue más común en hogares rurales en comparación con los urbanos (46.6 % y 42.7 %, respectivamente), mientras que el castigo psicológico presentó cifras similares para ambos (53.0 %). El castigo físico fue similar en los hogares más pobres y en los más ricos (45.0 %), pero el psicológico obtuvo cifras más altas para los más ricos (50.0 % en el quintil más pobre, 59.2 % en el quintil más rico). La encuesta pone en evidencia que se dan las mismas formas de castigo entre hogares indígenas y no indígenas, y en los indígenas se reportaron los menores porcentajes de castigo físico y psicológico (indígenas: físico 37.5 % y psicológico 36.7 %; no indígenas: 44.3 % y 54.7 %, respectivamente).
Los resultados de la ensademi 2008 (insp, 2008), en su exploración sobre las diferentes expresiones de violencia sufrida por las mujeres antes de los 15 años y en su vida adulta, también permiten hacer otro acercamiento a los hogares indígenas, al registrar tanto a hablantes de lengua indígena y de español, como a hablantes de lengua indígena monolingües y bilingües. Así, esta encuesta muestra que la prevalencia más alta de maltrato (físico y psicológico) antes de los 15 años se reportó en mujeres que solo hablan español (37.0 %), mientras que en hablantes de lengua indígena monolingües y bilingües fue de 31.3 % y 31.8 %, respectivamente. En cuanto al abuso sexual antes de los 15 años, las mayores prevalencias se reportaron para las mujeres que hablan español exclusivamente (9.2 %), seguidas de las bilingües (6.6 %); las de habla indígena monolingües presentaron la prevalencia más baja (1.3 %). Por otra parte, tanto el maltrato como el abuso sexual infantil presentan diferentes matices dentro de la población indígena, como se verá más adelante.
En lo que respecta a explotación sexual comercial infantil, la red internacional ecpat4 y su asociación promotora en México, ediac (Espacios de Desarrollo Integral, 2014), en el Informe de monitoreo de país sobre la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes (ediac y ecpat, 2014) alertaron sobre la falta de información actualizada y desagregada de acuerdo a los tipos de explotación de este sector (trata, explotación sexual comercial, matrimonio forzado, prostitución, pornografía, viajes y turismo). Los datos provenientes de encuestas son críticos para tener una imagen más clara de la problemática a nivel poblacional; permiten identificar patrones y aportar a la búsqueda de determinantes, por lo que recuperar la información no solo es útil sino necesario.
Esta explotación es un negocio altamente lucrativo, sin embargo, con frecuencia no se tiene acceso a cifras exactas y las estimaciones son de carácter general, de manera que no se conoce con precisión la magnitud y consecuencias de la situación. Se genera una gran carga de estigma, y se ha señalado un vacío desde el marco científico y una necesidad de orientar proyectos de investigación al respecto. Aun cuando se sabe de la existencia del abuso y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México, y que las cifras van en crecimiento, no hay estadísticas precisas sobre su alcance (Chávez y Ramírez, 2008, citado por Escobar y Nogueira, 2008; redim, 2010).
De manera extraoficial, las autoridades estiman que en el país hay entre 16 mil y 20 mil niños explotados sexualmente. Los focos rojos se ubican en ciudades que son al mismo tiempo centros importantes de turismo y tráfico nacional e internacional, entre ellas Acapulco, Mérida, Tapachula y Cancún. (ecpat, s/f; redim, 2010), aunque también se ha documentado en las fronteras norte y sur de México. En las regiones fronterizas, el fenómeno migratorio tiene un gran peso por sus lazos con diversas expresiones de violencia, incluida la explotación sexual. Por ejemplo, en un estudio realizado en una comunidad de tránsito migratorio internacional en Sonora, en el que se entrevistó a niños menores (varios de ellos indígenas provenientes de Chiapas, Oaxaca Guerrero y Guatemala) que habían sido deportados de Estados Unidos, se reportan agresiones físicas, psicológicas y sexuales, todas ellas perpetradas tanto por las autoridades como por miembros de la sociedad o delincuentes (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cdi, 2007). Por otra parte, las dinámicas de explotación suelen tener sus particularidades en cuanto al contexto y formas de operar en las fronteras norte y sur del país.
En cuanto a la frontera norte (Azaola, 2003: 240-322), los patrones observados muestran una mayor proporción de mujeres que vienen de zonas urbanas y adolescentes que llegan a las localidades fronterizas sin compañía de adultos, volviéndose más vulnerables y susceptibles de ser captados para el comercio sexual. Se han reportado también casos de niños indígenas. En cuanto a los explotadores, la mayoría son hombres mexicanos, aunque existe una amplia red de complicidad que incorpora mujeres adultas dedicadas a la prostitución, taxistas que promueven los lugares de explotación y conducen a los clientes, recepcionistas y conserjes de hoteles y moteles, policías e inspectores. Los clientes son en su mayoría hombres, locales y extranjeros. Uno de los factores que convirtió a la región en un polo de atracción fue el crecimiento de la industria maquiladora. La mayoría de las menores que son involucradas en el comercio sexual son adolescentes que trabajan o han trabajado en estas industrias.
En la frontera sur (Azaola, 2003: 240-322), desde el siglo XIX se establecieron fincas cafetaleras con alta demanda de mano de obra y vías de ferrocarril en el Soconusco, una zona que antes había tenido pocos habitantes y que a partir de entonces pasó a ser una de las más pobladas de Chiapas. Al mismo tiempo, desde hace aproximadamente 40 años, los flujos migratorios desde Centroamérica se han venido incrementando y con frecuencia las niñas y adolescentes que cruzan la frontera se han convertido en víctimas de abuso sexual. En este contexto, el comercio sexual se sujeta a las altas y bajas del calendario agrícola, y los grupos que aquí existen (trabajadores temporales, migrantes y traileros) conforman una población flotante casi exclusivamente masculina caracterizada por su situación de desarraigo. Es decir, hombres que se encuentran de paso, carecen de familia, no pertenecen y no tienen interés de pertenecer a la sociedad local, con lo que se crea un clima que propicia la explotación sexual de los menores. En el caso de la región fronteriza de Chiapas, también se ha reportado que la “venta” de adolescentes para concretar un matrimonio (con o sin consentimiento), ocasionalmente ocurre para venderlas a los bares donde las explotan sexualmente (Azaola y Estes, 2003: 301).
La Red por los Derechos de la Infancia en México (redim, 2010) ha contribuido de forma destacada a documentar las condiciones de vulnerabilidad, desigualdad y violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. En 2010, presentó el ensayo temático: La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. Miradas regionales, en el que destaca que la región Sur-Sureste, en seis de sus nueve estados5 se registran los índices más bajos de desarrollo humano, coincidiendo con importantes porcentajes de población indígena y entrada y tránsito de migrantes; en ese documento se destacan los estados de Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. En 2010 se estimó que la población total menor de 18 años en Chiapas era de 1 802 280 personas, de las cuales, aproximadamente cuatro de cada diez son indígenas (unicef, 2013).