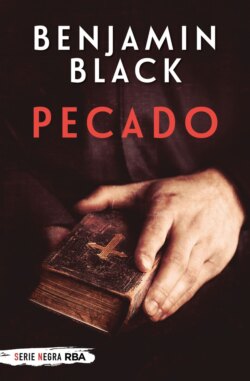Читать книгу Pecado - Benjamin Black - Страница 11
6
ОглавлениеLa ambulancia iba de camino desde el hospital general de Wexford cuando llamaron al teléfono a Strafford, y su superior, el comisario jefe Hackett, le ordenó que la cancelase.
—Vamos a enviar un furgón desde aquí —dijo Hackett entre las interferencias de la línea; la conexión era tan mala que distorsionaba el sonido de su voz y daba la impresión de estar hablando desde el espacio exterior—. Quiero traer el cadáver a Dublín. —Strafford no respondió; supo por el tono de voz de su jefe que se estaban dando los primeros pasos para encubrir el asunto, igual que cuando se coloca la utilería en el escenario. Strafford no era el único que se veía a sí mismo en el papel de escenógrafo; había otros, más decididos y mucho más hábiles que él en pintar decorados falsos, aguardando entre bambalinas—. ¿Está usted ahí? —le espetó irritado Hackett—. ¿Ha oído lo que he dicho?
—Sí, lo he oído.
—¿Y?
—Es demasiado tarde para cancelar la ambulancia, llegará de un momento a otro.
—¡Pues envíela de vuelta! Ya le he dicho que el cadáver tiene que venir aquí. —Se produjo otra pausa. Strafford notó que la irritación de Hackett iba en aumento—. ¡No se quede ahí sin decir nada! —gruñó el comisario jefe—. Le oigo. Sabe de sobra que este asunto hay que manejarlo con guante de seda. —Suspiró—. Han llamado del palacio al inspector jefe. Oficialmente, por lo que a nosotros se refiere, la muerte del cura ha sido un accidente. Y por nosotros, me refiero a usted, Strafford.
Strafford sonrió lúgubre al micrófono. El palacio era la residencia de John Charles McQuaid, el arzobispo de Dublín, el clérigo más poderoso del país; Jack Phelan, el inspector jefe de la Garda, era un conocido miembro de los Caballeros de San Patricio; con la Iglesia habían topado. Si su excelencia reverendísima el doctor McQuaid decía que el padre Lawless se había apuñalado a sí mismo en el cuello por accidente y luego se había cortado los genitales, eso era lo que había ocurrido y a la gente no se le permitiría saber otra cosa.
—¿Cuánto tiempo? —preguntó Strafford.
—¿Cuánto tiempo qué? —le espetó Hackett. Estaba tenso; Hackett no solía estar tenso. Jack Phelan debía de haber arremetido contra él por venganza.
—¿Cuánto tiempo se supone que debemos mantener la ficción de que han apuñalado a este cura por accidente? Es mucho pedir que la gente se lo trague.
Hackett volvió a suspirar. Cuando se producía una pausa como esa en la línea, si se escuchaba bien, se podía oír, detrás de las interferencias eléctricas, una especie de trino lejano.A Strafford siempre le había fascinado esa música inquietante y cacofónica que le daba escalofríos. Era como si las huestes de los muertos cantaran para él desde el éter.
—«Mantendremos la ficción» —a Hackett le divertía imitar el acento y los giros educados de Strafford— mientras haga falta.
Strafford se dio unos golpecitos con las uñas en los dientes.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó con suspicacia Hackett.
—¿Qué ha sido qué?
—Ha sonado como si alguien hiciera chocar dos cocos.
Strafford se rio para sus adentros.
—Enviaré a Jenkins con el cadáver —dijo—. Él le dará un informe preliminar.
—¡Ah!, se va a encargar usted solito, ¿eh? Gideon de Scotland Yard resuelve el caso él solo.
Strafford nunca había tenido claro qué le molestaba más al comisario jefe, si el pedigrí protestante de su subordinado o su tendencia a hacer las cosas a su manera. Lo más probable era que tampoco lo supiese el propio Hackett.
—¿Quiere que escriba el informe ahora —propuso Strafford—, o dejo que Jenkins se lo explique con sus palabras? Todavía no sabemos mucho.
Hackett no respondió, pero le hizo una pregunta a su vez:
—¿Dígame, Strafford, usted qué cree? —Parecía preocupado, solo una imposición de palacio podía preocuparle tanto.
—No sé qué pensar —dijo Strafford—. Ya se lo he dicho —prosiguió—.Apenas tengo nada aún..., señor —añadió en tono mecánico.
Hacía frío para estar en el discreto rincón del vestíbulo donde tenían el teléfono, con el auricular pegajoso en la mano y una corriente de aire que se colaba por debajo de la puerta principal y se le enroscaba alrededor de los tobillos.
—Alguna impresión tendrá de lo ocurrido —reiteró Hackett.
—El coronel Osborne cree que el crimen lo cometió alguien de fuera... Insiste en que tiene que tratarse de un allanamiento.
—¿Y lo ha sido?
—No lo creo. Harry Hall ha echado un vistazo antes de marcharse, y yo también, y no hemos encontrado indicios de que hayan forzado la entrada.
—Entonces ¿fue alguien de la casa?
—Por lo que he visto, debe de serlo. Es la suposición en la que me estoy basando.
—¿Cuánta gente había anoche en la casa?
—Cinco, seis, contando al muerto, y el ama de llaves. Hay una fregona que trabaja allí, pero vive en el pueblo y debió de irse a su casa. Siempre es posible que alguien tuviese una llave de la puerta principal, la nieve habría tapado sus huellas esta mañana.
—Dios Santo —murmuró Hackett, con un suspiro de irritación—. Este asunto va a acabar apestando, ¿lo sabe?
—Ya huele bastante mal, ¿no cree? —dijo Strafford arrastrando las palabras con su voz de lord Peter Wimsey; si a Hackett le gustaba imitarlo, a él le gustaba darle suficiente material para que lo hiciera. No obstante, Hackett no picó el anzuelo.
—¿Cómo es la familia? —preguntó.
—Aquí no puedo hablar —dijo en voz baja Strafford—. Jenkins le informará.
Hackett estaba pensando otra vez; Strafford lo imaginó con claridad, repantigado en la silla giratoria de su pequeño despacho en forma de cuña, con los pies en la mesa y las chimeneas de Pearse Street apenas visibles tras él a través de la ventana, cuyos cristales estarían empañados por la escarcha, excepto un óvalo transparente en el centro de cada uno de ellos. Llevaría su traje azul brillante por el uso y la corbata grasienta que Strafford estaba convencido de que no desanudaba nunca, sino que se la aflojaba por la noche y se la quitaba por encima de la cabeza. Habría el mismo calendario viejo en la pared y la misma marca de color marrón oscuro donde alguien había aplastado un moscardón hacía incontables veranos.
—Es un asunto muy puñetero y muy raro —dijo pensativo el comisario jefe.
—Desde luego, es raro.
—Bueno, téngame informado. Y, Strafford...
—¿Sí, señor?
—Recuerde que aunque sean gente bien, uno de ellos ha matado a ese cura.
—Lo tendré presente, señor.
Hackett colgó.
Hasta que volvió a la cocina, Strafford no reparó en el frío que hacía en el vestíbulo. Allí estaban encendidos los fogones, el aire vibraba de calor y olía a carne cocinada. El coronel Osborne estaba sentado a la mesa y daba golpecitos con los dedos en la madera, mientras el oficial Jenkins se apoyaba en el fregadero con los brazos cruzados delante del pecho; llevaba abrochados los tres botones de la chaqueta; Jenkins era muy escrupuloso con lo que consideraba los buenos modales. Strafford tuvo la sensación de que no habían intercambiado una palabra desde que lo llamaron al teléfono.
—Era Hackett —le dijo a Jenkins—. Han enviado una ambulancia desde Dublín.
—Pero ¿y la de...?
—Tenemos que enviarla de vuelta.
Los dos hombres se miraron con frialdad. Los dos sabían que el caso iba a ser difícil, pero no habían imaginado que la maquinaria se pondría en funcionamiento tan rápido.
Al otro lado de la ventana, encima del fregadero, un petirrojo se posó en el alféizar y miró a Strafford con un ojo como una cuenta negra y brillante. El cielo estaba cubierto de grandes nubes de color malva tan bajas que parecían descansar sobre el tejado, como una almohada sucia y enorme.
—Enseguida servirán la comida —anunció el coronel Osborne, en tono despistado, sin mirar a ningún sitio en particular.Volvió a dar golpecitos con los dedos. Strafford pensó que ojalá parase; era un ruido que le ponía los nervios de punta.
La señora Duffy había regresado de casa de su hermana, y en ese momento salía muy ajetreada de la despensa. También ella, como todas las personas a quienes había visto hasta el momento en Ballyglass House, parecía sacada del reparto de una obra de teatro y desempeñaba el papel casi de forma demasiado convincente. Era gruesa y bajita, con ojos azules y mejillas rollizas y sonrosadas y el pelo gris recogido en un moño en la nuca. Llevaba una falda negra, un delantal inmaculado y borceguíes negros forrados de piel. Empezó a poner los platos, los cuchillos y los tenedores en la mesa. Osborne se levantó de la silla y se la presentó a Strafford y al oficial Jenkins. Ella se ruborizó y por un momento pareció que iba a hacer una reverencia, pero se contuvo, fue a los fogones y avivó el fuego.
—Siéntense, caballeros, por favor —dijo Osborne—. No son necesarias tantas ceremonias.
Oyeron el timbre de la puerta principal.
—Debe de ser la ambulancia de Wexford —dijo Strafford. Miró a Jenkins—. ¿Puede ir usted? Dígales que lo sentimos, pero que no les necesitamos.
Jenkins salió. Osborne miró a Strafford con ojos inquisitivos.
—¿Qué ocurre? —preguntó—. ¿Por qué han enviado una segunda ambulancia?
—Supongo que es una cuestión de eficacia —dijo con frialdad Strafford—. Cuanto antes se haga la autopsia, tanto mejor.
Osborne asintió, pero su mirada era escéptica.
—Imagino que su jefe debe de estar preocupado —observó.
—Lo está, desde luego —respondió Strafford.
Se sentó a la mesa. La señora Duffy se acercó con una cazuela de barro humeante, sujetando las asas con ayuda de un trapo. Dejó la cazuela entre los dos hombres.
—¿Les sirvo yo, coronel —preguntó—, o prefieren servirse ustedes? —Se volvió hacia Strafford—. Espero que le guste el estofado de carne con riñones, señor.
—Oh, sí, claro —respondió Strafford, y tragó saliva.
—Es ideal para un día tan frío —opinó el ama de llaves, sonriendo al inspector, con las manos rollizas entrelazadas sobre su regazo.
—Sí, gracias, Sadie —dijo el coronel Osborne, y la mujer dejó de sonreír, dio media vuelta y regresó a la despensa con unos andares como los de un pato.
El coronel frunció el ceño disculpándose.
—Si se le da la oportunidad, no para de parlotear. —Levantó la tapa de la cazuela y sirvió a Strafford—. Me temo que es de ayer —dijo.
Strafford esbozó una sonrisa tímida.
—Oh, siempre he pensado que el estofado de carne con riñones está mejor el segundo día, ¿no cree? —Se sintió noble y valeroso; no podía entender que los riñones de vaca hubiesen llegado a considerarse un alimento apto para el consumo humano.
El oficial Jenkins volvió y cerró la puerta a su espalda. Osborne frunció el ceño —estaba claro que seguía irritado por tener que invitar a un miembro de otro rango a su mesa—, pero se las arregló para hablarle con cordialidad.
—Vamos, oficial, siéntese y pruebe este excelente estofado. Los huevos cocidos son pequeños, como verá... Son huevos de pollita. Las cría el marido de Sadie, de la señora Duffy. En mi opinión, son mejores que las variedades más grandes.
Huevos de pollita y una cadáver en la biblioteca; la vida es rara —opinó Strafford—, pero la vida de los policías aún lo es más.
Strafford notó que Jenkins tenía hambre, pero no empezó hasta que los otros dos cogieron el cuchillo y el tenedor; un tipo muy educado, pensó Strafford: su madre le había enseñado bien.
—Imagino que al chófer no le habrá hecho mucha gracia que le dijese que se fuera —observó Strafford—, después de venir hasta aquí con la nieve y el hielo.
Jenkins le miró sorprendido; no se acostumbraba a la idea de Strafford de que era posible hacer su trabajo de forma caballerosa. Él se había limitado a decirle al chófer y a su compañero que no necesitaban sus servicios y no se había quedado a oír sus quejas. Los tres hombres comieron un rato en silencio, luego Strafford dejó el cuchillo y el tenedor.
—Debo pedirle, coronel Osborne —dijo carraspeando y frunciendo el ceño—, que me haga un relato exacto de lo sucedido esta mañana.
Osborne, mascando un trozo de carne lleno de ternillas, lo miró con las cejas arqueadas. Se tragó la carne más o menos entera.
—¿Es necesario hablarlo en la mesa? —preguntó irritado. Strafford no respondió, solo le dedicó una mirada neutral. El hombre mayor suspiró por la nariz y contempló las líneas profundas y gastadas de la mesa de madera—. Me despertaron los gritos de mi mujer —dijo—. Pensé que se había caído, o que había chocado con algo y se había hecho daño.
—¿Por qué estaba en la biblioteca? —quiso saber Strafford.
—¿Qué?
—¿Qué hacía en la biblioteca en plena noche?
—Oh, pasa horas allí —dijo Osborne en un tono desdeñoso por los insondables caprichos de las mujeres en general y de su esposa en particular.
—¿Es insomne? ¿Le cuesta conciliar el sueño?
—¡Si lo sabré yo! —soltó Osborne—. Y sí, lo es. Siempre lo ha sido. He aprendido a convivir con ello.
¿Y ella?, le habría gustado saber a Strafford. Imaginó que no era una cuestión que su marido preguntase a menudo, de sí mismo, o de su mujer. El segundo matrimonio de Osborne parecía estar estancado; ¿cuánto tiempo llevaría casado ese soldado envejecido con una mujer mucho más joven, una mujer a quien su hijastra había apodado el Ratón Blanco?
—¿Y qué hizo usted?
Osborne se encogió de hombros.
—Me puse la bata y unas zapatillas, y fui a buscarla. Dormía como un tronco, así que supongo que debía de estar un poco espeso. La encontré en el vestíbulo, sentada en el suelo, llorando. No conseguí que me dijera nada con sentido, lo único que hacía era señalar a la puerta de la biblioteca. Entré... y lo encontré.
—¿Estaba encendida la luz? —preguntó Strafford. Osborne le miró sin comprender—. De la biblioteca —le aclaró Strafford—, ¿estaba encendida?
—No sabría decirle. Supongo que sí... Recuerdo haber visto con claridad lo que... Me llevé una buena impresión, se lo aseguro. Pero a lo mejor la encendí yo, no lo sé. ¿Por qué lo pregunta?
—Por nada. Estoy intentando imaginarme la escena; eso ayuda.
—En fin, había sangre por todas partes, claro..., un charco enorme en el suelo debajo de él.
—¿En qué postura estaba? —preguntó el oficial Jenkins—. Quiero decir, ¿estaba bocabajo?
—Sí.
—¿Y usted le dio la vuelta?
Osborne le miró con el ceño fruncido, se volvió y respondió a Strafford.
—Sí, tenía que echar un vistazo para ver qué le había ocurrido. Luego vi la sangre en los pantalones, y la... la herida. —Se detuvo y luego prosiguió—. Estuve en la guerra, conozco la violencia, pero les aseguro que estuve a punto de vomitar al ver lo que le habían hecho. —Volvió a hacer ese movimiento de masticación con la mandíbula—. Cabrones... Perdonen mi lenguaje.
Strafford toqueteó la carne del plato, como si estuviese comiendo, aunque en realidad la estaba distribuyendo alrededor del plato como había aprendido a hacer de niño. Ese estofado en concreto siempre le había parecido repugnante, pero los huevos, apenas mayores que canicas, hacían que lo fuese aún más.
—¿Llamó usted a la Garda? —preguntó.
—Sí, telefoneé al cuartel de Ballyglass y pregunté por el sargento Radford. Tiene la gripe.
Strafford le miró.
—¿La gripe?
—Sí. Se puso su mujer, dijo que estaba muy enfermo y que no pensaba sacarlo de la cama con este tiempo. He de decir que su tono me pareció de lo más impertinente. Claro que hace poco que han perdido a un hijo; de no ser por eso, le aseguro que le habría echado un buen rapapolvo. Fue a hablar con Radford y luego volvió y me aconsejó que llamase al cuartel de la Garda en Wexford. En vez de eso llamé al 999 y me pasaron con su gente.
—¿Con mi gente? ¿En Pearse Street?
—Supongo que sería Pearse Street; algún sitio de Dublín.
—¿Y con quién habló usted?
—Con alguien de la oficina. —De pronto, Osborne soltó irritado el cuchillo, que rebotó en la mesa y cayó con estrépito sobre las losas del suelo—. Por el amor de Dios, ¿qué más da con quién hablase?
—Coronel Osborne, en su casa se ha cometido un asesinato —dijo Strafford en voz baja y tranquila—. Mi misión es investigar el crimen y descubrir quién lo cometió. Como comprenderá, necesito saber todo lo posible sobre lo ocurrido anoche. —Hizo una pausa—. ¿Recuerda algo de lo que dijo su mujer cuando la encontró usted en el vestíbulo, después de que hallara el cadáver del padre Lawless?
El ama de llaves, al oír el cuchillo golpear contra el suelo, llegó corriendo de la despensa con uno limpio. El coronel Osborne se lo quitó irritado de la mano sin dignarse a mirarla.
—Ya le he dicho —respondió— que no tenía sentido lo que decía..., estaba histérica. ¿Qué esperaba?
—Tendré que hablar con ella, claro —dijo Strafford—. De hecho, tendré que hablar con todos los que estuvieron en la casa anoche. ¿Tal vez pueda empezar por la señora Osborne? —El coronel, cuya frente se había puesto de color rojo oscuro por debajo del apergaminado bronceado, estaba esforzándose por dominar su genio. Cuando Strafford volvió a hablar, lo hizo en un tono aún más tranquilo que antes—. Como antiguo soldado, comprenderá, coronel, la importancia del detalle y la meticulosidad.A menudo la gente ha visto u oído cosas en cuya importancia no repara. Ahí es donde intervengo yo. Parte de mi formación consiste en reparar en los... llamémoslos matices.
Notó que Jenkins lo miraba con incredulidad; sin duda estaba pensando en el hecho de que la formación que había recibido él había sido muy básica, de personas que probablemente no sabían lo que significaba la palabra «matices».
El coronel Osborne estaba atacando enfadado la comida, clavando el cuchillo y el tenedor como si fuesen armas. Strafford le observó; supuso que había cosas que prefería no revelar —aunque ¿acaso no era igual con todo el mundo?— y que no sería fácil sacárselas.
Volvió a sonar el timbre. El coronel Osborne se apoyó en el respaldo de la silla y alargó el cuello para ver por encima del fregadero.
—Es la segunda ambulancia —dijo.
Jenkins miró el plato y suspiró. A diferencia de su superior, le gustaba el estofado de carne con riñones —su madre se lo hacía de niño—, con huevos o sin ellos. Dejó los cubiertos y se levantó despacio de la mesa, bastante molesto.
Strafford le puso una mano en el brazo.
—Dígales a esos novatos que pueden irse también, ¿quiere, oficial? No tiene sentido que se queden.
Cuando Jenkins se marchó, Strafford se inclinó hacia delante y apoyó los codos en la mesa.
—Bueno, coronel —dijo—, volvamos a empezar desde el principio, ¿de acuerdo?