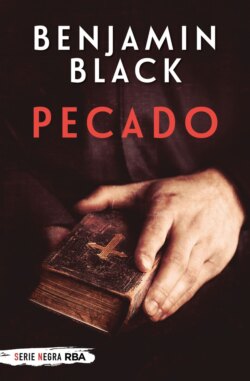Читать книгу Pecado - Benjamin Black - Страница 12
7
Оглавление—Usted debe de ser el cuñado —dijo el hombre deteniéndose en el pasillo.Y añadió con jovialidad—: Pensaba que tenía prohibida la entrada en la casa.
Era un tipo rubicundo de unos treinta y tantos, con el pelo ondulado y ojos oscuros muy grandes. Llevaba un terno de tweed del color y la textura de unas gachas, zapatos de ante marrones y un pañuelo de seda rojo en el bolsillo de la chaqueta. También llevaba un abrigo de pelo de camello colgando del brazo y un sombrero de fieltro marrón en la mano; venía de fuera, pero los zapatos estaban secos, así que debía de usar chanclos. Olía a humo de cigarrillo y a brillantina cara. Strafford le miró y reconoció otro tipo familiar: el profesional rural —¿abogado?, ¿médico?, ¿veterinario de éxito?—, alegre, desenvuelto, consciente de ser un seductor, orgulloso de su reputación de disoluto, pero despierto como un hurón.
—A propósito, me llamo Hafner, doctor Hafner. También conocido como el Boche, si le pregunta usted a Lettie.
—Strafford. Casi todo el mundo me llama Inspector.
—¿Ah, sí? —No se habían dado la mano. Hafner levantó una poblada ceja—. ¿Y de qué es inspector, si se puede saber? —Había notado el acento de Strafford, de ahí que subrayara lo de «si se puede saber».
—Soy policía.
—¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? ¿Han robado la cubertería?
—Ha habido... ha habido un incidente —respondió Strafford. Miró el maletín negro a los pies del médico—. ¿Viene por trabajo o solo de visita?
—Un poco de cada. ¿Qué tipo de incidente?
—Fatal.
—¿Ha muerto alguien? Dios mío... ¿quién? ¿No será el viejo?
—¿El coronel Osborne? No. Un cura llamado Lawless.
Esta vez las dos cejas de Hafner se arquearon tanto que casi le rozaron la línea del pelo.
—¿El padre Tom? ¡No!
—Me temo que sí.
—¿Qué le ha pasado?
—Tal vez sea mejor que vea usted al coronel Osborne. ¿Quiere acompañarme?
—Dios —exclamó en voz baja Hafner—. ¡Así que por fin se lo han llevado por delante!
El oficial Jenkins había partido en el asiento delantero de la ambulancia, apretado entre el conductor y su ayudante, pues no le había apetecido hacer el viaje con el cadáver. Strafford le había dado instrucciones sobre lo que debía decirle al comisario jefe Hackett cuando llegara a Dublín, y le había ordenado volver al día siguiente con las instrucciones del jefe.
En rigor, Hackett debería haber ido él mismo a Ballyglass, pero había dejado claro que no tenía intención de hacerlo, y había argüido el tiempo como excusa. Strafford sabía muy bien que la verdadera razón de su astuto jefe para mantenerse a distancia era su prudente determinación de no ponerse directamente en la escena de un caso que podía ser explosivo. A Strafford no le importaba que lo dejaran a su aire... Al contrario, estaba agradecido de ser el único al mando. Por lo general, el comisario jefe no dejaba las manos libres a sus subordinados, ni siquiera cuando, como en ese caso, si usaba las suyas corría el riesgo de que se las amputasen hasta el codo.
Strafford fue a la cocina, pero el coronel Osborne ya no estaba allí: la señora Duffy le informó de que había ido a ver cómo se encontraba «la señora de la casa». Ella estaba fregando los platos.
—Buenos días, Sadie —la saludó Hafner con desenfado.
—Buenos días, doctor —respondió con sequedad el ama de llaves, volviéndose hacia el fregadero y sumergiendo los brazos en el agua jabonosa; estaba claro que el doctor Hafner no le era simpático.
—Vamos —le dijo Strafford—, busquemos un sitio donde hablar. —Salió de la cocina y fue hacia la parte delantera de la casa—. ¿Cuida usted de la salud de toda la familia? —preguntó por encima del hombro.
—Supongo que sí —contestó Hafner—, aunque nunca me lo había planteado de ese modo. —Dejó el abrigo y el sombrero en la mesa del vestíbulo, se palmeó los bolsillos y sacó un paquete de Gold Flake y un mechero Zippo—. ¿Quiere un cigarrillo?
—No, gracias —respondió Strafford—. No fumo.
—Sabia medida.
Strafford abrió la puerta del salón y asomó la cabeza.
—Bien, se ha ido —dijo.
—¿Quién?
—Lettice.
—¿Lettice? ¿Quiere decir Lettie? ¿Se llama Lettice? Ahora me entero. —Se rio—. ¡Imagínese, llamar a una niña Lettice!
—Sí, eso ha dicho ella.
El fuego había perdido fuerza y el salón estaba bastante más frío que antes. Strafford se inclinó sobre el hogar, apoyándose con un brazo en la repisa de la chimenea, juntó las brasas en un montoncito con el atizador y echó dos troncos encima. Se alzó una voluta de humo que le llenó la nariz y le hizo toser y parpadear. Hafner, de pie en el centro de la sala, encendió el cigarrillo y guardó el paquete.
—Bueno, ¿qué le ha pasado al bueno de Tom? —preguntó—. Quiero decir al padre Lawless, supongo que debería mostrar un poco de respeto.
Strafford no respondió directamente; estaba observando los troncos humeantes, todavía con los ojos llorosos.
—Me ha llamado la atención lo que ha dicho en el vestíbulo.
—¿Qué he dicho? —preguntó Hafner.
—«Así que por fin se lo han llevado por delante». ¿Qué quería decir?
—Nada. Una broma... admito que de mal gusto, dadas las circunstancias.
—Algo debía de querer decir. ¿Es que el padre Lawless no era bien recibido en la casa? Sé que venía mucho de visita. Que le guardaban el caballo y que a veces se quedaba a dormir...; anoche, sin ir más lejos, a causa de la nieve.
Hafner se acercó a la chimenea y también él se quedó contemplando los troncos del hogar, que habían empezado a arder, a regañadientes, según daba la impresión, sin emitir todavía ningún calor perceptible.
—Oh, siempre era bienvenido, claro. Ya sabe cuánto les gusta a los protestantes tener a un cura complaciente en la casa... —Se detuvo y miró de soslayo a Strafford—. Dios, supongo que usted debe de serlo también, ¿no?
—Sí, si se refiere usted a eso, soy protestante. Es decir, me bautizaron en la Iglesia de Irlanda.
—Ya he vuelto a meter la pata. ¿Serviría de algo si digo que lo siento?
Strafford se rio un momento.
—No tiene por qué disculparse —repuso—. No me importa. —Empujó uno de los troncos con la puntera del zapato—. Ha dicho que era «una especie» de médico de la familia. ¿Le importaría explicármelo?
Hafner soltó una risita gutural.
—No veo motivos para no hablar con usted —dijo—. Lo que quise decir es que sobre todo cuido de la señora O.
—¿Por qué? ¿Es que está enferma?
Hafner no le miró y dio una larga calada al cigarrillo.
—No, no. Solo delicada, ya sabe... muy tensa. Sus nervios... —Dejó la frase sin terminar.
—Es bastante más joven que el coronel Osborne.
—Sí, así es.
Guardaron silencio; la cuestión del matrimonio de los Osborne y su probable complejidad quedó suspendida en el aire frío, pero cerrada de momento a más preguntas.
—Hábleme del padre Lawless —pidió Strafford.
—Lo haré, si antes me cuenta qué le ha pasado. ¿Lo ha derribado ese puñetero caballo? Es una bestia.
Uno de los troncos crujió y chisporroteó.
—Su paciente, la señora Osborne, lo encontró esta mañana en la biblioteca.
—¿El corazón? Abusaba mucho de la botella y... —alzó el cigarrillo— del tabaco.
—Más bien... una hemorragia, podría decirse. Se han llevado el cadáver a Dublín, le harán la autopsia a primera hora de la mañana.
—Tenía que pasar, antes o después —dijo Hafner con desenvoltura profesional—. El padre Tom llevaba una vida de excesos, a pesar del alzacuellos. La jerarquía siempre lo estaba llamando al orden. Creo que el propio arzobispo tuvo que hablar con él más de una vez... Tiene una casa aquí, en la costa.
—¿Quién?
—El arzobispo.
—¿Quiere decir el doctor McQuaid?
Hafner se rio.
—Solo hay un arzobispo... o al menos uno que cuente. Si te desmandas, cae sobre ti como una tonelada de ladrillos, seas católico, protestante, gentil o judío. Su excelencia reverendísima lo tiene todo atado y bien atado, con independencia de tu credo, raza o color... Da igual quién seas, puedes llevarte un pescozón en el cuello.
—Eso tengo entendido.
—Ustedes lo tienen más fácil, créame. Está harto de los protestantes, pero si eres católico y ocupas un puesto de relevancia, monseñor no tiene más que levantar el meñique y tu carrera se desvanece como si fuese humo... o primero en las llamas del infierno y luego como si fuese humo. Y no solo funciona con los sacerdotes. Cualquiera puede recibir una reprobación eclesiástica y sus días se han acabado en lo que se refiere a la santa Irlanda. No creo que le sorprenda, aunque sea usted metodista.
Hacía mucho tiempo, desde que iba al colegio, que Strafford oía llamar despectivamente, a él y a sus correligionarios, metodistas; nunca había sabido por qué.
—Habla como si lo supiese por experiencia —dijo.
Hafner negó con la cabeza con una especie de sonrisa desdeñosa.
—Siempre he medido mis palabras. La Iglesia vigila de cerca a los médicos: la madre, el hijo y demás son la base de la familia cristiana, hay que protegerlos. —Guardó silencio pensativo un momento—. Una vez me presentaron a McQuaid. —Se volvió hacia Strafford—. Un cabrón frío como el hielo, se lo aseguro. ¿Lo ha visto alguna vez en persona? No se ha perdido nada. Se parece mucho a Stan Laurel, pero sin gracia. Tiene la cara larga y fina, pálida y exangüe, como si llevase años viviendo en la oscuridad. ¡Y los ojos...! «He oído decir que va usted mucho por Ballyglass House, doctor», me dijo con esa voz meliflua suya. «¿Es que no hay suficientes familias católicas en la parroquia?». Créame que pensé si no debería coger el maletín e irme a trabajar a Estados Unidos. Aunque no he hecho nada para atraerme su ira, excepto hacer mi trabajo.
Strafford asintió con la cabeza. No le gustaba ese tipo con su tosca jovialidad y su cháchara mundana; a Strafford le gustaba muy poca gente.
—Me tomó usted por el cuñado de alguien —murmuró—. ¿De quién?
Hafner frunció los labios y soltó un silbido para demostrar lo impresionado que estaba.
—No se le pasa a usted nada, ¿eh? ¿Cómo ha dicho que se llamaba?
—Strafford.
El médico echó la colilla al fuego, que por fin empezaba a desprender un poco de calor.
—Le tomé por el famoso Freddie Harbison, el hermano de la señora, cuyo nombre nunca se pronuncia entre estas cuatro paredes. Siempre está sin un céntimo y pulula por ahí para ver qué puede rebañar. Es la oveja negra de los Harbison de Harbison Hall; todas las familias tienen una.
—Sí, supongo que sí —respondió abstraído Strafford; y reparó en que, si lo que decía Hafner era cierto, él sería la oveja negra de su familia, puesto que al ser hijo único no había otro candidato para el puesto. Aunque dudaba que tuviese el valor necesario para ser «negro», por más que quisiera—. ¿Qué ha hecho para tener tan mala reputación?
—Oh, circulan todo tipo de historias sobre él. Turbias iniciativas comerciales, dispendios, la hija de esta o aquella gran casa... ya sabe. Podrían ser solo cotilleos, claro. Uno de los grandes placeres de la vida rural es denigrar a los vecinos y apuñalar a los mejores por la espalda.
Strafford, que había estado sonriendo y asintiendo con la cabeza mientras escuchaba la descripción del hermano disoluto de la señora Osborne, cogió una fotografía un tanto descolorida que había sobre la repisa de la chimenea y en la que un coronel Osborne más joven y delgado en mangas de camisa, con pantalones bombachos y un jersey de críquet, de pie en el césped delante de Ballyglass House, sonreía, con envarado cariño paterno, a un niño de unos doce años y a una niña más pequeña mientras jugaban; la niña estaba tendida como una carretilla en miniatura y el niño la empujaba por la hierba. Detrás, en las escaleras de la casa, había una figura femenina borrosa. Llevaba un vestido de verano de color pálido que le llegaba a las rodillas, tenía la mano izquierda levantada, al parecer no a modo de saludo sino de advertencia, y, aunque tenía el rostro borroso por la sombra de un haya, su postura, inclinada en ángulo y con la mano extendida, hacía que pareciera asustada, enfadada o ambas cosas. Era una escena extraña, pensó Strafford; parecía ensayada, una especie de retablo cuyo significado se había desvanecido igual que la propia fotografía. Solo se veía uno de los pies de la mujer, con un zapato pasado de moda, estrecho y puntiagudo, apoyado de manera tan precaria en el escalón que parecía estar a punto de salir volando por los aires, igual que una figura mítica y alada vestida de gasa en un cuadro prerrafaelita.
—¿La primera señora Osborne? —preguntó Strafford, dándole la vuelta a la fotografía para que pudiera verla Hafner.
—Supongo que sí —dijo el médico observando la figura borrosa de la mujer—. Yo no llegué a conocerla.
—Murió, ¿no?
—Sí, murió. Se cayó por las escaleras y se partió la espalda. —Notó la mirada de sorpresa de Strafford—. ¿No lo sabía? Fue una tragedia. Sobrevivió unos días, creo, luego expiró.
Inclinó la cabeza, frunció el ceño y contempló con atención la imagen.
—Desde luego, por su aspecto, parece frágil, ¿verdad?