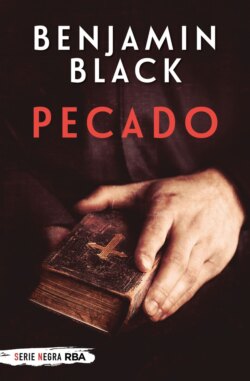Читать книгу Pecado - Benjamin Black - Страница 7
2
ОглавлениеLo primero en lo que reparaba todo el mundo al ver al oficial Jenkins era en lo achatada que tenía la cabeza. Era como si le hubiesen rebanado la coronilla, como el extremo de un huevo cocido. ¿Cómo, por pequeño que sea, puede caber un cerebro en un espacio tan reducido?, pensaba la gente. Intentaba disimular la deformidad untándose el pelo con Brylcreme y peinándoselo con una especie de tupé, pero no engañaba a nadie. Se decía que a la partera se le había caído de cabeza cuando nació, pero la historia parecía un tanto inverosímil. Extrañamente, nunca llevaba sombrero, tal vez pensaba que un sombrero le aplastaría el pelo ahuecado con tanto cuidado y echaría a perder el intento de camuflaje.
Era joven, todavía en la veintena, serio y entregado; también era inteligente, aunque no tanto como él creía, tal como había tenido ocasión de pensar a menudo Strafford con cierta comprensión. Cuando alguien decía algo que no entendía, se quedaba callado y atento, igual que un zorro al olfatear la presa. No era popular en el Cuerpo, lo cual era razón suficiente para que a Strafford le fuese simpático. Los dos eran marginados, algo que no preocupaba a Strafford,o al menos no mucho, aunque Jenkins odiaba que lo dejaran de lado.
Cuando la gente le decía en broma, como si por alguna razón eso les divirtiera, que lo que necesitaba era echarse novia, fruncía el ceño y se le ruborizaba la frente. Que se llamase Ambrose no era ninguna ayuda, y menos cuando todo el mundo, excepto él mismo, lo llamaba Ambie: Strafford reconocía pesaroso que era difícil parecer un hombre serio cuando tenías el cráneo achatado como un plato vuelto del revés y te llamabas Ambie Jenkins.
Por pura coincidencia, Jenkins llegó a la vez que el equipo forense, que subió detrás de él los escalones de la entrada, dejando tras ellos penachos de humo de cigarrillo.
Eran Hendricks, el fotógrafo, un hombre fornido con gafas de concha, espesas cejas negras y un caso grave de acné heredado de la adolescencia; Willoughby, el experto en huellas dactilares —al menos se suponía que era un experto— cuya piel color de masilla y manos temblorosas eran las marcas evidentes de un bebedor secreto; y su jefe, el fumador compulsivo Harry Hall —a quien siempre llamaban por el nombre y el apellido, como si fuesen uno solo, por lo que sonaba como un apellido con guion: HarryHall—, que, con sus enormes hombros encorvados, el cuello grueso y los colmillos prominentes y amarillos, a Strafford le recordaba siempre a un elefante marino.
Strafford había trabajado antes con los tres; en privado los conocía como Lew, Curly y Mo. Se quedaron sobre las losas del vestíbulo sacudiéndose la nieve de las botas y echándose el aliento en las manos. Harry Hall, con la colilla de un cigarrillo pegada al labio inferior y dos centímetros de curva ceniza en la punta, contempló la cornamenta y los retratos ennegrecidos de las paredes y soltó una de sus risas de fumador.
—Dios, ¿habéis visto esto? —resolló—. Solo falta que se presente Poirot en la escena. —Lo pronunció «Puarrot».
También habían llegado un par de guardias de uniforme en un coche patrulla, uno alto y el otro bajito, ambos boquiabiertos, recién salidos de la academia de la Garda en Templemore e intentando ocultar su falta de experiencia y su torpeza con su actitud desafiante y mirando con fijeza y la mandíbula adelantada. En realidad, no tenían nada que hacer, así que Jenkins les pidió que esperasen en el vestíbulo a ambos lados de la puerta principal y no dejasen entrar ni salir a nadie sin la autorización correspondiente.
—¿Cuál es la autorización correspon...? —quiso preguntar el más alto de los dos, pero Jenkins le dedicó una mirada vacía y no dijo más.
Aunque, cuando Strafford hizo pasar a Jenkins y a los forenses a la biblioteca, el guardia alto observó al otro y murmuró:
—La autorización correspondiente... ¿a qué se refiere si se trata de una casa particular? —Y los dos se rieron con la risa cínica que estaban intentando aprender de los veteranos del Cuerpo.
El coronel Osborne seguía de pie al lado del cadáver, tieso como una vela, rígido y expectante. También allí Harry Hall miró feliz y asombrado a su alrededor, y contempló los estantes, la chimenea de mármol y los muebles medievales falsos.
—Es una biblioteca —le susurró incrédulo a Hendricks—. Una puta biblioteca de verdad, ¡y con cadáver y todo!
Los forenses nunca dedicaban su primera atención al cadáver, era una parte no oficial de su código profesional. No obstante, Hendricks se había puesto manos a la obra, las bombillas del flash de su Graflex se encendían, silbaban y dejaban a todos los presentes ciegos uno o dos segundos después de apagarse.
—Venga a tomar un poco de té —dijo el coronel Osborne.
La invitación estaba dirigida solo a Strafford, pero el oficial Jenkins no se percató o le trajo sin cuidado —Jenkins tenía una vena engreída— y siguió a los dos hombres cuando salieron de la sala. En la cocina, Osborne le miró con severidad, pero no dijo nada. Jenkins se alisó el pelo de la nuca; no iba a dejarse avasallar por un irlandés anglófilo con zapatos de cuero y pajarita.
—¿Se las arreglarán ahí dentro? —le preguntó el coronel Osborne a Strafford, haciendo un gesto hacia la biblioteca.
—Serán muy cuidadosos —respondió cortante Strafford—. Normalmente, no rompen nada.
—¡Ah!, no me refería..., es decir, solo quería saber si... —Frunció el ceño. Estaba rellenando el hervidor de agua en el fregadero.Al otro lado de la ventana las ramas negras y desnudas de los árboles estaban cargadas con tiras de nieve que brillaba como azúcar granulada—. Parece una pesadilla.
—Casi siempre es igual. La violencia siempre parece fuera de lugar, lo que no es de extrañar.
—¿Ha visto usted muchos? Asesinatos y cosas así.
Strafford esbozó una leve sonrisa.
—No hay «cosas así»..., el asesinato es único.
—Sí, entiendo lo que quiere decir —respondió Osborne, aunque era evidente que no lo entendía del todo.
Dejó el hervidor sobre el fogón; tuvo que buscar las cerillas, las encontró por fin. Abrió los armarios y se quedó mirándolas con impotencia. Estaba claro que no había pasado mucho tiempo en la cocina en los últimos años. Sacó tres tazas de un estante; dos tenían grietas en los lados, como finos pelillos negros. Las dejó sobre la mesa.
—¿A qué hora encontraron el cadáver...? —empezó Jenkins, pero se interrumpió al ver que los dos hombres miraban detrás de él. Se volvió.
Una mujer había entrado sin hacer el menor ruido.
Se quedó al lado de una puerta baja que conducía a otra parte de la casa, con una mano tensa sobre la otra a la altura de la cintura. Era alta —tenía que encorvarse un poco para pasar por la puerta— y muy delgada, su piel era pálida y sonrosada, como la leche desnatada cuando se mezcla con una gota de sangre. Tenía el rostro alargado, igual que una Virgen de un pintor clásico poco conocido, ojos negros y la nariz fina con un bultito en la punta. Llevaba una rebeca beis y una falda gris que le llegaba hasta la pantorrilla y que le hacía arrugas en la cadera, apenas más ancha que la de un muchacho.
No era guapa, le faltaba carne para eso, pensó Strafford, pero de todos modos algo en su apariencia frágil y melancólica hizo sonar una campana en su interior con un silencioso y pequeño «¡tin!».
—¡Ah!, estás ahí, cariño —dijo el coronel Osborne—. Pensaba que estabas durmiendo.
—He oído voces —respondió la mujer, mirando a Strafford, a Jenkins y otra vez a Strafford con ojos inexpresivos.
—Es mi mujer —explicó Osborne—. Sylvia, este es el inspector Strafford, ¿y...?
—Jenkins —replicó Jenkins, subrayando la palabra con un gesto de desaprobación; no entendía por qué la gente no recordaba nunca su nombre..., al fin y al cabo no se llamaba Jones, ni Smith—. Oficial Jenkins.
Sylvia Osborne no les saludó, se limitó a adelantarse desde la puerta mientras se frotaba las manos. Daba la impresión de tener frío, era como si no hubiese entrado en calor en toda su vida. Strafford tenía el ceño fruncido; al principio había pensado que debía de ser la hija de Osborne, o tal vez una sobrina, pero desde luego no su mujer. De hecho, le había dado la impresión de que era como mínimo veinte años, e incluso veinticinco, más joven que su marido. En cuyo caso, pensó, tenía que ser su segunda esposa, puesto que tenía hijos crecidos; le habría gustado saber qué había sido de la primera señora Osborne.
El hervidor de agua soltó un pitido estridente.
—Me he cruzado con alguien en las escaleras —dijo la señora Osborne—, un hombre. ¿Quién es?
—Probablemente, uno de los míos —respondió Strafford.
Ella le miró con gesto inexpresivo, luego se volvió de nuevo hacia su marido. Le observó mientras vertía el agua hirviendo en una gran tetera de porcelana.
—¿Dónde está Sadie? —preguntó.
—La he enviado a casa de su hermana —respondió con brusquedad Osborne. Luego miró a Strafford—. El ama de llaves. La señora Duffy.
—¿Por qué? —quiso saber sorprendida su mujer, arrugando la pálida frente. Todos sus movimientos eran lentos y cuidadosamente calculados, como si estuviese vadeando en el agua.
—Ya sabes lo cotilla que es —observó Osborne, desviando la mirada, y luego murmuró para sus adentros—, aunque su hermana tampoco es que sea muy discreta.
La señora Osborne miró a un lado y se llevó una mano a la mejilla.
—No lo entiendo —dijo con voz vacilante—. ¿Cómo pudo entrar en la biblioteca si rodó por las escaleras?
Una vez más, Osborne contempló a Strafford, con un movimiento de cabeza casi imperceptible.
—Imagino que eso es lo que está intentando averiguar el hombre del inspector Strafford —le dijo a la mujer en voz alta, aunque luego suavizó el tono—. ¿Quieres un poco de té, cariño? —Ella negó con la cabeza y, con la misma expresión de perplejidad, dio media vuelta y salió por la puerta por la que había entrado, sin apartar las manos de la cintura y con los codos apretados contra los costados, como si corriese peligro de derrumbarse y necesitara sujetarse—. Cree que ha sido un accidente —les aclaró en voz baja Osborne cuando se marchó—. No me ha parecido oportuno contárselo... ya se enterará.
Repartió las tazas de té y se quedó la que no estaba desportillada.
—¿Sabe si alguien oyó algo por la noche? —preguntó Jenkins.
El coronel Osborne le miró con cierto desagrado, como sorprendido de que alguien de rango inferior se creyera con el derecho de hablar sin pedir permiso a su superior.
—Desde luego yo no oí nada —dijo lacónico—. Supongo que es posible que Dominic sí lo oyese. Me refiero a mi hijo Dominic.
—¿Y qué hay de los demás? —insistió Jenkins.
—Nadie ha oído nada, que yo sepa —replicó muy envarado el coronel, mirando su taza.
—¿Y dónde está ahora su hijo? —preguntó Strafford.
—Se ha llevado al perro a dar un paseo —dijo Osborne. Su expresión daba a entender que incluso a él le parecía como mínimo incongruente: aquí un muerto y allí un perro al que hay que sacar a pasear.
—¿Cuánta gente había anoche en la casa? —preguntó Strafford.
Osborne desvió la mirada hacia arriba y movió los labios mientras contaba en silencio.
—Cinco —dijo—, contando al padre Tom. Además del ama de llaves, claro. Tiene una habitación —hizo un gesto en dirección al suelo—, en el piso de abajo.
—Entonces usted, su mujer, su hijo y el padre Lawless.
—Eso es.
—Así me salen cuatro; ¿no ha dicho que eran cinco, sin contar al ama de llaves?
—Y mi hija, ¿no se lo he dicho? Lettie. —Algo cruzó vagamente por su semblante, como la sombra de una nube que rozara una colina un día ventoso—. Dudo que oyera nada. Duerme muy profundamente. De hecho, no parece hacer otra cosa. Tiene diecisiete años —añadió, como si esto explicase no solo la afición a dormir de su hija, sino también muchas otras cosas.
—¿Dónde está ahora?
El coronel Osborne dio un pequeño sorbo de la taza y torció el gesto, Strafford no supo si por el sabor del té —era tan fuerte que casi era negro— o al pensar en su hija. Aunque decidió meditarlo después. Una de sus reglas era que en un caso de asesinato no había nada en lo que no valiese la pena fijarse. Puso las dos manos sobre la mesa y se levantó.
—Quisiera ver la habitación donde durmió anoche el padre Lawless —dijo.
Jenkins también se había puesto en pie. El coronel Osborne siguió sentado mirándoles, abandonó un instante su actitud enérgica y escéptica y, por primera vez, pareció inseguro, vulnerable y asustado.
—Es como una pesadilla —repitió. Miró casi implorante a los dos hombres que tenía delante—. Supongo que se pasará. Que pronto parecerá más que real.