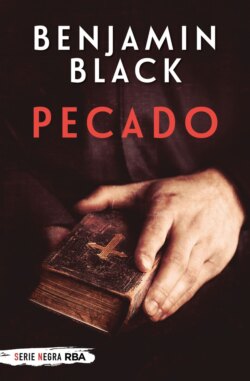Читать книгу Pecado - Benjamin Black - Страница 9
4
ОглавлениеEn vez de subir a ver el lugar donde habían atacado al cura, Strafford deambuló un rato por las habitaciones de abajo, para orientarse. Siempre hacía lo mismo cuando investigaba un crimen, tenía que fijar en su imaginación la geografía del lugar donde se había cometido; la clave era formarse una imagen de la escena y ubicarse en ella para de ese modo tener un punto de vista. A veces, en situaciones así, se incorporaba a sí mismo a la escena, como una figura de cartón en la maqueta de un escenógrafo, sin moverse y dejando que lo moviesen a él; la idea le gustaba, aunque no sabía muy bien por qué. Jugaba a ser Dios, habría dicho su novia —su antigua novia— con una de sus miradas amargas.
Había dos salones: uno a la izquierda y otro a la derecha de la puerta principal. Pero solo el de la izquierda daba la impresión de estar en uso. Un fuego de leña ardía en la chimenea y había libros y periódicos desperdigados aquí y allá, y tazas, platillos y vasos en una mesa baja, y la bufanda de tela escocesa de alguien estaba colocada sobre el respaldo de un sillón. Qué familiar le resultaba todo: los muebles destartalados, el vago desorden y ese leve olor a moho y humedad que desprenden todas las casas antiguas. Había pasado su infancia en habitaciones como esas; las viejas impresiones solían ser duraderas.
Se plantó delante de una de las grandes ventanas que daban a los árboles desnudos, al césped cubierto de nieve y a la curva del camino lleno de baches que conducía a la carretera principal. Había una montaña cubierta de nieve a lo lejos; parecía irreal, nítida y pintoresca, igual que los adornos de un pastel de Navidad. Debía de ser el monte Leinster, pensó; detrás el cielo estaba cargado de nubes plomizas y purpúreas: más nieve en camino.
Strafford se dio unos golpecitos en los incisivos con las uñas de dos dedos, como hacía cuando estaba distraído, o ensimismado, o ambas cosas.
Harry Hall tenía razón, ese era un caso raro, y tenía muchas posibilidades de causarle muchas complicaciones si no iba con sumo cuidado y lo manejaba de la mejor manera.
Aún no sabía con exactitud qué manera era esa ni cuáles eran las complicaciones que le amenazaban. Pero los curas no morían asesinados, y menos en sitios como Ballyglass House; la Iglesia católica —los que mandan, dicho con otras palabras— se entrometería, y sin duda lo taparía, contaría alguna mentira creíble para el público; la única cuestión era saber cuán profundamente enterraría los hechos.
Sí, era raro. Sabía muy bien que esa era la razón por la que Hackett —el comisario jefe Hackett, su superior en Dublín— le había puesto al frente del caso. «Conoce usted el terreno —le había dicho Hackett por teléfono esa mañana—. Habla usted su idioma, confiarán en usted. Buena suerte».
Pero en este caso iba a necesitar más que suerte, algo en lo que de todos modos no creía: cada cual se labra su propia suerte, o bien otros, por lo general idiotas, la labran por él.
Algo, un instinto primitivo, le dijo que no estaba solo, y que le estaban observando. Con cuidado se volvió y contempló la sala. Entonces la vio, debía de llevar ahí todo el tiempo. En esas casas viejas bastaba con quedarse inmóvil y en silencio para confundirse con el entorno, como un lagarto en una tapia de piedra. Estaba acurrucada bajo una manta marrón en un viejo sofá delante del fuego, con las rodillas apretadas contra el pecho y el pulgar en la boca. Sus grandes ojos parecían enormes, ¿cómo había tardado tanto tiempo en intuir, en un punto central entre sus omoplatos, la fuerza de su escrutinio?
—Hola —dijo—. Disculpe, no la había visto.
Ella se sacó el dedo de la boca.
—Lo sé. Le he estado observando. —Lo único que podía ver eran la cara y las manos, porque todo lo demás estaba oculto por la manta. Tenía la frente ancha y la barbilla puntiaguda, y unos ojos que parecían tan grandes como los de un lémur. Su pelo encrespado rodeaba el rostro con una mata de rizos rebeldes y, a juzgar por su aspecto, no muy limpios—. ¿No le da asco —preguntó mirándose el pulgar— cómo se arruga y palidece la piel al chuparla? Mire —alargó el dedo para que lo viera—, es como si acabaran de sacarme a rastras del mar.
—Usted debe de ser Lettie —dijo.
—¿Y quién es usted? No, déjeme adivinar. Es el policía.
—Sí. El inspector Strafford.
—No tiene usted pinta de... —Se interrumpió al ver su gesto cansado—. Supongo que deben de decirle a menudo que no parece un policía.Y, con ese acento, tampoco habla como tal. ¿Cómo se llama?
—Strafford.
—Me refería al nombre de pila.
—En realidad es St. John. —Era incapaz de decir su nombre sin sentirse cohibido.
La chica se rio.
—¡St. John! Es casi peor que el mío. Me llaman Lettie, pero en realidad me llamo Lettice, lo crea o no. Imagínese llamar a una niña Lettice. Es por mi abuela, pero aun así...
Sus ojos entornados, entre astutos y divertidos, estaban fijos en él, como si esperase que en cualquier momento fuese a realizar algún truco maravilloso, como, por ejemplo, hacer el pino o levitar; recordó, por su propia juventud, que una cara nueva en la casa siempre parecía augurar un cambio y algo de emoción, o al menos un cambio, pues la emoción es tan rara en una familia así, como la de ella, o la de él antes, que parece una fantasía descabellada.
—¿Le gusta observar a la gente? —preguntó él.
—Sí. Es increíble la de cosas que alguien puede hacer cuando cree que no hay nadie mirando. La gente delgada siempre se hurga la nariz.
—Espero no haberlo hecho.
—Probablemente lo habría hecho, si hubiese pasado más tiempo. —Hizo una pausa—. Es emocionante, ¿verdad? ¡Un cadáver en la biblioteca! ¿Lo ha resuelto ya? ¿Nos va a juntar a todos después de cenar para explicarnos la trama y revelar el nombre del asesino? Yo digo que ha sido el Ratón Blanco.
—¿El...?
—Sylvia, mi madrastra, la reina de los cazadores de cabezas. ¿La ha conocido? Es posible que no se haya percatado, porque es casi transparente.
Apartó la manta a un lado, se levantó del sofá, se puso de puntillas y entrelazó las manos por encima de la cabeza, gruñendo y desperezándose. Era alta para ser una chica, pensó él, delgada y de tez oscura, y un poco patizamba: digna hija de su padre. No era guapa, en ningún sentido convencional de la palabra, y ella lo sabía, pero que lo supiera, lo cual era evidente por su actitud cómica y desgarbada, le daba, paradójicamente, cierto porte enfurruñado. Llevaba pantalones y una chaqueta de hípica de terciopelo negro.
—¿Iba a montar? —preguntó Strafford.
La joven bajó los brazos.
—¿Qué? ¡Ah!, la ropa. No, no me gustan los caballos; son bichos malolientes, que se desbocan, muerden o ambas cosas. Me gusta la ropa, es muy favorecedora y, además, cómoda. Esta era de mi madre, la de verdad, la que murió, aunque tuve que hacerla arreglar. Era muy corpulenta.
—Su padre creía que todavía estaba usted durmiendo.
—¡Ah!, se levanta con las gallinas y piensa que los que no lo hacen son... —hizo una imitación muy convincente del coronel Osborne— «unos puñeteros holgazanes», ya me entiende. En serio, es un viejo farsante. —Volvió a coger la manta, se la echó sobre los hombros, fue a su lado a la ventana y contempló el paisaje cubierto de nieve—. ¡Dios! —exclamó—. ¡Puñeteras extensiones heladas! Y mire: han talado más árboles del bosque. —Se volvió hacia Strafford—. Sabrá usted, claro está, que somos pobres como ratas. Han vendido la mitad de la madera y cualquier día se caerá el tejado. Es la casa Usher. —Sorprendida, hizo una pausa, y arrugó la nariz—. A saber por qué se supone que las ratas tienen que ser pobres. Además, ¿cómo iban a ser ricas? —Se estremeció y se arrebujó en la manta—. ¡Estoy helada! —Le echó otra mirada de soslayo—. Pero, claro, las mujeres siempre tienen frío, ¿verdad?, en las extremidades. Para eso están los hombres, para calentarnos.
Una sombra cruzó por delante de la ventana y Strafford se asomó a tiempo de ver pasar a un muchacho enorme con botas de goma y una chaqueta de cuero, que andaba con un torpe paso de la oca en la nieve. Tenía pecas y una espesa mata de pelo enmarañado, de color rojo tan oscuro que casi parecía de bronce. Las mangas de la chaqueta le quedaban cortas y le asomaban las muñecas, que brillaban más blancas que la nieve de alrededor.
—¿Es su hermano? —preguntó Strafford.
La joven soltó una risa chillona.
—¡Esta sí que es buena! —gritó moviendo la cabeza y transformando la risa en un gorgoteo—. Estoy deseando contarle a Dominic que lo ha confundido usted con Fonsey. Lo más probable es que le dé un puñetazo o algo así; tiene muy mal genio.
El muchacho había desaparecido de la vista.
—¿Quién es Fonsey? —quiso saber Strafford.
—Él —señaló ella con el dedo—, el mozo de cuadra, supongo que lo llamaría usted. Cuida de los caballos, o se supone que lo hace. En realidad, él también es medio caballo. ¿Cómo se llamaban esas criaturas que había en la antigua Grecia?
—¿Los centauros?
—Eso es. Eso es Fonsey. —Volvió a soltar una risa gutural como si tuviese hipo—. El centauro de Ballyglass House. Le advierto que está un poco chiflado —se llevó un dedo a la sien e hizo un movimiento giratorio—, así que vaya con cuidado.Yo lo llamo Calibán. —Una vez más miró a Strafford con esos enormes ojos grises sujetándose la manta contra el cuello, como si fuese una capa—. St. John —dijo pensativa—. Nunca había conocido a ningún St. John.
Strafford estaba golpeándose otra vez el muslo con el sombrero; era otro de sus hábitos, uno de sus muchos tics, tantos que su novia decía que la volvía loca. Hizo ademán de marcharse.
—Tendrá que disculparme —dijo—. Tengo cosas que hacer.
—Buscar pistas, supongo. ¿Olisquear colillas de cigarrillo y buscar huellas dactilares con una lupa?
Él empezó a volverse, luego se detuvo.
—¿Conocía mucho al padre Lawless? —preguntó.
La chica se encogió de hombros.
—¿Que si lo conocía mucho? No sé ni si lo conocía. Siempre estaba por aquí, si se refiere a eso. Todo el mundo pensaba que era muy simpático. Nunca me fijé mucho en él. Era un poco siniestro.
—¿Siniestro?
—¡Oh!, ya me entiende. No era compasivo, no sermoneaba, bebía, era el alma de la fiesta y demás, pero al mismo tiempo se fijaba en todo, siempre estaba atento...
—¿Como hace usted?
Ella apretó los labios en una línea fina.
—No, como yo no. Como un mirón... por eso era siniestro.
—¿Y qué cree que le pasó?
—¿Que qué le pasó? ¿Se refiere a quién le apuñaló en el cuello y le cortó su cosita? ¿Cómo quiere que lo sepa? A lo mejor no fue el Ratón Blanco. A lo mejor ella y el Hombre de la Sotana estaban haciendo cosas raras y papá se lo cargó en un ataque de celos. —Volvió a imitar la voz de su padre sacando el labio superior—. «¡Hace falta tener la cara muy dura para venir aquí a tontear con mi mujer!».
Strafford no pudo contener una sonrisa.
—¿No oiría usted nada anoche, verdad? —preguntó.
—¿Quiere decir si oí cómo le cortaban el cuello al reverendo? Me temo que no... duermo como un tronco... cualquiera se lo dirá. Lo único que oigo es al fantasma de Ballyglass gimiendo y arrastrando sus cadenas. Sabe que este lugar está embrujado, ¿no?
Él volvió a sonreír.
—Tengo que irme —dijo—. Estoy seguro de que nos veremos otra vez antes de que me marche.
—Sí, en el salón, sin duda: cócteles a las ocho. Diez negritos y todo eso... lo estoy deseando. —Él se apartó riéndose en voz baja—. Llevaré un vestido de noche y una boa de plumas —gritó ella—. ¡Y un puñal en la media!