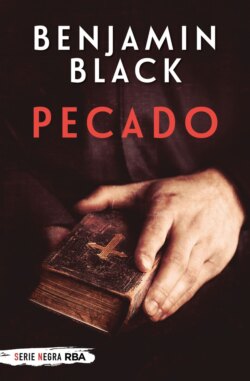Читать книгу Pecado - Benjamin Black - Страница 6
1
Оглавление—El cadáver está en la biblioteca —dijo el coronel Osborne—. Venga por aquí.
El inspector Strafford estaba acostumbrado a las casas frías. Había pasado sus primeros años en una mansión grande y sobria muy parecida a esa, luego lo habían enviado al colegio en un lugar que era aún más grande, gris y frío. A menudo se maravillaba de los extremos de pobreza e incomodidad que se daba por descontado que soportarían los niños sin la más mínima queja o protesta. Ahora, mientras seguía a Osborne por el amplio vestíbulo —losas pulidas por el tiempo, una cornamenta en una placa, retratos borrosos de los antepasados de Osborne en las paredes a ambos lados—, le pareció que el aire era incluso más frío allí que fuera. En una cavernosa chimenea de piedra, tres trozos de turba húmeda colocados en forma de trípode ardían hoscos, sin emitir ningún calor detectable.
Había estado nevando sin cesar durante dos días y esa mañana todo pareció detenerse con silencioso pasmo ante el espectáculo de semejantes extensiones de blancura ininterrumpida por todas partes. La gente decía que era inaudito, que nunca había visto un tiempo así, que era el peor invierno que se recordaba; pero decía eso mismo todos los años cuando nevaba y también los años en que no nevaba.
La biblioteca daba la impresión de ser un sitio donde no hubiese entrado nadie desde hacía mucho tiempo, y ese día era como si estuviesen abusando de su paciencia, como si estuviera indignada de que violasen su soledad de forma tan brusca y repentina. Las vitrinas con la puerta de cristal de las paredes miraban hacia delante con frialdad y, detrás del vidrio empañado, los libros aguardaban hombro con hombro con una actitud de resentimiento mudo. Las ventanas con parteluces estaban encajadas en gruesos alféizares de granito, y la luz reflejada por la nieve, irreal, cruda y blanca, brillaba a través de los numerosos cristales emplomados. Strafford ya había echado un vistazo escéptico a la arquitectura de la casa; falso estilo Artes y Oficios, había pensado enseguida con desprecio. No es que fuese un esnob, o no exactamente, lo único que pasaba era que le gustaba que se dejasen las cosas como estaban y no que se las disfrazase de lo que nunca podrían ser.
Pero ¿y él? ¿Era enteramente auténtico? No le había pasado desapercibida la mirada de sorpresa con la que el coronel Osborne, al abrir la puerta principal, le había observado de pies a cabeza. Era solo cuestión de tiempo que le dijesen, el coronel Osborne o alguna otra persona de la casa, que no parecía un policía. Estaba acostumbrado. La mayor parte de la gente lo decía a modo de cumplido, y él intentaba tomárselo como tal, aunque siempre se sentía como un estafador a quien le hubiesen descubierto el truco.
Lo que querían decir era que no parecía un policía irlandés.
El inspector Strafford, de nombre St. John —se pronuncia «Sinyún», explicaba fatigado—, tenía treinta y cinco años y parecía diez años más joven. Era alto y delgado —la palabra era desgarbado—, de rostro estrecho y afilado, ojos que bajo cierta luz eran verdes y pelo de ningún color en particular, con un mechón que tenía tendencia a caerle sobre la frente como un ala lacia y brillante, y que él se apartaba con un gesto rígido característico en el que utilizaba los cuatro dedos de la mano izquierda. Llevaba un terno gris que, como toda su ropa, parecía ser una talla o dos más grande de la cuenta, una corbata de lana con el nudo muy apretado, un reloj de bolsillo con una cadenilla —había sido de su abuelo— y una gabardina gris con una bufanda de lana gris; se había quitado el sombrero de fieltro negro blando y ahora lo sujetaba a un lado por el ala. Tenía los zapatos empapados por la nieve fundida —no pareció reparar en los charcos que se estaban formando a sus pies en la alfombra— y también tenía los bajos de los pantalones mojados.
No había tanta sangre como debería, en vista de las heridas infligidas. Cuando miró más de cerca, reparó en que alguien había fregado la mayor parte. También habían manipulado el cadáver del cura. Yacía de espaldas, con las manos juntas sobre el pecho y con los pies, calzados con unos zapatos de clérigo grandes y brillantes, alineados con pulcritud. Solo le faltaba un rosario alrededor de los nudillos.
No digas nada de momento, se dijo Strafford; ya habrá tiempo de hacer preguntas incómodas después.
En el suelo, al lado de la cabeza del cura, había un alto candelabro de latón; la vela se había consumido y el sebo se había derramado por los lados; extrañamente, parecía una cascada helada de champán.
—Qué cosa tan rara, ¿verdad? —dijo el coronel tocándolo con la puntera del zapato—. Le aseguro que me dio escalofríos. Como si hubiesen celebrado una misa negra o algo así.
—Hum.
Strafford nunca había oído hablar del asesinato de un cura, no en este país, o al menos no desde los días de la Guerra Civil, que había terminado cuando él daba sus primeros pasos. Cuando se conocieran los detalles, si es que llegaban a saberse, sería un escándalo enorme; no quería pensar en eso, aún no.
—¿Dice que se llamaba Lawless?
El coronel Osborne frunció el ceño al mirar al muerto y asintió con la cabeza.
—El padre Tom Lawless, sí... o el padre Tom, que es como lo llamaba todo el mundo. —Alzó la vista para mirar al inspector—. Gozaba de mucha simpatía entre la gente de aquí. Todo un personaje.
—¿Amigo de la familia?
—Sí. Viene a menudo, supongo que ahora debería decir «venía», desde su casa en Scallanstown. Guarda su caballo en nuestros establos... Soy el montero mayor de Keelmore, el padre Tom nunca se perdía una salida. Se suponía que ayer íbamos a cazar, pero nevó. Vino de todas formas, se quedó a cenar y le ofrecimos una cama para pasar la noche. No podría haberle dejado marchar con ese tiempo. —Sus ojos volvieron a mirar el cadáver—. Aunque, al verlo ahora y lo que le ha pasado al pobre hombre, lamento no haberlo enviado a su casa, con nieve o sin ella. No se me ocurre quién puede haber hecho algo tan espantoso. —Tosió un poco y apuntó avergonzado con el dedo en dirección a la entrepierna del muerto—. Le he abrochado los pantalones como mejor he podido, por decoro. —Adiós a la integridad de la escena del crimen, pensó Strafford con un suspiro silencioso—. Cuando lo examine verá que... en fin, que han castrado al pobre hombre. Qué salvajes.
—¿Cree que han sido varias personas? —preguntó Strafford arqueando las cejas.
—Varias. Una. No lo sé. Esto se veía mucho en los viejos tiempos, cuando luchaban por su supuesta libertad y el campo estaba abarrotado de asesinos energúmenos de todo tipo. Todavía deben de quedar unos cuantos, si es que eso sirve de algo.
—Entonces ¿cree que el asesino, o los asesinos, vinieron de fuera?
—Por Dios, hombre, no creerá que alguien de la casa haría una cosa así, ¿no?
—¿Un ladrón? ¿Algún indicio de allanamiento..., una ventana rota, una cerradura forzada?
—No sé, no lo he mirado. ¿No es ese su trabajo, buscar pistas y demás?
El coronel Osborne parecía rondar los cincuenta, era delgado y correoso, tenía un bigote como un cepillo de uñas y unos ojos azul hielo de mirada penetrante. Era de talla mediana, habría sido más alto de no haber sido tan patizambo —el resultado, tal vez, pensó sardónicamente Strafford, de tanto salir de caza— y tenía unos andares extraños, entre inseguros y tambaleantes, como un orangután con un problema en las rodillas. Llevaba zapatos gruesos de cuero muy bien cepillados, pantalones de montar de sarga con la raya muy marcada, una chaqueta de caza de tweed, camisa de cuadros y una pajarita de topos de color azul pálido. Olía a jabón, a humo de tabaco y a caballos. Empezaba a clarearle la coronilla y tenía unos mechones de pelo rubio muy engominados y peinados hacia atrás que se juntaban en la base del cráneo formando una especie de rizos puntiagudos, como la punta de la cola de un pájaro exótico.
Había combatido en la guerra como oficial de los Dragones de Inniskilling, había hecho algo notable en Dunkerque y le dieron una medalla.
Todo un tipo el coronel Osborne, un tipo que Strafford conocía muy bien.
Era raro, pensó, que alguien se tomara la molestia de vestirse y acicalarse tan minuciosamente, cuando el cadáver de un cura castrado y apuñalado yacía en el suelo de su biblioteca. Pero, claro, había que guardar las formas, fuesen cuales fueran las circunstancias —durante el sitio de Jartum habían seguido tomando el té todos los días, a menudo al aire libre—, ese era el código de la clase a la que pertenecía el coronel, que era también la clase de Strafford.
—¿Quién lo encontró?
—Mi mujer.
—Entiendo. ¿Dijo si estaba así, tumbado de esta forma, con las manos juntas?
—No; de hecho, lo adecenté un poco.
—Entiendo.
Demonios, pensó, ¡demonios!
—Pero no le junté las manos... eso debió de ser la señora Duffy. —Se encogió de hombros—. Ya sabe cómo son —añadió despacio con una mirada elocuente.
Strafford sabía que con eso se refería a los católicos, claro.
Luego el coronel sacó una pitillera de plata del bolsillo interior de la chaqueta, apretó el cierre con el pulgar, abrió la pitillera en la palma de la mano y mostró dos pulcras hileras de cigarrillos, cada una de ellas sujeta con una goma elástica. Strafford reparó automáticamente en que la marca era Senior Service.
—¿Le apetece fumar?
—No, gracias —respondió Strafford. Siguió contemplando el cadáver. El padre Tom había sido un hombretón de hombros robustos y pecho ancho; unos mechones de pelo lanoso le asomaban de las orejas... Los curas, al no estar casados, tendían a descuidar esas cosas, pensó Strafford. Lo que le recordó—: ¿Y dónde está ella ahora? —preguntó—. Su mujer.
—¿Eh? —Osborne le miró por un segundo, con dos colmillos de humo de cigarrillo saliéndole de la nariz—. Ah, sí. Está arriba, descansando. Le he dado un poco de brandy y de oporto. Ya imaginará en qué estado se encuentra.
—Por supuesto.
Strafford se dio unos golpecitos con el sombrero en el muslo izquierdo y miró distraído. Todo tenía un aspecto irreal: la enorme sala cuadrada, las estanterías nobles, la elegante aunque descolorida alfombra turca, la disposición de los muebles y el cadáver, tendido con tanta pulcritud, con los ojos abiertos y velados, mirando vagamente hacia arriba, como si su propietario no estuviese muerto, sino sumido en una especulación desconcertante.
Y luego estaba el hombre que había al otro lado del cadáver con los pantalones recién planchados, la camisa de algodón de cuadros y la pajarita anudada de forma experta, con su bigote militar, los ojos fríos y un rayo de luz de la ventana que había a su espalda centelleando en la pendiente de su cráneo tenso y bronceado. Era demasiado teatral, sobre todo con esa luz brillante y artificial que se abría paso desde fuera; parecía la escena final de un melodrama de salón, con el telón a punto de bajar y el público dispuesto a aplaudir.
¿Qué había ocurrido la noche anterior para que este hombre acabase muerto y mutilado?
—¿Ha venido desde Dublín? —preguntó el coronel Osborne—. Debe de haber sido peligroso. Las carreteras parecen de cristal. —Hizo una pausa, levantó una ceja y bajó la otra—. ¿Ha venido solo?
—Me llamaron por teléfono y me acerqué. Estaba visitando a unos parientes cerca de aquí.
—Ah, ya veo —murmuró el coronel. Luego carraspeó—. ¿Cómo ha dicho que se llama? ¿Stafford?
—Strafford, con erre.
—Lo siento.
—No se preocupe, le pasa a todo el mundo.
El coronel Osborne asintió con la cabeza, frunció el ceño y se quedó pensando.
—Strafford —musitó—. Strafford.
Le dio una larga calada al cigarrillo y cerró el ojo por el humo. Estaba intentando ubicar el nombre. El inspector no se ofreció a ayudarle.
—Pronto llegará más gente —dijo—. Guardias, de uniforme. Un equipo forense. Y un fotógrafo.
El coronel Osborne le miró alarmado.
—¿De prensa?
—¿El fotógrafo? No... uno de los nuestros. Para hacer un registro fotográfico de la... de la escena del crimen. Apenas les molestará. Pero es probable que la historia llegue a los periódicos y también a la radio. Es inevitable.
—Sí, supongo que sí —dijo sombrío el coronel Osborne.
—Claro, lo que cuenten no dependerá exactamente de nosotros.
—¿Qué quiere decir?
Strafford se encogió de hombros.
—Estoy seguro de que sabe tan bien como yo que en este país los periódicos no publican nada que no haya sido..., en fin, censurado.
—¿Censurado? ¿Por quién?
—Por los que mandan. —El inspector hizo un gesto hacia el cadáver que había a sus pies—. Han asesinado a un sacerdote.
El coronel Osborne asintió con la cabeza y movió la mandíbula a los lados como si mascase.
—Por mí pueden censurar todo lo que quieran. Cuanto menos salga a la luz, tanto mejor.
—Sí. Podría tener suerte.
—¿Suerte?
—Podría no salir nada a la luz. Me refiero a que las circunstancias podrían..., digamos, encubrirse. No sería la primera vez.
El coronel no reparó en la ironía de esa última observación: el encubrimiento en caso de escándalo no solo no era raro sino más bien la norma. Volvió a contemplar el cadáver.
—Aun así, es un mal asunto. Dios sabe lo que dirán los vecinos.
Una vez más, miró de soslayo al detective con una mirada intrigada.
—Strafford —dijo—. Es raro, pensaba que conocía a todas las familias de por aquí.
Se refería, claro, a todas las familias protestantes, y Strafford lo sabía. Los protestantes eran más o menos el cinco por ciento de la población de la todavía joven República, y, de ese número, solo una pequeña fracción —los «protestantes de a caballo», como los llamaban con desprecio los católicos irlandeses— se las arreglaban aún para aferrarse a sus fincas y vivir más o menos como habían vivido antes de la independencia. Por eso no era ninguna sorpresa que pretendieran conocerse o al menos tener noticia unos de otros, mediante una intrincada red de parientes, familia política, vecinos y una cohorte de antiguos enemigos.
En el caso de Strafford, no obstante, era evidente que el coronel Osborne no tenía respuesta. Divertido, el inspector decidió ceder... ¿qué más daba?
—Roslea —dijo, como si fuese una contraseña, que, cuando se paró a pensarlo, es lo que era—. Cerca de Bunclody, esa parte del condado.
—¡Ah, sí! —dijo ceñudo el coronel—. ¿Roslea House? Creo que estuve una vez, en una boda o algo por el estilo. ¿Es su...?
—Sí. Mi familia todavía vive allí. Bueno, mi padre. Mi madre murió joven y solo tuvieron un niño.
«Solo un niño»; siempre le sonaba raro a sus oídos de adulto.
—Sí, sí —farfulló asintiendo el coronel, que no le había prestado mucha atención—. Sí, claro.
Strafford notó que no estaba muy impresionado: no había ningún Osborne cerca de la parroquia de Roslea, y el coronel no estaba muy interesado en ningún sitio donde no hubiese ningún Osborne. Strafford imaginó a su padre riéndose; a su padre le divertían las pretensiones de sus correligionarios y los complicados rituales de clase y privilegios, o de privilegios imaginarios, con que vivían, o intentaban vivir, en esos tiempos difíciles.
Al pensarlo, Strafford volvió a dejarse llevar por el asombro: ¿qué podía haber sucedido para que un cura católico, «un amigo de la familia», estuviese tendido muerto en su propia sangre, en Ballyglass House, la casa solariega de los Osborne, de la antigua baronía de Scarawalsh, en el condado de Wexford? No era raro que quisiera saber qué dirían los vecinos.
A lo lejos oyeron llamar a la puerta principal.
—Debe de ser Jenkins —dijo Strafford—. El oficial Jenkins, mi ayudante. Me avisaron de que estaba de camino.