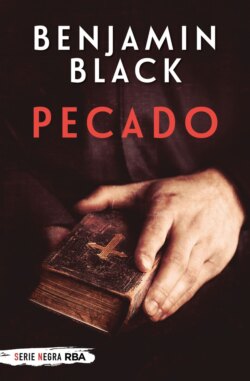Читать книгу Pecado - Benjamin Black - Страница 13
8
ОглавлениеEl doctor Hafner, después de fumar otro cigarrillo y de compartir un par de cotilleos más —Strafford sabía que tendría mucho cuidado de no revelar ningún secreto familiar, si es que lo sabía, lo cual siendo médico era casi seguro—, se despidió y fue en busca de su paciente.
Cuando se marchó, Strafford se quedó al lado de la chimenea, con los brazos relajados y las manos en los bolsillos de los pantalones —cualquiera que lo hubiese visto habría pensado que esos bolsillos eran profundísimos al ver lo hundidas que estaban las manos—, con el ceño fruncido y la mirada perdida. Tenía la costumbre, cuando intentaba desenmarañar pruebas, o fragmentos de pruebas, de caer en una especie de trance. Después, cuando volvía en sí, apenas podía recordar la dirección que habían seguido sus pensamientos o cuál había sido el resultado; lo único que quedaba era un vago resplandor, como el de una bombilla que está a punto de fundirse. Solo podía suponer que, abstraído de ese modo, debía de haber llegado a alguna parte, debía de haber hecho algún progreso, aunque no supiese adónde había ido ni cuáles eran esos progresos. Era como si se hubiese quedado dormido un instante y se hubiera sumido en el acto en un sueño revelador profundo y poderoso, cuyos detalles se hiciesen transparentes al despertar, aunque perduraran el sentido y el brillo de su significado.
Salió al vestíbulo y se probó varios de los pares de botas de goma que había debajo del perchero hasta que dio con uno que le valía más o menos. Luego se puso el abrigo y el sombrero, se envolvió el cuello con la bufanda y partió al frío y blanco resplandor de la tarde invernal.
Había dejado de nevar, pero a juzgar por el aspecto cargado del cielo estaba claro que aún nevaría más. Rodeó la casa, deteniéndose de vez en cuando para orientarse. El edificio necesitaba reparaciones y reformas urgentes; los marcos de las grandes ventanas estaban podridos, la masilla estaba resquebrajada y había grietas que recorrían las paredes allí donde se había colado la budelia, cuyas ramas ahora no tenían hojas; al alzar la vista, vio que los canalones estaban caídos y que las tejas se habían roto después de incontables tormentas invernales. Lo embargó una cálida oleada de nostalgia; solo alguien que hubiese conocido la vida en un lugar así, supuso, podría entender el particular cariño y la tristeza que sentía ante el espectáculo de tanta decadencia y decrepitud.
Llegó a la salida de incendios que había visto desde el ventanal del primer piso; allí abajo el óxido había hecho aún más daño que arriba y le sorprendió que todavía se sostuviera en pie. La nieve estaba intacta alrededor de la base: nadie había subido por esos escalones recientemente; nadie, imaginó, los había subido desde hacía mucho tiempo. Que el cielo ayudase a quien se quedase atrapado por el fuego en los pisos de arriba y su única escapatoria fuera esa escalera frágil y desvencijada.
Entonces, de pronto, por segunda vez ese día, tuvo la sensación de que lo estaban observando. Volvió la cabeza aquí y allá, entornando los ojos contra el cegador brillo del césped blanco que se extendía ante él hasta una lejana cerca de alambre de espino que señalaba la linde de un bosque muy espeso. Todavía no se había orientado bien y dudó de si sería el bosquecillo que le había enseñado Lettie antes, desde la ventana del salón, donde habían talado los árboles. Pero no, era demasiado extenso para llamarlo bosquecillo. Los árboles de ramas negras parecían presionar hacia delante con desesperación, como si en cualquier momento pudieran romper la cerca y avanzar, con las raíces a rastras por campo abierto, apelotonarse alrededor de la casa y golpear furiosamente las ramas contra los muros indefensos. Strafford respetaba la naturaleza, a distancia, pero nunca había conseguido amarla, ni siquiera en la adolescencia, cuando leyó a Keats y a Wordsworth y se hizo panteísta; detrás de las flores y del canto de los pájaros, solo veía la lucha sangrienta y constante por la dominación y la supervivencia.
Al principio, cegado por el contraste entre el blanco de la nieve y la oscuridad de los árboles del fondo, no pudo ver a nadie. Luego algo se movió de un modo en que no podría desplazarse una rama agitada por el viento o por los pájaros, y, concentrándose y entornando mucho los ojos, distinguió lo que podría ser una cara, aunque a tanta distancia no era más que una mancha pálida y borrosa contra el trasfondo oscuro de los árboles, rodeada por una especie de halo oxidado de pelo. Nada más detectarlo, fuese lo que fuese, una persona de verdad o un efecto de la luz, desapareció en un segundo, o eso pareció, en las pardas profundidades de los árboles invernales.
¿Era una persona o un fantasma de su imaginación?
Echó a andar a través del césped. La nieve era espesa, pero no tanto como para no dejar pisadas verdes a su paso. Cuando llegó al sitio donde había visto, o creído ver —seguía sin estar seguro—, al observador camuflado que lo había estado mirando, no encontró ningún hueco en la cerca de alambre de espino, y las ramas de los árboles de detrás estaban tan juntas que parecían una pared impenetrable. Luego encontró un sitio donde habían pisoteado unos helechos. Empujó el alambre de espino hacia abajo, se recogió los faldones de la gabardina y pasó una pierna por encima de la cerca pensando en el daño que podría hacerse con una maniobra tan arriesgada.
Libre del alambre, avanzó hacia los árboles. La zona estaba a cubierto y solo había unas cuantas manchas de nieve en el suelo, demasiado pocas y demasiado dispersas para que cualquiera que hubiera pasado por allí hubiese dejado huellas. No vio ningún sendero, aunque un instinto primitivo, de eones de antigüedad, le guio mientras se internaba más y más en el bosque. Las ramas le azotaban como un látigo de siete colas, e inmensos arcos de zarzamora tan gruesos como su pulgar extendían sus espinosas antenas y le tiraban de la gabardina y de la pernera de los pantalones. Pensó en lo deprisa que desaparecen los adornos de la humanidad; ahora era solo un cazador, persiguiendo a su presa, con los nervios en tensión y la mente en blanco, el aliento contenido y las venas cosquilleándole; también estaba un poco asustado.
Observó algo que brillaba oscuro sobre una hoja, lo tocó con la punta de los dedos; era sangre, y fresca.
Continuó abriéndose paso entre los árboles hoscos y resistentes, buscando más gotas de sangre y encontrándolas. Se sentía como el intrépido héroe de una saga antigua siguiendo con tesón la pista dejada especialmente para él, que le conduciría por fin a la peligrosa capilla oculta en el bosque helado.
Al cabo de un rato se detuvo; fue como si notase el ruido antes de oírlo. Delante de él, alguien estaba cortando algo; no madera, sino algo parecido. Inmóvil, escuchó, inhalando sin prestar atención los olores que le rodeaban, el olor verde y fuerte de los pinos, el olor pardo y suave de la arcilla.Volvió a avanzar, con más cuidado, apartando las ramas y agachándose para esquivar las zarzas.
Escaramujo: Rosa rubiginosa; no era consciente de saber el nombre científico hasta que surgió de la nada; siempre le fascinaban las cosas que sabía sin saber que las sabía.
Tenía frío, mucho frío; su gabardina y su sombrero eran absurdos e inútiles en esas condiciones, le recorrieron espasmos de escalofríos y tuvo que apretar los dientes para que no castañearan. Además, una de las botas de goma que había tomado prestadas debía de tener una raja pues notaba una humedad gélida empapándole el talón del calcetín.
El terreno descendía en pendiente y tuvo que ir con cuidado para no resbalar en las hojas mojadas y medio heladas. Se detuvo a escuchar. El ruido había cesado. Siguió bajando, bajando y bajando, a trompicones, resbalando, tambaleándose y manteniéndose a duras penas en pie, hacia el corazón más profundo del bosque, donde reinaba una especie de penumbra. Notaba el corazón que latía despacio en su celda. «No pienses en nada, limítate a ser, como un animal». Su entrenamiento en la policía le había enseñado no a no tener miedo, sino a no prestarle atención.
La oscuridad empezó a clarear y, casi de pronto, llegó a la linde de un claro, una especie de hondonada en el centro del bosque. En ese terreno despejado había una alfombra de nieve.
En medio del claro se alzaba, o más bien se tambaleaba, una vieja caravana de esas familiares que se enganchan al coche; no tenía ruedas, la pintura estaba descascarillada y sus ventanas estaban empañadas. A saber cómo habría llegado allí. En una esquina del tejado redondeado una alta chimenea de metal, inclinada a un lado como el tubo abollado de una estufa, soltaba perezosas volutas de humo gris.
Delante de la puerta estrecha había una traviesa de ferrocarril aserrada a modo de escalón.
En el suelo, a la izquierda de la puerta, había una mancha de sangre circular de unos noventa centímetros de diámetro. ¿En qué pensó al ver el marcado contraste entre la sangre y la nieve? Luego cayó en la cuenta: en la irresistible manzana de piel roja como la sangre y carne blanca de la malvada madrastra. No obstante, estaba seguro de que dentro de ese desvencijado vehículo no le esperaba ninguna Blancanieves.
Salió de los árboles y cruzó el claro. Las suelas de las botas de goma crujieron en la nieve, un ruido imposible de evitar y que por fuerza alertaría de su llegada a cualquiera que hubiese en la caravana, si es que había alguien dentro.
La puerta tenía una vieja manija de coche, rayada y comida por el óxido, en vez de picaporte. Alzó los nudillos para llamar, hizo una pausa y, de pronto, como si se le adelantaran, de hecho, como si le hubiesen estado esperando, la puerta se abrió de par en par, con tanta fuerza que tuvo que apartarse para que no le golpeara. Una figura corpulenta apareció ante él, una figura que reconoció: hombros grandes, frente despejada y pelo rojo cobrizo a la luz que salía por la puerta.
Era Fonsey, el joven asilvestrado, con un mono de trabajo, botas de clavos, un chaleco sucio de lana y la chaqueta de cuero con el cuello de piel comido por la polilla.
El inspector, dominándose, esbozó su más amable sonrisa.
—Me llamo Strafford —dijo—. Y usted es Fonsey. —Miró la mancha de sangre a su derecha—. Ha estado cazando, ¿no?
—Tengo permiso —respondió enseguida Fonsey—. No soy un furtivo.
—No he dicho que lo fuese —replicó el detective—. Solo... —volvió a contemplar la mancha en la nieve— la sangre. —Puso un pie, el del talón mojado, en el escalón improvisado—. Oiga, ¿le importa si entro un momento? Aquí fuera hace frío.
Notó que Fonsey dudaba de si tendría valor para negarse y que acabaría decidiendo que no. Se hizo a un lado. Era joven, probablemente no tendría más de dieciocho o diecinueve años, tímido, desconfiado y vulnerable a pesar de su corpulencia. Le faltaba uno de los incisivos; el hueco rectangular parecía muy negro y lúgubre, como la entrada de una cueva muy profunda vista desde el otro lado del valle.
El interior de la caravana olía a parafina, a sebo, a carne, a sudor, a humo y a calcetines sucios. Debajo de la ventana, en una mesa —era poco más que un estante cubierto de formica, enganchado a la pared y con dos patas—, sobre una hoja de papel de carnicero manchada de sangre, había un conejo despellejado y listo para asar.
—Le he interrumpido la cena —dijo Strafford.
—No hace ni un minuto que he encendido el fuego —respondió Fonsey; el diente que le faltaba hacía que tuviese un leve ceceo. Señaló con la cabeza hacia una estufa rechoncha, detrás de cuya ventana sucia de hollín chisporroteaba una débil llama. Había unos cuantos trozos de madera colocados en círculo alrededor de los lados bulbosos—. Estoy esperando a que se seque la leña.
Había cerrado la puerta de la caravana, y en el espacio cerrado, los fétidos olores agobiaron tanto a Strafford que le obligaron a respirar por la boca.
Contempló el lugar de un vistazo. Había dos catres estrechos, uno enfrente del otro, a ambos lados de lo que habría sido la ventana trasera cuando la caravana todavía estaba en uso; un armarito alto de madera brillante y veteada, y un par de sillas antiguas de madera. Al otro extremo, había una especie de cocina pequeña con un infiernillo de gas, un fregadero y un sitio para secar los platos, con unos ganchos arriba para colgar las tazas y unos cuantos utensilios de cocina.
Strafford notó como el muchacho le observaba y le oyó respirar, se volvió hacia él y se fijó mejor en las bolsas del mono de trabajo y en las manchas del chaleco, y le recorrió una punzada de lástima como una rápida descarga eléctrica. Fonsey; debía de llamarse Alphonsus. Parecía un crío confundido, un niño abandonado en el bosque. ¿Cómo habría ido a parar allí, solo en ese lugar desolado? Y los padres que lo habían bautizado con ese nombre tan ridículo —¡Alphonsus!—, ¿qué había sido de ellos?
—¿Se ha enterado de lo que ha pasado en la casa? —preguntó Strafford—. ¿Sabe que han matado a un cura?
Fonsey asintió; sus ojos tenían un tono verde amarillento sucio, con unas incongruentes pestañas largas y curvas como las de una chica. Su frente despejada estaba cubierta de espinillas y tenía una herida abierta en la comisura del labio que no paraba de toquetearse. A los olores de aquel lugar tan poco ventilado se sumaba el suyo, una mezcla de cuero, heno, polvo de caballo y hormonas.
Sus manos eran enormes y estaban cubiertas de sabañones por el frío. Acababa de entrar después de limpiar y trocear el conejo. ¿Serían capaces esas manos de apuñalar a un hombre en el cuello y de mutilarlo después? Pero las manos no son más que manos, se dijo; ¿sería capaz Fonsey de asesinar a un cura?
Notó un olor a caza procedente de la mesa donde estaba el conejo.
—Dígame, Fonsey —soltó—, ¿dónde estuvo anoche? —Volvió a mirar con aire despistado a su alrededor—. ¿Estuvo usted aquí? ¿Durmió aquí?
—Siempre estoy aquí —respondió sin más Fonsey—. ¿Dónde iba a estar si no?
—Así que esta es su casa, ¿no? ¿Qué hay de su familia? ¿Dónde vive?
—No tengo —dijo el chico sin inmutarse, expresando el hecho crudo sin más.
Estaba claro que había sufrido mucho. Strafford creyó percibir la angustia sorda y constante del muchacho: era un olor a carne fuerte y cálido.
—¿Es usted del pueblo? ¿Nació aquí, en Ballyglass? —El chico apartó la cara y murmuró algo para sus adentros—. ¿Cómo? —preguntó Strafford sin cambiar el tono amable y tranquilizador.
—He dicho que no sé de dónde soy.
El inspector no supo qué decir. Al principio había sospechado que podía ser retrasado mental, pero a pesar de su tamaño y su porte —era fuerte como un toro y tan alto que tenía que agacharse para no darse con el techo de la caravana— estaba atento a todo con disimulo y había un brillo de astucia en su mirada.
Strafford fue a la estufa y extendió las manos, aunque solo despedía un levísimo calor.
—¿Conocía al padre Lawless? —preguntó—. Al padre Tom, ¿lo conocía?
Fonsey volvió a apartar la mirada, como si le hubiesen golpeado, y de nuevo encogió los enormes y cargados hombros.
—Lo veía en la casa. Tiene un caballo aquí. Mister Sugar. Una bestia muy grande —lo pronunció «bisti»—, diecisiete manos y ojos de loco.
—¿Cuidaba usted de él..., de Mister Sugar?
—Cuido de todos. Es mi trabajo.
Strafford asintió. Notó que el muchacho quería que se fuese.
—O sea, que no tenía mucho trato con el cura —dijo—.Aparte de cuidar de su caballo. ¿Alguna vez le habló a usted?
Fonsey frunció el ceño y entornó los ojos, como si le pareciese una pregunta capciosa, y se toqueteó la herida del labio.
—¿Qué quiere decir con que si me habló?
—Ya me entiende: ¿charlaba con usted, hablaban de caballos y demás?
El muchacho movió despacio la cabeza con la frente despejada y la maraña de rizos; su pelo, en la oscuridad de la caravana, parecía más oscuro y brillaba como caramelo quemado.
—¿Charlar? —dijo, como si fuese una palabra nueva para él, un concepto nuevo—. No, no charló conmigo.
—Ya sabe, tenía reputación de ser muy..., en fin, muy cordial y amistoso.
Se hizo una pausa, luego Fonsey soltó una risita grave, apretó los labios sonrosados y volvió a tocarse la herida de la comisura del labio.
—¡Ah!, claro —respondió—. Todos son muy amistosos.