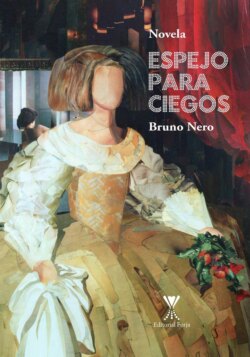Читать книгу Espejo para ciegos - Bruno Nero - Страница 10
CAPÍTULO 3 En donde interviene un pianista
ОглавлениеUn café más tarde, alrededor de las diez y cincuenta, según indicaría su reloj de pulsera de no ir con retraso y de haberlo consultado, Julia ya se ha enfrentado con el muro de los lomos encuadernados de un montón de libros y, como cabía esperarse, ha salido perdiendo. Se sintió empequeñecida ante la frondosa oferta de apellidos solitarios acompañados de títulos muchas veces minúsculos, debido a los cuales hubo de inclinar el pescuezo a diestra o siniestra, amén de acercarse y alejarse blandiendo el cuello como una jirafa. Terminará con tortícolis, está segura.
Ha perdido porque no tiene las armas para la contienda. Apenas se la podría considerar una luchadora apta tras sus escasas experiencias con unos cuantos libros de moda o las ya abandonadas aventuras adolescentes —confabuladas como sagas para incentivar el agotamiento de una idea estrujada hasta la sequedad, así como para estrujar los bolsillos de los padres—, si bien recae una que otra vez en sus páginas plagadas de nostalgia.
¿Cómo se avanza por un bosque sin brújula? ¿Cómo se atraviesa un desierto sin conocerse el ruedo del sol ni la disposición de las estrellas? ¿Cómo hacerles frente a portales de mundos que están ahí para perdernos y no para orientarnos?
Sin embargo, no comenta su primera derrota con la esperanza de que alguien acuda en su ayuda. Este primer lapso le da ocasión de observar con detención en derredor. Quiere ir a las plantas superiores, porque desde allí se aprecia la falta de libros y la presencia de discos de música o cintas de vídeo. Con lo que le apasiona el cine le cuesta sumirse entre el papel como haría un ratón de biblioteca.
Al lado suyo siente la gravedad de su señora que implora desde su silencio para ser sus pupilas. Julia se frota los párpados y ve pasar un rostro fijo en el de ella.
Ya antes creyó percibir un par de ojos que la escrutaban. Con esto lo corrobora.
Se trata de Eugenio.
No sabe por qué siente apuro y se sumerge otra vez en las contraportadas que ha dispersado sobre la mesa que flota anclada cual isla en medio de los sillones de lectura.
Lee críticas que sabe la terminarán perdiendo más aún:
«En el apogeo del romanticismo brota la palabra calibrada y glacial del drama moderno… Lo logrado por A. W. es la ruptura del molde en pedazos que pueden ser moldeados otra vez con nueva voz… –The Times».
Advierte que la contraportada siquiera incluye un resumen del drama que contiene, por lo que se desliza al interior, descubriendo un emplazamiento posterior a la Revolución Industrial en una maltrecha ciudad al oriente de Europa.
Berrea para coger otro volumen. Esta vez, las críticas están escritas con mayúsculas y tampoco parece haber reseña en cuanto a la obra:
«UNA OBRA ASOMBROSA EN CUANTO A ORIGINALIDAD, DESAFIANTE E INESCRUTABLE. –El Clarín».
«L.R. ES UNO DE LOS DRAMATURGOS MÁS PROLÍFICOS Y DOTADOS HOY EN DÍA. –The New Yorker».
Desecha la inspección del interior, dado que está en la búsqueda de una obra casi tan antigua como su señora. Aflora una pregunta obvia la cual no es capaz de responder:
¿Por qué asumen que la historia estará a la venta?
Cuando le transmite la pregunta a su señora, obtiene una respuesta interesante.
—Porque el autor es argentino y punto.
Julia se peina con sus dedos y coge otro libro. Esta vez se excita; las cubiertas imitan un papel pergamino y las letras son góticas. ¡Un drama medieval! Pero en la descripción se habla de reinos germánicos y no se hace alusión alguna a Venecia ni a Italia siquiera.
Se recuesta en el sillón sin saber qué hacer.
Justo cuando levanta la vista sorprende a Eugenio mirándola desde el lado opuesto de la librería. Él enfoca rápidamente al cliente que tiene enfrente.
Sumando esta ocasión, Julia se ha dado cuenta de que a veces él la contempla absorto, a veces con vergüenza. Siguiendo con el juego, Julia constata, miradas más tarde, que Eugenio vuelve la vista con demasiada frecuencia y esto la perturba.
—¿Y bien? —pregunta la ciega.
—Nada todavía. Me distrae un tío que mira para acá.
—Mira en esta dirección o más bien creo que te mira a ti.
—Es esto último, para ser sincera.
Su señora se acomoda en la silla de ruedas y se inclina hacia adelante, verdaderamente intrigada.
—Eso es fascinante, niña. De seguro ha de tratarse de un enamoradizo.
Julia ríe con un radiante despliegue de dientes ante tal idea.
—¿Es apuesto? —anticipa la señora.
—Un poco.
—Debe ser bastante apuesto si te suelta risitas de quinceañera.
La muchacha no sabe cómo reaccionar. Ella tiene veintinueve años. Hay ocasiones en que su señora suelta comentarios certeros que la noquean, tal como sucedía ahora. Opta por volver a enfrascarse en la lectura de contraportadas.
El café se lo ha bebido con prisas luego de que su señora soltara aquella críptica frase referente a un horrible evento ocurrido ahí mismo, en el Grand Splendid cuando fuera teatro, haría a lo menos sesenta años. Había esperado la revelación, mas nunca llegó. En cambio, su señora le dijo que fuese a por libros dramáticos. Por fortuna hay pocos. Los volúmenes más gruesos están reservados a Shakespeare, no hace falta decir.
El obtuso proceder tampoco trae avance alguno esta vez. Sin aviso, la señora hace que Julia detenga la lectura de las contraportadas que tiene desplegadas ante sí, en la mesita.
—Puede que necesite más tiempo para pensar —cavila la anciana.
—¿Para pensar? —Julia no parece creerle, a pesar de lo cual abandona el libro. Conoce bien a la señora y sabe que no dará marcha atrás. Debe tratarse de algo verdaderamente delicado, porque no es primera vez que se lo insinúa.
—Sí, niña linda; por más años que me haya esforzado en ello hay veces en que peco de ingenuidad. Como ahora. Dicen que la gente sincera es ingenua, para que veas. Por mientras, podrías ir a hablar con el empleado de la mirada de cordero degollado. Para entretenerte, digo yo.
—Como degollado no sé si le describiría…
—Solo yo puedo internarme en mi memoria, me temo —arguye la anciana tocándose la sien con el afilado dedo índice de una mano apergaminada y llena de venitas azules, pasando por alto el comentario de su asistente—. Debo comprender qué ocurrió aquí hace muchísimos años; tantos que me da vergüenza contarte.
¿Es que no ha tenido tiempo de pensárselo todo durante el vuelo desde Madrid? ¿No había tenido tiempo innumerables días antes, cuando se decidiera a emprender lo que probablemente sería su último vuelo transatlántico? ¿Qué hacía hamacada en la terraza de la casa solariega de Madrid si no era pensar? Julia se siente desplazada, si bien cede el espacio a su señora. Tal vez no sea tan fácil repasar ocho décadas almacenadas en una memoria a ratos frágil.
Ha tenido un momento de lucidez excepcional durante el avión, poco después de despegar, acaso por la euforia que experimentara la ciega. Mientras las aeromozas dispensaban los primeros refrescos a los pasajeros, la señora deslizó algunos comentarios:
«La curiosidad mató al gato, dicen. De algo hay que morir, dicen también».
«¿Perdone?».
«¿Qué si la decisión sobre la que basaste toda tu vida hubiese sido tomada desde una perspectiva errada? Aquello te haría temblar, cuanto menos».
«Sí, supongo que sí».
«Vamos al pasado, niña. Vamos al pasado a ver si comprendo algo que hasta ahora me tenía engañada, se supone».
«¿Se supone?».
La ciega le había palmeado el antebrazo como cuando daba muestras de viveza, si bien Julia no comprendía palabra alguna.
«Voy a enfrentar al pasado, si puedo, y aquello me deberá preparar para lo que vendrá, para hacer frente a…».
En aquel preciso instante la azafata las había interrumpido ofreciéndoles algo de beber. Despachándola con eficiencia la lazarillo había querido retomar la conversación, pero su señora se reservó lo que estuvo a punto de revelar. Hay veces en que el mutismo acaba con la lucidez como una erupción acaba con la quietud de un volcán.
Julia se compone pronto de la desazón que le significa verse desplazada y se levanta del lado de la ciega para acercarse al sector de la cafetería sobre las tablas de lo que otrora fuera el escenario del Grand Splendid. Lo hace por inercia, pues querría subir a conocer las plantas superiores.
A medio metro de la vitrina es saludada de improviso:
—¡Hola! ¿Qué te puedo ofrecer? —salta la atenta cajera al otro lado del mesón-mostrador lleno de suculentos manjares dispuestos como joyas en una vitrina.
Julia balbucea. ¿De verdad quiere otro café? Al parecer, la muchacha le lee el pensamiento.
—¿Otro exprés?
Afirma sin mucha convicción. Espera que nadie la creyese muda, porque entonces la combinación de una muda más una ciega daría para poblar más de una anécdota.
—Está bien —responde poco antes de ganarse una displicente mirada por parte de la chica, quien por fortuna irradia vitalidad; es baja, blonda y de cara redonda y reluciente.
—¡Ya! ¿Dónde te sentás? —Julia repite su desazón, viéndose pillada en su propia trampa—. Vale; sentate y yo te lo llevo.
Agradece la propuesta, que le conviene como si de una orden se tratase. Se gira y poco a poco va superando mesas hasta quedar, ridículamente, en el centro del escenario.
De pronto, Julia teme. ¿Qué podría haber ocurrido ahí, precisamente ahí, como para mantener a raya a la señora? Inesperadamente se siente lejana a todo, expuesta al vacío dorado de El Ateneo, con sus visitantes haciendo fotografías desde las balaustradas y los clientes recorriendo con fruición ejemplares ansiosos por ser aireados.
En el escenario-cafetería hay un piano apartado en un rincón. Puede ser tocado por quien sea, o al menos eso se da a entender, pero los visitantes son reacios a perturbar la quietud al interior de la librería, motivo por el cual se abstienen de tocar. ¿A quién se le pudo haber ocurrido poner un piano en una librería?
Muchas mesas están vacías; en las demás se escuchan conversaciones aterciopeladas. Una está ocupada por un único comensal: un hombre de pelo engominado, gafas de marco grueso y una camisa abotonada hasta el último botón. Un reloj de pulsera sobresale al borde de la manga izquierda. Parece absorto, aunque sí ha reparado en ella.
Arriba de la mesa hay una miríada de papeles revueltos como plumas en una palomera, mecanografiados casi todos, tachados por montones y con flechas encima de ciertos párrafos apuntando a párrafos de otras hojas.
«De seguro se trata de un escritor».
Quiere decir algo, acaso saludar, pero en aquel preciso instante llega la mesera con el espresso que solicitara Julia sin convicción. La rubia se queda con la taza en el aire entre el hombre sentado y la mujer de pie, porque apenas se observa un ápice de la madera bajo aquella maraña de papeles.
—¿Otro café? —se extraña el escritor—. Esto… Me lo tomaría, si bien no lo he pedido.
—¡Yo lo pedí! —interviene Julia.
—Oh, qué alivio. Si me tomo uno más podría no pegar pestaña por la noche.
El escritor apila algunos cuantos folios, liberando un rectángulo suficientemente ancho como para que cupiese la minúscula taza entre él y su visitante, porque la rubia insiste en apoyar la taza en alguna parte, sin pasársela a Julia en las manos.
—¿Gracias? —se oye decir la española, aunque sin querer que suene a interrogación.
—De nada.
La barista se retira. La taza trae consigo un silencio pesado que se impone entre ambos con toda la brutalidad de una frontera entre terrenos enemigos, porque ella está de pie si bien es él quien posee el café por el que ha pagado. Julia querría irse de ahí, pero aquello sería más inexplicable que su llegada. Taconea sin lograr abrir una brecha en la tierra.
—¿Y vos?
La pregunta la sobresalta. Tarda unos instantes en saber a qué se refiere el escritor.
—¿Yo? —«¿Yo qué?»—. Antes de todo, lo siento.
—¿Por qué?
—Por la distracción. La tía se ha equivocado.
—Vale, pasemos al «todo» entonces.
—¿Qué «todo»? No te pillo.
—Dijiste «antes de todo», por lo que habrá algo más. ¿Qué es?
La manera directa que tiene de hablar la desarma, porque las gafas actúan como lupas que incrementan el diámetro ocular de esos ojos celestes, traspasándola.
—¿Ves? —Julia prueba a dar con la silla de ruedas, pero está oculta por dos estantes repletos de libros y parte del cortinaje del escenario—. Oh, de aquí no se ve. En fin, ¿habrás visto a una señora en silla de ruedas? —Él guiña, inteligente—. Soy su lazarillo, porque ella es ciega.
—Vaya, esto… debe confiarte la vida.
—Creo que sí.
—Una relación así es algo que vale ser descrito. Sentate, ¿querés?
Julia baja la cabeza a los papeles. Su mentón hace las veces de índice.
—No, gracias. ¿Pensando como en un cuento?
—Como sea… Más que un cuento, porque lo de un lazarillo que lleva a un ciego es algo inusual y porque también está lleno de emotividad. Da para historia novelada, si me lo preguntás.
Julia retira su taza con cuidado de no estropear los papeles debido a su pulso nervioso. Él se incorpora, sacándole una cabeza de altura.
—Creo que no es plagio tomar prestados elementos del día a día, si te sirve de inspiración.
Él carraspea, riendo por lo bajo. Julia no entiende por qué se reirá, así que da un sorbo a su café y se quema la lengua. Aún está muy caliente.
—Si más tarde querés compartir una taza, vení y te aparto algunas hojas para hacerte espacio. No todos los días se tiene la suerte de conocer a un lazarillo —agrega a modo de excusa.
—Eres el primero que cree que es una suerte ser los ojos de otra persona.
—Depende de cómo se lo vea —carraspea otra vez, que es su manera de reír.
Julia se descubre sonriendo la gracia.
—Hasta luego —decide y se gira con su taza.
—Hasta pronto —oye a sus espaldas.
Julia se acerca a su señora procurando no derramar el líquido; ni siquiera ha preguntado si puede sacar la taza del escenario, pero le da igual. Ve siluetas pasar a su lado, pero no es capaz de alzar la vista. Paso a paso llega a la isla. Con cada paso cavila en el encabezado que ha descifrado en una hoja del escritor: «RUMORES TRAS BAMBALINAS». Naufraga junto a la silla de ruedas. Le causa interés haberse entrometido en el proceso creativo de un artista, pues supone que la inspiración en este caso proviene precisamente de estar en un escenario.
Por su parte, el escritor se ha estado preguntando hasta hace poco cuántos días más estaría sentado en el templo del lector que es El Ateneo Grand Splendid esperando ver pasar a la inspiración disimulada en cuerpo, cual Atenea disfrazándose a su antojo como ser humano.
Ahora que tiene pólvora quiere evitar otra de esas interminables pausas, por lo que voltea una de esas hojas revueltas por la mesa, desperdigadas y lacias como alas heridas de gaviotas al borde de algún muelle de Puerto Madero, que en el reverso permanece en blanco, ignorando qué es lo que está escrito en el anverso. Nada bueno habrá de ser. Garabatea con rapidez, feliz.
Julia repasa la idea del piano en la librería. Imagina que durante las horas de menor afluencia se oirán breves tocatas entonadas por seres que parecerán fantasmas por la delicadeza con que ejecutan las piezas. Cuando aquello sucede nadie se volteará. Se limitarán a escuchar, encapsulados.
Junto a ella la señora sigue sumida en un profundo mutis. Evaporado el café, Julia se inquieta. Por fortuna se acerca Miguel. Su aro tambalea cuando se detiene junto a la muchacha. Debe tener diez años más que ella. El cuerpo es el de un hombre que jamás se ha entretenido escarbando por músculos ni mucho menos por definirlos. Se lo imagina sentado frente a la pantalla de un ordenador o de una consola de videojuegos pasando las horas que le sobran al día.
—¿Cómo te va?
La señora alza la vista intrigada por la nueva voz. Julia acude a hacer las presentaciones de rigor.
—Es Miguel y trabaja aquí. Nos ofreció ayuda.
—Mucho gusto, Miguel.
—Encantado, señora.
—Usas un perfume de lo más mono.
—¿Le agrada?
—Sí; Tabaco Rabanne estaría orgulloso.
Julia no vio venir la pesadez. Miguel se queda de piedra.
—Oh, señora, no empiece —la recrimina la lazarillo. Volviéndose al empleado, responde—: Pues, la verdad, es que no hemos hecho avances… —retoma el hilo de la conversación, cuando se ve interrumpida por su señora.
—Cuéntame, Miguel, si guardan un catálogo de las obras presentadas en el Grand Splendid durante los años en que sirvió de teatro.
Este se lo piensa un momento.
—Me temo que no. ¿Desea que lo pregunte?
Ahora es la señora quien cavila la contestación.
—Hum… Sí, aunque no creo que sea eficaz.
Miguel asiente, pero se apresura a emitir su afirmación. Julia sabe que es difícil acostumbrarse a la ceguera de otra persona.
—Sí. Con permiso —dice Miguel retirándose con el amago de una reverencia, lo cual divierte a Julia. ¡Habían llegado aquella misma mañana y ya su señora reinaba con sus aires de antaño!
Las galantes contraportadas todavía están dispersas sobre la baja mesa del rincón para los lectores, bajo el letrero de «NOVELA ROMÁNTICA». Julia quiere ordenar los libros y devolverlos a sus estantes, pero con un movimiento veloz su señora le retiene la muñeca y se lleva un dedo a los labios.
—¿Oyes? ¿Quién toca el piano?
Julia aguza el oído. Lo aguza lo más que puede. Incluso quiere levantarse para caminar hasta donde pueda ver el piano, pero la tenaz mano la retiene.
—¿Quién toca el piano? —repite su señora.
A sabiendas que el oído de la anciana es fino, Julia cubre el dorso apergaminado con su suave palma.
—No oigo el piano. ¿Quiere que vaya a ver?
—Esa canción…
La muñeca no logra zafarse.
—Debe escucharse, niña. Es un piano forte, por lo que debe escucharse.
—He de decir que no oigo ni hostia.
De a poco la tenaza se va soltando hasta dejar a Julia libre, quien se levanta para asomarse al escenario… En donde ve un piano perfectamente solitario.
Más acá está el escritor encorvado sobre el bolígrafo que tuerce líneas en el papel. Se ha enajenado, pues ni siquiera se toma un segundo para reparar en ella.
Cuando vuelve junto a su señora, esta le pregunta nuevamente quién toca.
—¿Todavía lo oye?
—Es un bellísimo arpegio. ¿No me dirás que es otro piano que alguien toca en el piso de arriba? Lástima que no lo percibas.
—La verdad… Nadie toca, señora.
En vez de compungirse, la anciana aleja la idea con un aleteo de la mano.
—¡Te lo estás perdiendo! —exclama echándose para atrás en su silla mientras que con un dedo índice imita el compás inaudible.
Julia sabe que debe estar preparada para enfrentar e incluso asistir a la anciana en sus momentos de senilidad —los cuales han ido en aumento conforme la excitación del viaje y la proximidad con la tierra de su infancia y adolescencia—, pero resulta intenso para su personalidad cálida y afable.
Está empezando a temer que todo el viaje se funde en un capricho y, más aún, que el capricho mismo sea insustancial.