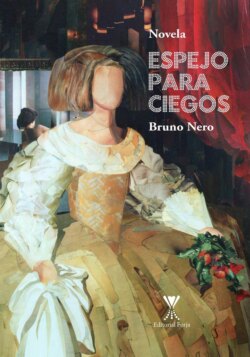Читать книгу Espejo para ciegos - Bruno Nero - Страница 7
Acto primero Escena I
ОглавлениеToda luz degeneró en un ínfimo brillo áureo. El telón se corrió arrugándose para revelar un cuarto singular y, todavía más singular, a un diablo parado en su centro rodeado por un sinnúmero de detalles que solicitaban la atención: en un extremo del escenario una corrida de perchas atiborradas de prendas multicolores, apretujadas y algunas superpuestas a otras, sin ningún decoro, hablando de presurosos cambios y poca disciplina. La parte trasera del escenario —esto es, aquella directamente opuesta al público— se extendía a través de tres espejos enmarcados en collares de ampolletas, algunas arrancadas o sencillamente quemadas. Tres sillas se anteponían a los espejos. La del medio estaba ocupada por una mujer, aunque de momento se le veía la espalda, si bien resultaba evidente que afinaba su maquillaje con ahínco. El otro extremo del escenario era un caótico conjunto de objetos, a saber: baúles a medio cerrar —o a medio abrir— con sábanas u otro tipo de tela queriendo arrancar; armas de madera, de las cuales sobresalían lanzas y alabardas, pero también había espadas y escudos; un papagayo de paño, puesto ahí seguramente para sugerir algo de color en ese extremo; un busto de una diosa o un dios encasquetado, podría ser Marte o Artemisa; un pequeño armazón semiesférico tejido de alambres, tachonado con máscaras venecianas, casi todas oscuras, aunque también las había cobrizas y de tono más claro.
El diablo exigía atención. Llevaba calzas carmesíes y ajustadas a lo largo de dos piernas huesudas. Se movía de lado a lado, inquieto. Parecía un pavo con su cuerpo largo y curvado hacia adelante, esperando que se le cruzase un conejo o algún animalillo sobre el cual abalanzarse. Mantenía los codos junto a las costillas, como si la articulación brotase de un hombro secundario a medio torso. Arriba, su mentón exagerado con barba de chivo igualaba la prominencia de la nariz de la media máscara huesuda y aquilina, algo menos demoníaca que su indumentaria. Una capa negra acentuaba su aspecto plumífero.
—¡Una vergüenza! —acabó por exclamar entre alguna ida y la respectiva vuelta—. ¡Como si él me debiese tolerar a mí cuando no está ocupado exigiendo pleitesía! Ha dicho maravillas acerca de su trabajo, mas no del mío, aunque estoy seguro de que ha forzado mi participación, pues conoce mis facultades. «Necesito un viejo con presencia, necesito un pilar sobre el que se sostenga el resto de la fronda de especímenes que estoy dispuesto a madurar en el árbol», ha dicho. Nos trataba como frutas, pero sé que mira al mundo de forma diferente. Y para él yo no soy fruta, sino que tronco. Heme aquí, todo un Atlas con el peso de una obra “orbe” a mis espaldas. Acepté, claro está, pero con pocas ganas, ¡y me disfraza así!
La mujer, quien hasta entonces estuvo maquillándose frente al espejo del medio, dejó inesperadamente su labor para buscar en el reflejo el aguileño perfil del hombre-pavo.
—¡Silencio, cariño, o te oirán del otro lado! Calla y presta oídos que la escena ya ha comenzado. —Sonidos ahogados provenían de alguna parte difícil de precisar. Podía suponerse que eran sonidos distantes embadurnados con un roce artificial muy particular que recordaba el gramófono de la abuela Pinélides, siempre presto a cantar óperas—. Me gustaría saber de qué va la obertura. Debemos cuidar lo que digamos, magnífico Pantaleón, para que no nos oigan del otro lado.
—¿Insistirás con eso de mofarte de mi personaje?
—La oportunidad es verdaderamente magnífica. ¿Para quién no sería un honor interpretar a Pantaleón, sacado de su tumba con la increíble promesa de renovar la gloria de antaño? ¿Cuándo volveré a verte convertido en un viejo avaro, cascarrabias, libidinoso y rico? Son cosas que escapan a la realidad e incluso a las fantasías que mejor pudiera haber elaborado.
Pantaleón apuntó al reflejo mediante el cual le hablaba la mujer.
—Pues si te quedas conmigo por otros veinte años, entonces quizás ya no necesite máscara alguna.
—¡Es un bello juego! —Por fin, la mujer dignó darse la vuelta y enfrentarse al público. Dos flecos castaños caían de sus sienes, provenientes de un peinado enrevesado tocado de rosas rojas y un lazo indescriptible. El maquillaje en el que se había ocupado era causante de un intenso rubor en sus mejillas y una extremada blancura del cutis. Tomó un antifaz que tenía sobre el regazo para apoyarlo sobre su diminuta nariz—. Podríamos usar las máscaras también aquí, tras bambalinas, como si el público pudiese filtrarse por los recovecos traseros del escenario y pudiese espiar todo cuanto hacemos. ¡Soy Colombina también aquí, viejo Pantaleón, hermosa y virginal y el deseo de Arlequín y tuyo también y por qué no de otras máscaras! Estrujaremos esta ridiculez, amor mío, y disfrutaremos con ello.
—Exageras, Mona…
—¡Colombina! ¡Soy Colombina! ¿Tendré apellido? Eso es algo que no estaba en el libreto y que no pregunté. ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría? ¿Algo italiano, francés o danés? Déjame pensar. A veces caminar me hace pensar con mayor facilidad. —Se incorporó de un ágil salto y se adelantó con la liviandad de una chiquilla—. Debe ser algo ampuloso, mas no rebuscado. Colombina me gusta porque es sutil y entraña ternura. ¿Y el resto? Tres nombres, porque quiero ser noble, claro está. Me pregunto si tendré ocasión de proclamar mis nombres en escena. Algo se me ocurre; sí, sí, me gusta. ¡Ay, es magnífico! ¡Ya sé! ¡Colombina Richiolina Esmeraldina di Montecastania! Así me llamaré.
—Si insistes, pero no pretendas que recuerde más allá de Colombina. ¿Acaso te agrada a tal punto el papel? —Se oye un champañazo. Voces como de fiesta se elevan por sobre los sonidos de fondo—. Por mientras, la escena avanza. Se lleva a cabo el Carnaval de la Serenísima República. Anno domini desconocido, pero he leído que hay más sablazos que pólvora y eso es ineludible pasado, acaso Casanova. Por eso tanto disfraz y caretas. ¡Como si fuese necesario! Da igual que hablemos fuerte; en escena es todo jolgorio y griterío. ¡Las luces brillan en los canales que parecerán estrellas infladas y a punto de reventar! Uno de los nuestros debería estar cantando, mas no se oye canto. Otros deberían emprender jugarretas y salir indemnes. ¿Sabías que estaba permitido hacer prácticamente cualquier cosa siempre y cuando la correría fuese provocada por un enmascarado?
—Pues no lo sabía.
Pantaleón se giró raudamente en su eterno ir y venir, como si de verdad hubiese visto el paso de un conejo y quisiese apresarlo. Por lo demás, no parecía estar atento a lo que dijese Colombina, quien intentaba interponerse en su andar.
—Muchos creen que es por belleza o por algún tipo de alegoría.
—¿Qué cosa, querido?
—Las máscaras. Te digo que las creen mero arte, pero fueron necesarias para los pillos y los cortejos más inverosímiles.
—¡A mí me parecen bellísimas! Yo saldría al Carnaval solo para contemplar las invenciones en los demás. Me cuesta imaginar lo que están haciendo al otro lado. ¿Qué ocurre en la primera escena? He leído únicamente mis líneas.
Aquello había logrado detener las idas y venidas de Pantaleón, paralizándolo por completo.
—¡Cuánto profesionalismo! —vociferó con sorna girándose sobre sus talones, prácticamente pegados el uno al otro—. Seguro que el dire estará feliz con una novata como tú. Llegar y leer solo tus líneas… Ni siquiera en mis inicios hubiera corrido tal riesgo. ¡Es impensable!
—No te enfades, Pantaleón. Aquí estoy y seguiré aquí hasta el final, por lo que puedes ahorrarte tu rabieta. ¿Y bien?
—¿La primera escena? Ah, la primera escena, que debería ser la embriagadora pomada que adormezca a la audiencia y la eleve a la ensoñación a la que han acudido y por la que han pagado una butaca. ¡Pensar que hay quienes han pagado por esto! Pero la primera escena es un cliché, en mi opinión. Lo típico, a decir verdad. No va más allá de un misterioso intercambio de miradas entre una Julieta y un Romeo venidos a menos. Ella es visiblemente mayor que él, por más empolvado que lleve el rostro. Les da en pleno corazón el flechazo de Cupido. Sin riesgos. Luego, porque no hay otra opción, un acercamiento frustrado, porque él va con sus amigos y ella se instala tras dos primas hermanas que cuchichean incesantemente y así la protegen. ¿De qué la protegen si él es noble y ella también? Del candor, de la excitación o de algún hechizo, porque no se sabe si hay algo concreto que prohíba un enamoramiento así. Tal como te digo, nada que escape a un buen cliché teatral. ¡Ninguna novedad!
—Me huele a una obra romántica.
—¡Eso es, Mona! —alabó el hombre-pavo a la mujer alzando los antebrazos y volviendo prestamente a su búsqueda de conejos u otras alimañas—. Colombina, quiero decir. Una obra romántica más, sin brillo alguno, limitada a repetir odas amorosas, a burlar malentendidos, a asestar tajos a los enemigos y otras cosas por el estilo. ¡Es la muerte de nuestro arte, querida! Es el fin de nuestros días, por suerte yo ya he alcanzado la cúspide. Para ti no sé si habrá esperanzas. Después no habrá más trabajo para quien quiera innovar y alcanzar nuevos límites.
—Ya, ya, déjate de cháchara —cortó Colombina poniendo los brazos en jarras—. ¿Y el final?
—¿Quieres que te suelte el final, así sin más? ¿Tampoco te has dignado leer el final? Egoísmo expositivo es de lo que sufres, o así debería llamarse. ¡Y tener que trabajar contigo!
—Dime, al menos, si alguien muere.
—¡Está claro que tú no! Si hay alguien que merece morir es ese engreído que nos ha puesto aquí, haciéndonos quedar ridiculizados. ¡Somos el hazmerreír de un teatro repleto! ¡Quinientas butacas, ni más ni menos! —Los brazos se habían alzado exasperados para caer con brusquedad con el repiqueteo de metales distantes—. Oye, son sablazos. Significa que nuestra escena ya está pronta.
Llegaba amortiguado el metálico entrechocar de filos. Colombina asintió enterada del ruido. De improviso salió corriendo un nuevo personaje, el cual se asemejaba a un payaso. Aparecía del extremo en donde se arrumbaban los objetos desordenados, saltando sobre un baúl con gran destreza.
—¡Estáis aquí! Qué bien. Aprontaos, pues os toca.
—A tus órdenes, Arlequín —bromeó Colombina.
—¿Me tomas el pelo? —preguntó el recién llegado, plantándose entre Colombina y Pantaleón. Ahora se podía apreciar su atuendo, que no eran más que rombos y triángulos y rectángulos remendados. Llevaba una daga al cinto. Su máscara cubría una porción más que la del viejo Pantaleón. La frente estaba marcada por protuberancias que acababan justo encima de los agujeros para los ojos.
—Le ha dado por divertirse con nuestros personajes durante la obra —terció Pantaleón, mesándose la barba de chivo sin apartar el codo de las costillas.
—Oh, ya veo. Muy gracioso, Colombina.
—Colombina Richiolina Esmeraldina di Montecastania.
—Puede que me termine acostumbrando… Por lo tanto, ¿Pantaleón…?
—A secas.
—Pantaleón Hacecas. ¡Eso es fácil de recordar!
Una débil risa brotó del público. Giacomo Bonpiani se aburría terriblemente y no lograba entender la gracia que lograba la simpatía de los espectadores. Descubrió que llevaba más tiempo observando los palcos y la platea en busca de papadas que se asemejasen a ranas o peinados estrambóticos que le resultasen irrisorios que ocupándose de lo que sucedía en el escenario. Arriba, a la derecha, en el palco de la segunda planta, poco antes del techo y el dibujo de la cúpula que le había hecho doler el cuello de tanto mirar (porque su madre aseveró que él se parecía a uno de los querubines alados de la izquierda), vio algo que despertó toda su curiosidad. Había un señor con gafas de sol. Bien vistas eran antiparras, pues eran redondas y diríase que le cubrían los costados hasta las sienes, aunque era difícil de ver por la distancia. ¿Quién necesitaría gafas en aquel ambiente?
Junto al hombre de las gafas reconoció a ese otro que les había valido tantos codazos a sus padres. «Max Glücksmann, Max Glücksmann». Su padre, Domenico Bonpiani, no había perdido la ocasión de saludarle en el vestíbulo, antes del comienzo de la obra, como si fuese una eminencia en los altos círculos bonaerenses. Tanto su madre como su padre estaban prendidos de la obra y el hombrecillo de las gafas esbozaba una sonrisa de satisfacción. Para redoblar la curiosidad que sentía Giacomo por el hombre en cuestión, la faz de este se dirigía constantemente al público, como si allí se celebrase la función. Quizás la mirada del hombre de las gafas desde allá arriba le hiciese desistir de su más reciente desafío.
—Si te birlas una máscara en los bastidores, te compro tu chocolate favorito —le había susurrado Carlo en un momento de diálogo en el escenario. Los cinco integrantes de la familia se sentaban uno al lado del otro. Junto al pasillo, Alessandro, luego Giacomo y Carlo, este junto a su madre y esta junto a su padre. Seguía un completo desconocido que apenas les había dirigido una inclinación de cabeza nada más sentarse.
Ahora Giacomo sopesaba la propuesta. Por un lado el chocolate y por otro la vigilancia imperturbable del hombre de allá arriba. ¿Sería sencillo colarse?
En el escenario seguían con los nombres.
—Todos vosotros, los altos exponentes de la realeza veneciana, han de tener un lugar de procedencia —decía Arlequín—. Me pregunto cuál es el tuyo, Pantaleón Hacecas.
—¡A mí también me gustaría saberlo, cariño!
Por un lado del hombre-pavo se puso la mujer y por el otro el payaso, expectantes.
—En primer lugar, no tengo apellido. ¿Está claro? En segundo lugar, nací en la región del Véneto, pero ni idea si fue en Venecia. Podría ser de Padua y así ni me entero. Me hice noble no por la cuna, sino que por desempeñar con excelencia la profesión de mercader. He apilado una fortuna y no tengo reparos en dilapidarla, pero soy tacaño con quien me pide favores, así que en escena ni siquiera intentéis improvisar un soborno que os irá como la peste. En cuanto a nombre, olvídense que esto tendrá continuidad. A lo más aceptaré un Pantaleón Padovés mientras estemos en escena. Entretanto dejaos de tantas estupideces.
Colombina mostró todos sus dientes con una encantadora sonrisa. Pasó por delante de Pantaleón para coger de un brazo al payaso. ¡Cómo brillaban las escamas de su antifaz! Parecía la piel de una serpiente azulina o de un cocodrilo diamantino.
—Alguien no quiere jugar, Arlequín, pero apuesto a que tú sí que no tendrás objeciones.
—¿Por qué las tendría si te puedo hacer feliz, amiga mía? —indagó con retórica el payaso, hablando muy rápido.
Ambos recorrieron el borde del escenario, tranquilos en comparación con el inquieto hombre-pavo.
—Me divierto con tan solo verte, Arlequín. ¿Sabes que me declararás tu amor en una escena?
—Incondicional, mi Colombina. Espero que nuestro Pantaleón no se ponga celoso.
—En el escenario tendrá que ser así, pero tras bambalinas pueden fanfarronear todo lo que quieran con sus máscaras y burradas —terció este—. Va quedando poco para salir a escena, Mona, así que no te entretengas y concéntrate.
Ella esquivó el llamado de atención de Pantaleón.
—¿Harías una cosa por mí, divino Arlequín?
—Lo que mi amada Colombina desee es para mí la luz del día y el sol que deberé seguir.
—¡Qué romántico! Adivino que en el escenario la pasaremos divinamente. Ahora, dime lo que otro no me ha querido decir.
Miró por sobre su hombro en dirección a Pantaleón, que ya iba y venía otra vez, berreando rabietas insonoras.
—¿Y eso qué es? —se interesó Arlequín.
Colombina adoptó un aire conspiratorio.
—¿Habrá alguna muerte durante la obra?
—Veo que alguien no se ha leído todo el libreto.
—De lo mismo me quejé yo —terció otra vez Pantaleón.
—¡Tan solo dímelo, mi Arlequín! ¿Habrá alguna muerte a la que tengamos que hacer frente?
Arlequín soltó un largo bufido. Buscó apoyo en Pantaleón, quien no le devolvió la mirada. El payaso se encogió de hombros. Su tono se volvió tétrico y podría decirse que le respondió al público más que a la mujer que se le colgaba de un hombro.
—Sí, me temo que la habrá.
Colombina alzó los brazos y giró mostrando su alegría y haciendo una pequeña pantomima de festejo.
—¡Qué excitante!
Justo entonces se oyó una explosión amortiguada y rasposa, producto también del oculto gramófono de los ruidos. Pantaleón cesó en sus idas y venidas para coger a Colombina del brazo y arrastrarla consigo hacia el extremo derecho del escenario.
—¡Los fuegos de artificio! —vociferó—. Es nuestro turno.
Reacia a ser arrastrada, la mujer se zafó de la garra y se alisó las faldas antes de seguir la estela de Pantaleón, quien ya desaparecía por las sombras invisibles del teatro.