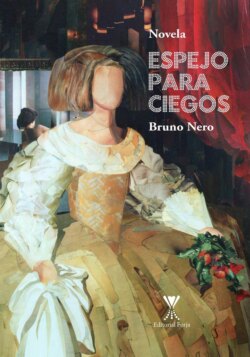Читать книгу Espejo para ciegos - Bruno Nero - Страница 12
CAPÍTULO 4 En donde se leen dos cartas
ОглавлениеLa inútil búsqueda de dramas ocurridos en Venecia dejó a Julia exhausta. En más de una ocasión sintió físicamente el peso de todos aquellos volúmenes sobre sus hombros, burlándose de su intento de inspección. Miguel, compadecido del capricho de la cieguita, se ha acercado a ayudar, abandonándola en medio del género dramático para atender a un grupo de japoneses con intenciones de tomarse una fotografía en los balcones cóncavos de las plantas superiores, algo que para muchos es una obligación turística.
La hora abrió el apetito, por lo que han decidido dejar El Ateneo para ir a almorzar algo. Merced a la discapacidad de su señora, Julia opta por el restaurante de la esquina, cuyos rótulos rezan «Babieca» y más abajo «PIZZA-RESTAURANT». ¿Qué puede salir mal?
Adentro, mesas redondas de largos manteles blancos reciben a los visitantes en un interior de doble altura, cedida por la estrechez de un balcón interno, como si el balcón hubiese sido carcomido por los humos de los alimentos, ampliando la sensación de comodidad y aprovechando la luminosidad que otorgan los gloriosos ventanales que dan tanto a la calle Riobamba como a la Avenida Santa Fe. Se sientan junto a una de estas ventanas, procurando que la luz del sol no dé de lleno en la sensible piel de la anciana.
—He pensado, niña —empieza la señora con prístina cadencia—. He pensado lo que van variando los recuerdos. ¿Nos pertenecen? Pareciera que sí, pero hay veces… Los recuerdos se pueden moldear, no te quepa duda. Hoy lo que creo recordar es la escultura y no el bloque original del que nace la escultura. La nitidez se me escapa, porque mi sentimiento es esquivo. Quiero, por todos los medios, dar con la historia, pero no sé cómo hallarla. Por muchísimos años quise olvidarla. Creo que en parte lo logré. Pero ahora…
—Está bien, señora. Está bien, no se inquiete.
—Pensé que sería más sencillo.
Julia agradece que llegue el camarero: un hombre de mirada bizca, con su cabello cano peinado con pulcritud desde la intransigente raya del medio. Les deja con gesto mecánico dos menús sobre la mesa, uno frente a cada una, pues no se ha percatado de la ceguera de la señora.
—¿Desean servirse algo de beber?
—Un agua tónica y una limonada de menta sin azúcar ni endulzante, por favor.
—De inmediato.
Julia toma el menú que tiene enfrente y lo hojea sin saber qué pedir. Su señora está ausente, sin interesarse por lo que comerá.
En eso ve cómo una cara conocida se sienta un par de mesas más adentro. Le reconoce en el acto: es el escritor del Grand Splendid, aquel del incidente de la taza de café. Lógico que acudiese a almorzar ahí. Por su parte, él no dio señas de enterarse de la presencia de la silla de ruedas, ni de la señora ciega ni de su asistente.
—Está aquí también —susurra con tenue espanto la señora.
—¿Quién? —pregunta Julia, incapaz de creer que la presencia del escritor pudiese haber sido notada por la ciega. ¿Sería su perfume, acaso? Debía andarse con cuidado si salía otra vez con lo de «Tabaco Rabanne» o cualquier otro perfume inventado con el fin de zaherir.
—El pianista. Pasó junto a nosotras y siento cómo nos mira.
Julia se voltea esperando encontrarse con la mirada del escritor, pero este revisa con el ceño fruncido el menú del Babieca, indeciso. Entonces, ¿a quién se referirá su señora? ¿Puede un ciego percibir una mirada?
—Nadie nos mira —apunta Julia.
—¿Nadie? De seguro que el restaurante no está vacío; apostaría que más de un par de ojos reparan constantemente en nosotras. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces al día se ve a una ciega en silla de ruedas que parlotea con el aire?
—Yo estoy aquí.
—Sí, niña, pero igual llamamos la atención, lo sé y no lo puedes negar.
Para cambiar la dirección de la conversación, Julia se concentra en el listado de platos.
—¿Qué desea comer?
—Pídeme una sopa que no tengo hambre.
—Debe comer algo más.
—No puedo, niña; no mientras él esté cerca, porque su presencia me perturba.
¿A quién rayos se refería? Julia mira en derredor presa de una repentina paranoia. Súmesele a ello el disgusto que experimenta frente a la falta de apetito de su señora, otrora una mujer rolliza. La diabetes la ha mermado lentamente y ahora es un espantapájaros de cabellos lechosos y abundantes de una blancura cloral. Claro que Julia no la conoció en su época gruesa, pero ha visto fotos y se asombra de la diferencia.
Pareciéndole extraña la intranquilidad de su señora, Julia se concentra en ser útil y alcanza el bolso que cuelga de las manillas de la silla de ruedas. Observa de reojo su reloj y asiente.
—Le corresponde tomarse su metformina.
—¿Ya es hora? La prefiero de postre.
—Está bien, pero con una condición.
—Hoy parece ser el día de las condiciones. Adivino, niña, porque tienes una única manera de tratar con este vejestorio malcriado: ¿antes debo terminar mi merienda?
—Justamente.
—Apostaría a que los ciegos conocemos mejor a las personas.
—Lo hemos conversado en un sinnúmero de ocasiones.
—¿Sí? Me parece una idea fresca. Acaso debas anotarla.
Hay algo de mofa en la oración. Julia no pesca el anzuelo.
—Como desee.
—Por mientras, me ocuparé de elevar una oración —añade la señora con el mismo tono jocoso que empleara antes.
Dejándola hacer, una descolocada Julia revisa la cartera en busca de un papel y la cajita del medicamento que le deberá suministrar a su señora. Aparta la esfera digital del glucómetro y la jeringuilla, las cuales emplea exclusivamente en los anocheceres. ¿Se estará trastornando su señora que olvida con facilidad? Debe ser la emoción del retorno.
Advierte el borde de un papel blanco entre el resto de objetos que comparten el interior de la cartera. Claro, se trata de la carta que desató todo. Les llegó mucho antes de emprender el viaje a Argentina. Es más, podía asegurar que estaría fechada el año anterior.
Con el mayor de los disimulos —porque su señora tiene un oído extremadamente fino y a pesar de que se ponga testaruda con su “rezo” como una niña mimada, estará atenta a las acciones de su asistente— saca el sobre junto con las pastillas.
La carta cruje cuando la desdobla. A su señora no parece importarle; mueve los labios pegados y junta las palmas de las manos. Acaso cree que Julia realmente anotará aquella frase referente a la capacidad de los no videntes por visualizar a una persona.
«Que piense lo que quiera con tal que recuerde de qué iba la obra de teatro que vinimos a buscar», reflexiona con sarcasmo la española.
Tenía razón. La carta es de fines del dos mil uno.
Muy distinguida María Leticia Lainez:
Hacer o dejar de hacer. Inmiscuirse o retirarse. ¿Somos observadores o ansiamos ser observados? Evitar la evaporación de los recuerdos para forzar su condensación… Nadie puede, ni por ello habría de caer en la frustración. No obstante, he dado con sus señas y pido a Dios que sean certeras, pues para lo que le debo decir necesito la más absoluta certeza en cuanto a usted.
¿Es usted la niña Leticia que vivió en Azcuénaga y conoció a una familia de apellido Bonpiani? De ser ella, la saludo con cariño.
Sé que usted acudió una noche de primavera al Teatro Grand Splendid a presenciar una obra muy particular que con toda seguridad no ha podido olvidar. De esto harán setenta y siete años o más.
Le pido responder esta misiva con la mayor de las urgencias, pues me temo que la verdad termine olvidándose.
De ser usted quien espero que sea, sepa que le tengo un gran afecto y confío en su bienestar.
Sinceramente suyo,
A. B.
Julia estaba con su señora el día en que el correo les llevara la carta en cuestión. Le pareció encantador el hecho, porque el remitente podía ser un viejito senil intentando tener noticias de sus primeros amores o bien podía haber algún secreto que mereciese salir a la luz y que hiciese partícipe a doña Leticia. Algo más fantasioso que la primera opción, pero posible de todas maneras.
Por su calidad de asistente le correspondió redactar la respuesta, la cual expresó en amables términos la grata acogida del mensaje y afirmaba la identidad de la señora en cuestión. A partir de entonces quedaron a la espera, aguardando para ello tres meses, dado que el remitente residía en Mendoza y ellas en Madrid.
—Sus refrescos.
Es el camarero de mirada bizca con la limonada de menta y el agua tónica; la primera es para la dama y la segunda para ella, aunque el hombre no tiene cómo saberlo y ha puesto los vasos al revés. Mientras Julia los cambia de posición es interrogada acerca de lo que se servirán.
La lectura de la carta ha reemplazado la revisión de aquella otra carta propia del Babieca. Julia pide disculpas y algo más de tiempo.
—Cuando usted quiera —se retira el camarero, muy amable.
Cada vez que coge la metformina la zarandea un escalofrío, porque entonces no puede evitar mirar los ojos fijos de su señora víctima de retinopatía diabética sin preguntarse si le ocurriría lo mismo a ella. ¡Qué atroz padecimiento verse consumido con demoníaca paciencia! Espera ser parte de los rezos de su señora, si bien el trato que se dispensan es de hermética cordialidad.
—Aquí tiene —indica Julia, tomando la mano de su señora y llevándola al vaso de limonada. Ha dejado una metformina a la espera entre las copas de la mesa—. ¿Sopa, entonces?
La señora da un sorbo, tras lo cual asiente. Julia cierra la cajita con los medicamentos, dobla la carta y guarda ambas en la cartera de la señora. Se pregunta qué habrá sido de la segunda carta, la cual nunca llegó a leer —en Madrid trabajaba por turnos con otra muchacha enfermera de profesión, a diferencia de ella. Fue decisión de su señora hacer el viaje a Argentina únicamente con Julia, compensando con creces sus honorarios por la continuidad de la asistencia—, aunque sabe que es la causante de todo el resto y la justificación de este viaje poco recomendable para la salud de la anciana.
Coge por inercia el menú del Babieca y lo hojea sin ganas, porque ahora también piensa en la curiosa presencia que perturba a su señora. ¿Un pianista? Ella no ha oído piano alguno. Coincide luego que su señora nota la presencia aquí, en el restaurante, y es cuando el escritor pasa junto a su mesa.
—¿Sigue aquí? —inquiere sin pensárselo antes.
—¿Quién?
—Pues el pianista del que hablaba antes.
—Hum… —frunce el ceño con la particularidad de pronunciar cada una de sus arrugas faciales—. Sí, y hay apetito en su mirada.
La señora bebe de su limonada, agitada. Ya va por la mitad del vaso. Quizás será mejor no preguntarle al respecto, con tal de no excitar su estado de ánimo.
Julia no sabe por qué se asusta. No le gustaría que la mirasen con “apetito” como si fuese un pedazo de carne para poner a la parrilla. A propósito de lo cual se concentra otra vez en la carta, recordando haber oído mencionar que las carnes argentinas saben fantásticamente bien.
La sombra del camarero bizco se proyecta una vez más sobre el mantel de la mesa. No hay tantos comensales como para que se mantenga ocupado.
—¿Ordenan?
—Sí, sí. Por supuesto. —Julia quiere salir cuanto antes del apuro—. Una sopa de cebolla y… déjeme ver. ¿Cómo se llamaba el corte? Bife… ¡Bife de chorizo! Ahora lo recuerdo.
—¿Una sopa de cebolla y un bife chorizo?
—Sí, exacto.
—No lo lamentará. ¿Algún acompañamiento? Tenemos ensalada variada con verduras del huerto.
—Me parece perfecto, gracias.
El camarero retira ambas cartas de la mesa; aquella que le entregara Julia y aquella otra cerrada sobre la mesa enfrente de la señora. Cuando la lazarillo levanta la mirada, se encuentra con que a través de los cristales está Adolfo Maretto, quien rápidamente pestañea y cambia de posición haciéndose el desentendido. Se marcha mezclándose con los transeúntes del mediodía bonaerense, pareciendo querer perderse entre la corriente.
Julia se queda helada. No es que calificaría aquella mirada como « apetitosa», pero sí muy atenta. Busca, por una compensación que no puede explicar, al escritor, hallándole mansamente entregado a la lectura del menú.